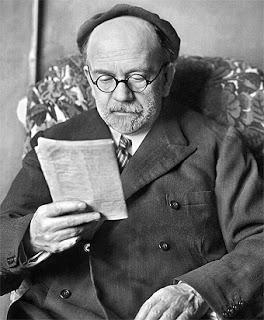
LIBRO SEGUNDO
LAS TERTULIAS DE LAGUARDIA
LAGUARDIA, EL AÑO DE GRACIA DE 1837
Hoy se baja en una estación del ferrocarril de Miranda a Logroño, y en un coche, cruzando por El Ciego, se llega a Laguardia, pueblo de esos que hacen pensar al viajero que allí ha quedado una ciudad antigua, destinada a desaparecer olvidada por los trenes y los automóviles.
Laguardia tiene la silueta hidalguesca, arcaica y guerrera. Se destaca sobre un cerro, con sus murallas ruinosas y amarillentas, al pie de una cadena de montañas; pared obscura, gris, desnuda de árboles. Este muro pétreo, formado por la cordillera de Cantabria y la sierra de Toloño, ofrece en su cumbre una línea casi recta. Sólo hacia el lado de Navarra muestra un picacho abrupto, el pico de la Población.
Desde el tiempo de la primera guerra civil acá, la ciudad de Laguardia apenas ha cambiado; un hombre de entonces, bastante viejo para vivir hoy,[66] la recordaría, como si sobre sus piedras no hubiera pasado la acción de los años. La única diferencia que podría encontrar sería ver la muralla agujereada por ventanas, balcones y miradores; aberturas éstas que en tiempo de la guerra civil primera no existían.
Laguardia, antes y ahora se ve pronto; encerrada en sus altos paredones, con sus dos iglesias góticas, no ha podido desarrollarse, ha quedada enquistada, oprimida entre sus viejas murallas de piedra.
Laguardia tiene la forma de barco con la proa hacia el Norte y la popa hacia el Sur. Cinco puertas abren sus muros al exterior; éstas son la de Santa Engracia, Carnicerías, Mercado, San Juan y Paganos.
Todas las calles de la ciudad alavesa se reducen a tres: la de Santa Engracia, la Mayor y la de Paganos, a la cual la gente del pueblo llama "páganos"; no se sabe si porque, en realidad, es ese su nombre, o por un vago temor a la paganía.
Las demás calles de Laguardia son pasadizos estrechos y húmedos; callejones sombríos, entre dos tapias, donde no penetra jamás el sol.
En la época de la primera guerra civil, Laguardia era uno de los puntos avanzados del ejército liberal, en la línea del Ebro.
Los carlistas, que dominaban la zona Norte de esta línea, hacían constantes apariciones por las alturas de la cordillera de Cantabria y la sierra de Toloño, y en todos aquellos pueblos y aldeas de la[67] Ribera luchaban casi constantemente, con alternativas de éxito y de fracaso, las fuerzas enemigas.
El ejército, que consideraba a Laguardia como plaza fuerte de importancia, había mejorado las antiguas y ruinosas fortificaciones de la ciudad, construyendo reductos y baterías, reparando la muralla, emplazando algunos cañones modernos.
Habían habilitado también los ingenieros el torreón de Sancho Abarca; alto, de cinco pisos, al que llamaban en el pueblo el Castillo Grande; magnífica atalaya, desde donde se dominaba toda la llanura próxima. Este Castillo Grande se hallaba en el centro de una plaza de armas, circunscrita por la muralla, que trazaba a su alrededor un arco de herradura, avanzando hacia el Norte. Cerca del torreón del rey Sancho se erguía otra atalaya, la torre de Santa María, antiguo castillo Abacial.
Estas tres torres del pueblo, la de San Juan, la de Santa María y la de Sancho Abarca servían para el telégrafo de señales con que el ejército se comunicaba con Viana y con otros pueblos de alrededor.
El Castillo Grande daba, por la parte de atrás, a un cobertizo largo, dirigido de Este a Oeste, donde había almacenes y depósitos de municiones, llamados los Generales.
El cobertizo cerraba la plaza de Armas. En ésta, por las fiestas y en período de paz, solían correrse toros.
Al Oeste del pueblo, por el lado de Paganos, el muro trazaba hacia el exterior una línea convexa, comenzando en las paredes de la torre de Santa María y terminando en una barbacana, que aun se conserva. Esta línea convexa se hallaba interrumpida[68] por una serie de cubos con almenas, denominados los Siete por su número.
En aquella época, fuera del casco no había en Laguardia más que dos edificios: uno, el parador, a pocos pasos de la muralla y cerca de la puerta de Santa Engracia; el otro, el cuartelillo, entre esta puerta y la de San Juan, donde se alojaban los soldados de la guardia de extramuros, y donde hacían el rancho.
Laguardia tenía por entonces un regimiento de guarnición, con sus respectivos oficiales, alojados en el Castillo Grande y en sus anejos. El regimiento estaba destinado únicamente a guardar la plaza y las cinco puertas del pueblo.
A pesar de que exteriormente parecía pequeño el recinto amurallado de la ciudad, no lo era tanto; y los soldados y los oficiales tenían bastante que hacer con vigilar las puertas, los baluartes y toda la línea fortificada de la plaza. Cuando había que operar en columnas por los terrenos próximos, llegaban más batallones, que se alojaban en las casas.
Alrededor de la ciudad, y encerrando el paseo de extramuros, un paredón recién construído continuaba la barbacana y rodeaba el cerro sobre el que se asienta Laguardia.
Los hermosos nogales, que antes daban sombra al paseo exterior, habían sido talados, para impedir una sorpresa del enemigo.
En aquella época, Laguardia estaba muy animado: de día, por las calles se veía mucha gente, sobre[69] todo militar; por las tardes, al Angelus, se cerraban las puertas de la muralla, y al toque de retreta soldados y paisanos desaparecían de las calles.
Solamente las personas alojadas en el parador tenían, con alguna frecuencia, necesidad de entrar y salir. Cuando se creía posible un ataque, todos, los de dentro y los de fuera, se quedaban en el pueblo.
Al encenderse los faroles comenzaban las rondas; se ponía el retén e iban colocándose los centinelas. Pocos momentos después, el soldado que estaba de guardia en el baluarte de la puerta de San Juan, a la izquierda de la torre, comenzaba dando el grito: "¡Centinela, alerta!", y todos los de alrededor de la muralla iban contestando sucesivamente: "¡Alerta!" "¡alerta!". Subía el grito desde los adarves hasta los cubos, bajaba de nuevo, corría a lo alto de los torreones hasta que llegaba la vez al soldado de la derecha de la puerta de San Juan, que gritaba: "¡Alerta está!"; lo que indicaba que la línea se hallaba vigilada y los centinelas en su puesto.
Cada cuarto de hora, el primer soldado daba su grito de "¡Centinela alerta!". Si la serie de voces se interrumpía se llamaba al oficial de guardia para ver si alguno de los centinelas se había quedado dormido en su garita o si ocurría novedad.
A pesar de la estrecha vigilancia que se mantenía en la plaza, muchas veces los carlistas de fuera del pueblo hablaban con los del interior. El procedimiento que usaban era éste: Escogían noches obscuras y tempestuosas en que soplaba el cierzo, y solían[70] ir varios. Uno se colocaba en un punto, fuera de la muralla, para preguntar, y la contestación, el de dentro de Laguardia se la daba a otro, aprovechando la dirección del viento. Generalmente tenían que esconderse detrás de una piedra o de un tronco de árbol, porque el centinela muchas veces disparaba al oir la voz.
También se aseguraba que había sitios por donde se podía entrar y salir de la ciudad sin ser visto. Algunos se reían de estos rumores; pero, realmente, no debía ser difícil comunicarse con el exterior.
Se habían hecho investigaciones sin resultado; pero los que afirmaban la existencia de las salidas secretas no se convencieron.
Varias veces que se inició un ataque de los carlistas se vió Laguardia preparándose para la defensa. Los soldados se fueron colocando en las trincheras escalonadas que había alrededor de las murallas; las puertas se cerraron; las baterías comenzaron el fuego, y los voluntarios, apostados en las almenas de los baluartes, se dispusieron a rechazar al enemigo.
Con los medios de entonces, Laguardia era casi inexpugnable; los que vivían en el pueblo experimentaban la impresión del peligro y, al mismo tiempo, de la seguridad.
Una vez, algunos burlones, probablemente carlistas, soltaron de noche dos perros con una lata vacía de petróleo atada a la cola; al estrépito, las cornetas[71] tocaron alarma, y se alborotó la ciudad y la guarnición.
Se sospechó del criado de una taberna y de algunos amigos suyos; y como el coronel del regimiento había mandado a un capitán hacer indagaciones para averiguar a los autores de la broma, tres o cuatro mozos, sobre los cuales recaían sospechas, tuvieron a bien largarse.
En general, por la noche solamente quedaba habilitada para entrar y salir en la ciudad la puerta de San Juan. Como no había caseríos lejos ni gran seguridad en las afueras, pasada la hora de la queda nadie salía de Laguardia, y únicamente, en casos raros, era indispensable abrir la puerta a los paisanos.
Los campos de los alrededores estaban en aquella época en el mayor abandono, y pocas veces se veía trabajar en los viñedos y en las heredades.
En los pueblos que se divisaban desde lo alto del cerro de Laguardia se advertían con frecuencia llamas y enormes humaredas de los pajares incendiados, y se oía a veces el rumor de las descargas.
Los aldeanos de Paganos y del Villar, y de Viñaspre y de El Ciego, ya no pasaban con sus caballerías por los caminos llevando sacos de trigo, ni las mujeres de Cripan se acercaban al pueblo con sus machos cargados de leña; sólo los convoyes militares, formados por grandes galeras en fila, custodiadas por la tropa, se acercaban a Laguardia.
Durante el invierno, con las nevadas, la campiña[72] quedaba aún más triste que de ordinario; la sierra aparecía como un paredón gris, veteado de blanco, y sobre la alba y solitaria extensión de las heredades y de los viñedos brillaba el resplandor de los incendios y resonaba el estampido del cañón.
Hacia el Sur de Laguardia, dos lagunas grandes, redondas, alimentadas con las nieves y con las aguas del invierno, parecían dos ojos claros que reflejasen el cielo.
LA TERTULIA DE LAS PISCINAS
Un pueblo como Laguardia, en la línea de combate de las fuerzas liberales y carlistas, era, a pesar de la vigilancia del ejército, un foco de intrigas.
Estas intrigas, en general, no tenían gran importancia; eran como nubes de verano, se deshacían por sí solas; pero a veces se tramaban proyectos serios, de ventas, de traiciones, de los cuales se enteraba todo el mundo menos la autoridad.
Un pueblo de escaso número de habitantes como aquél, en donde constantemente estaban yendo y viniendo las tropas, en donde a cada paso corría una noticia importante, verdadera o falsa, necesitaba una serie de puntos de reunión, de pequeñas tertulias, para comentar los acontecimientos y calcular las probabilidades de éxito de los bandos.
La esperanza y el desaliento iban, alternativamente, de la derecha a la izquierda, y los dos partidos contaban su triunfo como seguro repetidas veces.
[74]Entre las tertulias realistas de Laguardia, la más conocida, la más distinguida, la más aristocrática, la única que tenía opinión cotizada y valorada, era la de los Ramírez de la Piscina.
La tertulia de las Piscinas-se le daba el nombre de las damas, y no el de los varones de la casa-, no contaba en aquella época más que con un varón. Los otros dos, los más notables, estaban en la corte carlista.
La familia de los Piscinas que vivía en Laguardia estaba formada por un señor, casado con una Ribavellosa, y por dos solteronas viejas.
La casa de las Piscinas era una casa chapada a la antigua, gran mérito en Laguardia. Se rezaba el rosario en la tertulia; se tomaba chocolate por la tarde; se llamaba estrado al salón, y a los tres o cuatro criados, la servidumbre.
Todas las cuestiones de etiqueta se llevaban a punta de lanza; se vestía luto por la muerte del pariente más lejano, si era aristócrata, y se cubría con un paño negro el escudo de la casa.
Al viejo demandadero se le daban honores de mayordomo; a las pequeñas fincas que poseía la familia se las llamaba las posesiones, y a todo se intentaba prestar un aire de grandeza que no tenía.
LAS LUMBRERAS DE LA REUNIÓN
Don Juan de Galilea y don Hernando Martínez de Ribavellosa pontificaban en esta reunión. Eran allí estrellas de primera magnitud. Sus opiniones pasaban por dogmáticas. Unicamente, a su altura, estaba, tratándose de asuntos religiosos, el vicario de Santa María, don Diego de Salinillas.
[75]Don Juan de Galilea, hombre grave, hablaba por apotegmas; creía que el desconocimiento de las humanidades y del latín era el que estaba perturbando la sociedad; don Hernando coincidía con él en hallar lastimoso el estado de su época; pero extraía sus argumentos casi exclusivamente de la Historia. El estado natural de la política del mundo, según el señor de Ribavellosa, era el de hacía doscientos años, por lo menos. Hablaba del reino de Castilla, del señorío de Vizcaya, del fuero de Sobrarbe, y siempre que nombraba a Laguardia tenía que decir Laguardia de Navarra.
De las damas de la tertulia, las más principales, después de las señoritas de la casa, eran las dos marquesas de Valpierre, la hermana de don Hernando, las de Manso de Zúñiga cuando estaban en el pueblo, y la señorita de San Mederi.
En esta reunión aristocrática cada cual tenía asignado su papel. Don Juan de Galilea y don Hernando resolvían las cuestiones políticas graves. Las señoras, a quienes no preocupaba gran cosa el sistema constitucional ni el rey absoluto, criticaban los acontecimientos y hablaban de las costumbres y de las modas.
Las marquesas de Valpierre eran en esto las más intransigentes. Estas dos viejas solteronas vestían siempre de negro; llevaban toca en la cabeza, y solían dedicarse a hacer media en la tertulia.
Estaban las dos constantemente escandalizadas con los abusos del siglo; para ellas, un lazo azul o verde socavaba los cimientos del orden social, y por ende, como hubiera dicho el señor de Galilea, los del universo.
Según las de Valpierre, el mundo estaba perdido;[76] ya no se respetaban las clases, ni a las señoras; el desenfreno era horrible. Laguardia, para ellas, era una nueva Babilonia, llena de vicios y de impurezas.
Entre la gente de media edad que figuraba en casa de las Piscinas había dos o tres solterones que vivían con sus madres. Uno de ellos, don Luis de Galilea, el hermano de don Juan, se dedicaba a escandalizar a la tertulia con barbaridades y groserías que él consideraba concepciones atrevidas de orden filosófico.
Don Luis era pequeño, tostado por el sol, con los ojos ribeteados y desdeñosos y la nariz arqueada y roja.
LA SEÑORITA DE SAN MEDERI
El elemento más romántico de la reunión, sin que nadie pudiera disputarle esta preeminencia, era la señorita Graciosa de San Mederi.
Graciosa tenía sus cuarenta años; pero no le parecía decoroso reconocer más de veintinueve. Alta, caballuna, con la nariz larga y los dientes salientes y amarillos, no tenía la pobre señorita físico para producir grandes pasiones; pero si le faltaba físico, indudablemente, no le faltaba corazón.
Graciosa tenía un gran entusiasmo por el vizconde de Arlincourt y por sus novelas. Hubiera andado mejor por el osario del Morar que por el camino de El Ciego o de Logroño, y el monte Salvaje, lugar de románticos paseos del Ermitaño, del vizconde, era para ella más conocido que los alrededores de Laguardia.
Graciosa de San Mederi había leído también una [77]novela de Ana Radcliff, que le produjo gran admiración, y desde entonces no pensaba más que en situaciones extraordinarias y espantosas, en bosques incultos y llenos de misterio, en castillos con subterráneos y almas en pena, en rocas malditas y, sobre todo, en lagos, en esos lagos sombríos y poéticos, en los que se puede navegar una noche de luna, sobre un ligero esquife, mientras se escucha, a lo lejos, el rumor de las locas serenatas.
Desgraciadamente para ella, vivía en un pueblo asentado en lo alto de una colina, en donde no había más lago que aquellas dos charcas que se llenaban con las lluvias del invierno, y en las que no se podía navegar más que en un cajón, y empujando con un palo en el fondo cenagoso, cosa horriblemente antipoética.
La señorita de San Mederi había sido víctima de uno de los militares de la guarnición, del capitán Herrera.
Este capitán, joven andaluz, fué durante algún tiempo el niño mimado de la tertulia de las Piscinas. Se le llamaba Herrerita.
Herrerita cantaba al piano las últimas canciones; Herrerita inventaba juegos de prendas; Herrerita era chistoso, ocurrente, amable. Todo el mundo le consideraba como una alhaja, y Graciosa sentía una gran inclinación por él. Unicamente le reprochaba en el fondo de su corazón el no tener un aire siniestro. Con su bigotillo rubio y su ceceo andaluz, no encajaba en el marco de los héroes de Arlincourt ni de Ana Radcliff.
De pronto, y sin motivo, Herrerita dejó de aparecer en casa de las Piscinas; pasó un día y otro y se supo con gran escándalo que se había presentado en la tertulia liberal de las de Echaluce, donde era obsequiadísimo.
El asombro, la estupefacción de las Piscinas y de sus amigos fué enorme. ¿Qué idea tenía aquel hombre de las categorías sociales? ¿Qué concepto de la sociedad y del mundo?
Se comprendía que hubiera ido a casa de Salazar. ¡Pero a la tienda de Echaluce! ¡Qué vulgaridad la de aquel capitán!
Los contertulios de las Piscinas, en tácito y común acuerdo, decidieron no volver a saludar ya más al traidor, infligirle este severo castigo; pero vieron con asombro que a aquel inconsciente militar no le preocupaba gran cosa la falta de saludo, y que seguía en su inconsciencia tan alegre y tan sonriente.
Era difícil en un pueblo tan pequeño como Laguardia, en donde todo el mundo se conocía y encontraba varias veces en la calle, hacerse el desentendido; sin embargo, la gente sabía fingir el desconocimiento perfectamente; llevaba sus divisiones a punta de lanza.
Había entonces en una casa grande y antigua un teatro que se llamaba el Liceo. Allí se representaban comedias en un acto, en las que tomaban parte las señoritas y caballeros más distinguidos de la localidad.
[79]En aquel estrecho recinto las tertulias tenían sus grupos, y unos eran tan extraños a otros como los osos blancos del Polo Norte pueden serlo de los osos blancos del Polo Sur.
Para representar se elegían las obras más tontas e inocentes, porque había algunas damas, como las marquesas de Valpierre, que eran capaces de encontrar intenciones deshonestas en la culata de un fusil o en el extremo de una bayoneta.
Casi todas las muchachas habían recitado algún monólogo o tomado parte en algún sainete. Graciosa, no; decía que no sentía lo cómico, y no quería representar astracanadas groseras y vulgares. Graciosa sentía lo trágico, lo sublime; varias veces trató de convencer a los jóvenes para que declamaran con ella un trozo de un drama espeluznante; pero nadie quería figurar en la representación, hasta que pudo convencer a Luis Galilea.
La noche de la función hubo risa para mucho tiempo.
Graciosa, tan alta, tan desgarbada, al lado de Galilea, tan bajito, con los ojos redondos y desdeñosos, la nariz de loro, encarnada, y el ademán retador, hacía un efecto muy cómico.
Graciosa creyó que había conseguido un gran éxito, y para completarlo, después del diálogo espeluznante recitó aquel parlamento de Calderón que comienza diciendo:
conseguir, señora, el sol...
Graciosa recitaba esta lluvia de piropos calderoniana como si se estuviera enjuagando, de tal ma[80]nera, que la hacía perfectamente odiosa; pero ella pensaba que no sólo sabía darle acentos admirables, sino que además su recitado era una lección para los jóvenes del pueblo, que eran incapaces de declararse a una mujer, llamándola sol, girasol, acero, norte, etc.
Algunos notaron que cuando terminó su tirada de versos Graciosa, el que aplaudió con más entusiasmo fué el capitán Herrera; pero otros afirmaban que al tiempo de aplaudir se veía una sonrisa mefistofélica en los labios del capitán andaluz.
A las muchachas jóvenes, amigas de Corito, Luisita Galilea, Cecilia Bengoa, Pilar Ribavellosa, Antoñita Piscina, todas las señoras y Graciosa las consideraban como niñas. Sin embargo, no era raro verlas mandar cartitas o recados a algún joven, que la mayoría de las veces era oficial de la guarnición.
Si la tertulia tradicionalista aristocrática era una e indivisible, como la República de Robespierre, las tertulias liberales, por el contrario, eran múltiples, cambiantes, de varios matices, representación de las nuevas ideas, por entonces mal conocidas y deslindadas, sin un credo completamente claro y definido.
La primera y más importante de estas reuniones era la del señor Salazar.
El señor Salazar, rico propietario, había sido jefe político con Zea Bermúdez, el ministro partidario del despotismo ilustrado, y aunque esto no abonaba mucho las ideas progresivas del señor Salazar, era liberal a su manera. Se encontraba, según decía,[82] conforme con el moderantismo de Martínez de la Rosa, aunque no lo acompañaba en sus exageraciones sectarias, porque él era, sobre todo, monárquico y católico, y añadía que estaba tan lejos de los procedimientos odiosos de Calomarde como de los delirios insanos de los revolucionarios.
El señor Salazar creía que la sociedad es una máquina que debe marchar; pero consideraba necesario ponerle de cuando en cuando una piedra lo más grande posible, para que se detuviera y reflexionara. El señor Salazar quería que el mundo entero reflexionara, dictaminara y pesara sus actos.
Dictaminar, reflexionar y pesar. En estos verbos estaba reconcentrada toda su filosofía.
El señor Salazar era tan religioso o más que los contertulios de las Piscinas. Se hallaba colocado, con relación a su época, en el puesto más seguro y más fuerte; así que ejercía una gran influencia en Laguardia.
Los oficiales, de comandante para arriba, iban casi siempre de tertulia a su casa; las autoridades que llegaban al pueblo le dedicaban la primera visita.
Sabidos su preponderancia y su influjo, todo el mundo acudía a él en un caso apurado, y la misma gente de la tribu de las Piscinas solía presentarse al señor Salazar con el traje y la sonrisa de los días de fiesta, pidiendo protección cuando la necesitaba.
La tertulia de este hombre importante era trascendental para el pueblo; allí se resolvía lo que había que hacer en Laguardia; se daban destinos, se repartían cargos. El señor Salazar, como todos los políticos y caciques españoles antiguos y modernos, distribuía las mercedes con el dinero del Estado.
Salazar tenía más simpatía por los absolutistas[83] que por los revolucionarios. Con aquéllos se sentía a sí mismo joven y ágil de espíritu; en cambio, con los liberales exaltados se mostraba hosco y displicente.
Menor en prestigio aristocrático, pero mayor en entusiasmo liberal, era la tertulia de Echaluce. Las de Echaluce, cuatro hermanas, una viuda y tres solteras, tenían en la plaza un pequeño bazar, en cuya trastienda se reunían varias personas en verano a tomar el fresco, y en invierno, alrededor de la mesa camilla, a calentarse y a charlar.
Las cuatro hermanas, inocentes como palomas, se creían muy liberales y muy emancipadas; su vida era ir de casa a la tienda, y de la tienda a casa; los domingos, a la iglesia, y cada quince días, a confesarse con el vicario.
Entre los contertulios de la casa de Echaluce había algunos audaces que encontraban bien las disposiciones de Mendizábal, lo que entonces era lo mismo que encontrar bien los designios del demonio.
A esta tertulia había trasladado su campamento el capitán Herrera desde que llegó a Laguardia una sobrina de las de Echaluce.
Esta chica, una riojana muy guapa y muy salada, escandalizaba a la gente laguardiense con sus trajes, que no tenían más motivo de escándalo que algún lazo verde o morado, colores ambos que se consideraban en esta época completamente subversivos y desorganizadores de la sociedad.
La plebe de Laguardia, que era toda carlista, miraba como una ofensa personal estos lazos y tiraba a la chica patatas, tomates y otras hortalizas.
Al principio lo hacían con impunidad; pero cuando apareció Herrerita con su sable, al lado de la muchacha, y vieron que el oficialito estaba dispuesto a andar a trastazos con cualquiera, la lluvia de hortalizas disminuyó, y sólo algún chico, desde un rincón inexpugnable, se atrevía a lanzar a la riojana uno de aquellos obsequios vegetales.
EL CAFÉ DE POLI Y EL FIGÓN DEL CALAVERA
La tertulia de Echaluce, que notaba sobre su cabeza los manejos de la de Salazar, sentía bajo sus pies las tramas del café de Poli.
El café de Poli estaba en el primer piso de una casa de la calle Mayor. Era un sitio grande, destartalado, con dos balcones. Junto a uno de ellos se reunían, por las tardes y por las noches, algunos obreros de la ciudad y del campo que, sin saber a punto fijo por qué, simpatizaban con las nuevas ideas y se habían alistado como nacionales.
Haciendo la competencia a este café, y en el mismo plano social, o algo más abajo, estaba el figón del Calavera, punto de cita del elemento reaccionario rural, ignorante y bárbaro, el más abundante del pueblo.
Por encima del armazón visible de Laguardia, casi fuera del mundo de los fenómenos, que diría un filó[85]sofo, existía el centro del intelectualismo, del enciclopedismo, de la ilustración: la botica. Allí se discutía sin espíritu de partido; se examinaban los acontecimientos desde un punto de vista más amplio, como si hubiera vivido en Laguardia aún don Félix María Samaniego y sus amigos; allí se llegaba a defender la república como la forma de gobierno más barata, y algunos se arriesgaban a encontrar la religión católica arcaica y reñida con la razón natural.
Estos intelectuales de Laguardia tenían su masonería; hablaban fuera del cenáculo con gran reserva de sus discusiones; decían que no querían perder por alguna imprudencia la hermosa libertad que disfrutaban en la botica.
Todos estos diversos centros de Laguardia se espiaban, se entendían, conspiraban, y desde la alta y aristocrática tertulia de las Piscinas hasta el obscuro y sucio figón del Calavera, y desde la prepotente camarilla de Salazar hasta el tenebroso club del café de Poli, había una cadena de confidencias, de delaciones, de complicidades.
Había, además, de las tertulias, centros casi oficiales de la opinión, gente rebelde, indisciplinada, que guerreaba a su manera. Estos merodeadores sueltos eran los más intolerantes. Entre los carlistas se distinguían el Chato de Viñaspre, el Riojano y el Charrico, y entre los liberales, el Tirabeque y Teodosio el Nacional.
La intransigencia agresiva de los dos bandos no la representaban los hombres, sino las mujeres, dos viejas solteronas, que se odiaban a muerte: Dolores Payueta y Saturnina Treviño.
Las dos tenían apodo; a la Dolores la llamaban la Montaperras, y a la Saturnina, la Gitana.
Estas solteronas llevaban la voz cantante de la chismografía de carácter chabacano; propalaban noticias falsas, traían canciones, inventaban frases y apodos; Dolores, contra los carlistas, y la Satur, contra los liberales. Para ellas la cuestión no salía de[88] Laguardia; el liberalismo o el tradicionalismo del resto de España las tenía casi sin cuidado.
Estas dos arpías representaban la parte turbia que hay en todas las sectas y en todos los partidos; en ellas, el odio al enemigo era lo principal; un odio frenético, sin cuartel. Cuando estas mujeres se encontraban juntas en la calle, se esforzaban en demostrarse su desprecio; volvían la cabeza, escupían al suelo. Se hubieran lanzado una contra otra como perros de presa a morderse, a desgarrarse, si hubieran tenido buena dentadura.
Dolores era de posición regular, y se trataba con la gente acomodada del pueblo. Era fea, antipática, marisabidilla, con una voz de falsete que parecía que tenía que salir por detrás de una careta; vestía con trajes claros y ridículos e iba con asiduidad a la tertulia de Echaluce. Cuando reñía, que solía ser con frecuencia, dejaba chiquita a una rabanera. Vivía con tres o cuatro perros, y de aquí debía proceder el apodo de Montaperras, adjudicado por su rival la Satur.
Dolores tenía una adoración especial por el Ejército; los militares le parecían una raza de hombres superiores. Este entusiasmo por la milicia le hacía sentir un odio grande por los carlistas, que se le figuraban no defensores del trono y del altar, sino canalla mal vestida, que intentaba interrumpir el orden y la armonía de una cosa tan bella como la tropa.
Satur la Gitana era más violenta, y quizá por esto menos grotesca.
Vestía siempre de negro; tenía una cara morena y enérgica, y el pelo de ébano, lleno de mechones blancos. La Satur era partidaria de la tradición.[89] Tenía algo de iluminada; los enemigos decían que esto era debido al alcohol; pero no era cierto del todo.
Vivía esta mujer en una casa pequeña, sin criada, completamente sola. Los vecinos solían verla pasar con una cesta; pero en la cesta no se advertía más que el cuello de una botella.
La Satur andaba de noche de casa en casa y de taberna en taberna, propalando sus noticias e intrigando.
Era valiente, atrevida y fanática.
El Chato de Viñaspre, el Raposo, el Caracolero, el Riojano y otros carlistas la obedecían.
Si llegaba a Laguardia algún papel o alguna canción contra el Gobierno, contra María Cristina, o contra algún general liberal, ya se podía apostar que había pasado por las manos de la Satur.
Una vez la denunciaron, ante la autoridad militar, como carlista y propaladora de noticias falsas, y al acudir a presencia del coronel, la Satur no sólo no se turbó ni negó sus ideas, sino, por el contrario, dijo que era carlista a mucha honra, y que María Cristina era una piojosa, que estaba enredada con el hijo de un estanquero, y que los soldados liberales no valían nada.
El coronel, que era hombre inteligente, se rió, y la dejó suelta.
La Satur era una revolucionaria por temperamento: sentía la demagogia negra; creía que el pueblo, su pueblo, formado por pobrecitos aldeanos, todos buenos, infelices, hasta los que pegaban puñaladas, deseaban con ardor el rey absoluto, y que bastaba quitar la Constitución y el Gobierno liberal para que España fuera dichosa y se viviera bien.
En este ambiente de odio político y de enemistades personales, Pello Leguía y Corito Arteaga se dedicaban a mirarse, a hablar de mil cosas insignificantes, que para ellos eran trascendentales, y a escribirse cartas por cualquier motivo.
Seguramente, ninguno de los dos encontraba en la atmósfera de Laguardia los rayos del rencor y de la maldad que cruzaban el aire. Como en el mundo físico hay interferencias, las hay también en el mundo moral para los enamorados y para los que viven en el sueño y en la ilusión.
Corito traía, desde su llegada, trastornados a los jóvenes y a algunos viejos verdes de Laguardia.
Entre los oficiales de la guarnición tenía fervientes adoradores; pero ninguno llegaba a interesarle de verdad como Pello Leguía.
-¿Qué le encuentras a ese muchacho?-le decían sus amigas-. Es guapo, sí; pero tan serio, tan soso.
-Pues a mí me es muy simpático-contestaba ella.
Siempre que salían a pasear con varias personas, Corito y Leguía venían a reunirse y a marchar juntos hablando.
Corito le preguntaba muchas veces si era verdad que iba a casarse con su prima Anita, como decían en el pueblo.
-Pues es una chica bonita y rica.
-Sí; pero ya tiene su novio.
La gente decía que al padre de la muchacha, a Gateluzmendi el cosechero, no le disgustaría casar a su hija con su sobrino Pedro.
Corito coqueteaba con Pello; quería sacarle de su impasibilidad habitual, y lo conseguía; pero al mismo tiempo que él se iba enamorando, ella también se interesaba cada vez más.
Uno de los muchachos que se había hecho amigo de Pello, buscando su arrimo, era Antonio Estúñiga, el hijo de un rico hacendado de Viana.
Antonio Estúñiga era un mozo acostumbrado a imponer su voluntad, violento y cerril; hacía la corte a Luisita Galilea, pero con un amor un poco bárbaro y plebeyo.
Luisita era romántica; estaba bajo la influencia de Graciosa de San Mederi, y ésta le había convencido de que era indispensable someter a prueba al joven Estúñiga. Según Graciosa, para conseguir el amor de una señorita distinguida había que hacer grandes[93] méritos, soportar fatigas, penalidades, y hablar del Norte, del imán, del girasol; no basta decir: "tengo tanto para vivir"; esto era una cosa grosera, vulgar, impropia de gente delicada.
Luisita Galilea estaba convencida de que Graciosa tenía muchísima razón, y, además, y esto era lo principal, le gustaba más uno de los oficiales de Laguardia que el joven Estúñiga, malhumorado y tosco.
-Pero, ¿tú crees que a lo bruto se consigue el cariño de una señorita como yo?-decía Luisita-. Pues estás equivocado.
Antonio tenía, con tal motivo, un malhumor constante. Los melindres de Luisita le indignaban.
Varias veces confesó a Leguía que iba a dejarlo todo y a marcharse al campo carlista.
Pello y Corito, mientras tanto, cantaban el eterno dúo de amor. Laguardia les parecía un lugar lleno de encantos.
Muchas veces Pello tenía que salir a los pueblos próximos para los negocios; había que pasar por entre las tropas y oir el silbar de las balas.
El peligro hacía que Corito se interesase más y más por su novio. Cuando desde las alturas de Laguardia, Pello indicaba por dónde había andado, Corito temblaba y se estrechaba contra él.
http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/
