Este contenido es propiedad de Revista de Historia - Revista de Historia es una de las pocas Revistas de Historia que destacan por ser una Revista de Historia online con artículos históricos semanales enriquecidos con infografías, vídeos e imágenes impactantes.
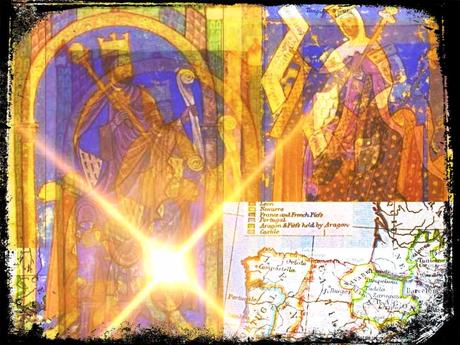
Si por un instante apareciéramos en la Península Ibérica del S. XII DC y la habitáramos un tiempo y, además, pudiéramos vivir para contarlo, seguramente lo que contaríamos distaría de lo imaginado en un primer momento. Esto no es un defecto, es algo contra lo que cualquier historiador activo lucha en su día a día. Prejuicios, ideas preconcebidas, mitos, la propia ideología de la sociedad actual que nos rodea.
Si quieres leer el artículo mas tarde, guárdatelo en PDF y léelo cuando te plazca: Descárgalo Aquí
Es muy complicado desprenderse de todos esos factores, pero existe alguna posibilidad, aunque sea parcialmente y de manera responsable. Lo que he venido a mostrar aquí es una visión histórica sobre el juego político existente en los reinos cristianos peninsulares dentro del contexto histórico de aquel proceso al que hemos venido a llamar ‘reconquista’.
Política en la Edad Media
Fijemos la vista en Alfonso VII. Fue hijo de Doña Urraca y Raimundo de Borgoña, en una clara intromisión de la casa francesa en los asuntos peninsulares, cosa que, haciendo balance de la historia de la monarquía hispánica no nos llama excesivamente la atención. Alfonso VII fue coronado Rey de León y de Castilla en el año 1126, y su reinado puso fin con su muerte en el 1157. La figura de su madre fue muy importante para él, pero también relevante a todas luces dentro del juego político que se traían los reinos cristianos en la península. En aquella época del S. XII, los reyes estaban posiblemente más preocupados por el mantenimiento de su estirpe que por otros asuntos que les pudieran rodear. Al otro lado, al-Ándalus consiguió en cierta medida una unidad perdida anteriormente con la fragmentación del califato de Córdoba (929-1031) y su disolución en reinos de taifas. Pero a estas alturas poco podía importar el avance de los reinos peninsulares cuando lo que se estaban jugando los príncipes cristianos era su futuro y el de toda su familia, progenitores y demás camarilla cortesana. La preocupación venía por otro lado y tenían que mirar a los ojos de los nobles que competían contra ellos en ese marco de poder tan inestable. Tendrían que esperar unos 300 años para que la monarquía le ganara parcialmente la partida a la nobleza con el establecimiento de una monarquía autoritaria como fue la de los Reyes Católicos.
Continuamos con la persona de Doña Urraca, madre de Alfonso, que para evitar una pugna en la que la nobleza saliera ganando, se volvería a casar una vez más, una vez fallecido Raimundo de Borgoña. Aunque jurara no volver a hacerlo, esta vez se casaría con Alfonso I de Aragón, conocido como ‘el batallador’. Pensemos que para acumular tierras, riqueza y, en definitiva, autoridad y poder, los reyes, uno de los métodos en los que incurrían fueron las políticas matrimoniales. A ello podríamos añadir la relación de ese primus inter pares con la Iglesia, la política exterior y un sistema de impuestos para cobrar, en menor medida, a los privilegiados y, en mayor medida, a los no privilegiados, que eran una grandísima mayoría.
Alfonso VII. Emperador de León
Doña Urraca murió el mismo año que su hijo Alfonso fue coronado en la catedral de León (1126), y un año más tarde, se llevaría a cabo el acuerdo de Tamara. Este tuvo lugar con otro Alfonso, ‘el batallador’ de Aragón, que mediante el mismo reincorpora para León y Castilla las tierras que había acaparado consecuencia del matrimonio con Doña Urraca.
En 1134 muere Alfonso ‘el batallador’ sin herederos. Este hecho tuvo algunas consecuencias importantes. Se desataron revueltas en Aragón, que eligen rey a Ramiro II ‘el monje’, hermano del fallecido. Por otro lado, los navarros eligen a García Ramírez IV, nieto del Cid. Y por último, Alfonso VII rompe el acuerdo anterior de Tamara, al encontrarse fallecido ‘el batallador’, y se apodera de La Rioja y Nájera. Alfonso VII consigue que lo reconozcan como señor de Zaragoza, pero decide cederle ese territorio a García Ramírez. ¿Por qué decidió tal cosa? Nada es gratis en el mundo feudal del medievo. Este movimiento se decidió después de que García Ramírez IV se declarara vasallo del rey leonés-castellano Alfonso VII. Después de todo esto, en 1135 se hace coronar como emperador de León.
Un año más tarde, Alfonso VII retira su apoyo al rey navarro García Ramírez IV. Otra vez, evidentemente, existía un objetivo detrás de este movimiento, que no era otro que el de anexionar el Reino de Aragón a sus dominios. ¿Cómo lo hizo? Cediéndole Zaragoza a Ramiro II, hermano de Alfonso I de Aragón ‘el batallador’, según se dice, muerto por las complicaciones de unas heridas de guerra frente a los almorávides. Alfonso VII, emperador de León, pretende, como se ha comentado, anexionarse Aragón mediante la unión matrimonial de su hijo Sancho con Petronila, hija del anterior, ‘el rey monje’. Este viraje del rey castellano-leonés fracasó por dos motivos que se resumen en uno: que la hegemonía del poder real no quedara acumulada en una sola persona. Se opuso a este matrimonio tanto la nobleza aragonesa como la Santa Sede, y consecuencia de ello fue que Ramiro II prometió a su hija Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, de cuya unión prácticamente nació la Corona de Aragón. Al margen de todo, siempre se mantuvo la dependencia vasallática de Ramiro II hacia Alfonso VII.
Una vez descrito el panorama, podemos extrapolar algunas conclusiones. Una de ellas es que, posiblemente, los protagonistas de las políticas ejecutivas en la península estarían más preocupados por el mantenimiento del poder o ascenso hacia el mismo que de los musulmanes, ya fueran los almorávides, almohades o incluso los benimerines. Existen hechos probados de reyes, nobles y personas de trascendencia de la época y con influencia en las cortes de los reinos cristianos que muestran cómo incluso pactaban con musulmanes para desestabilizar, debilitar y así aprovecharse de la situación de la manera que podían. Otro de los aspectos destacables es la política matrimonial, siempre pilar fundamental de la historia de la monarquía.
Por otro lado, el juego de alianzas entre dinastías y entre la propia nobleza, sin olvidarnos del clero, ha marcado una larga época en la Europa occidental cristiana. Y fruto de todas aquellas decisiones e intrigas ha ido evolucionando una política, una economía y, en paralelo, una sociedad, en la que la mayoría no sabría en qué grado afectaría a sus vidas y su futuro todas esas decisiones.
Autor: Patricio Vidal Carpio para revistadehistoria.es
¿Eres Historiador y quieres colaborar con revistadehistoria.es? Haz Click Aquí
Si quieres leer el artículo mas tarde, guárdatelo en PDF y léelo cuando te plazca: Descárgalo Aquí
¿Nos invitas a un café?
Si quieres donar el importe de un café y “Adoptar un Historiador”, incluiremos tu nombre como agradecimiento en calidad de mecenas en un Artículo Histórico, puedes hacerlo Aquí:
También puedes apoyarnos compartiendo este artículo en las redes sociales o dándote de alta en nuestro selecto boletín gratuito:
Déjanos tu Email y te avisaremos cuando haya un nuevo Artículo Histórico
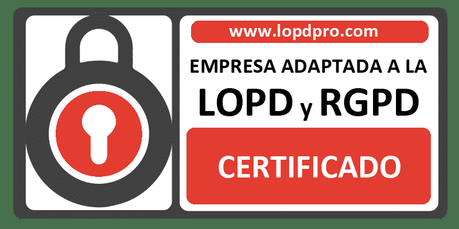
Bibliografía:
IRADIER, P. et al.: Historia medieval de España, Cátedra, 1989.
MACKAY A.: La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500). Madrid, Cátedra, 1981.
MARTÍN, J. L.: Reinos y condados cristianos. Vol 9 de la Historia de España, de Historia 16. Madrid, 1995.
MÍNGUEZ, J.M.: La reconquista. Biblioteca de Historia 16, Madrid.
MOXO, S. de: Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval. Madrid, Rialp, 1980.
VALDEÓN, J., et al.: Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (XI-XIV). Barcelona, Labor, 1980 (tomo IV de la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara).
MENEZO, Juan José: Reinos y Jefes de Estado desde el 712. Madrid, Historia Hispana, 2005.
La entrada El Juego de Tronos entre los Reinos Cristianos peninsulares del siglo XII se publicó primero en Revista de Historia.

