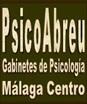En un primer momento, puede parecer frívolo reflexionar sobre los problemas de salud mental de una población que está siendo sometida a una guerra. ¿Qué importancia pueden tener las secuelas psicológicas frente a la supervivencia de alguien en estas circunstancias? Sin embargo, y por suerte, en la mayoría de estos escenarios hay parte la población que puede escapar de la muerte, pero quizás no escapan todo lo bien que pudieran de las secuelas que un conflicto así nos genera. El desastre psicológico de la guerra que se está produciendo hoy en día entre Rusia y Ucrania incluye una barbaridad de consecuencias psicológicas que desarrollaremos a continuación.
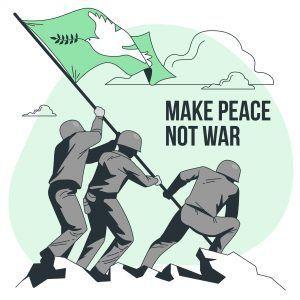
La guerra y sus secuelas psicológicas
Una guerra es uno de los procesos psicosociales más profundos, irracionales y deshumanizantes que podemos llevar a cabo como seres humanos. No cabe duda de que cualquier persona que la vive, ya sea en campo de batalla, permaneciendo en el país o intentando refugiarse, experimentará cambios complejos en su forma de sentir, pensar o actuar en un intento irrefrenable de adaptarse al nuevo contexto.
La guerra en si misma es ya un proceso psicopatológico para la población que la sufre, pues ésta se enfrenta a una desestructuración brusca de la vida cotidiana y la inseguridad absoluta sobre su futuro. La familia, el trabajo, los círculos sociales y la integridad física se posicionan en un incierto por la posibilidad de su pérdida. Y aunque no podemos afirmar que las consecuencias individuales de la guerra sean las mismas para toda la población, sabemos que las peores consecuencias la sufren los sectores más desfavorecidos, la población infantil y las mujeres y niñas. En una guerra, las víctimas son sometidas a una experiencia de vulnerabilidad, peligro y sobre todo violencia. Torturas, asesinatos, violaciones, la muerte o desaparición de familiares, separaciones afectivas o desplazamientos forzosos, son múltiples de estos ejemplos.
El trauma como secuela principal
Cuando una experiencia como la de la guerra, es tan violenta y brusca y amenaza de forma severa el bienestar o la vida de la persona, se habla del concepto de trauma. El trauma psíquico se compone de un conjunto de respuestas patológicas que desarrollan algunas personas tras esta vivencia. Consisten en la reexperimentación del mismo (sueños, obsesiones…), la evitación de estímulos que recuerden al trauma, la sobreexcitación permanente, y el embotamiento afectivo, entre otros. Para referirnos a este conjunto de síntomas, hablamos de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y, aunque esta es una de las respuestas más prevalente en la sociedad implicada en el conflicto, también pueden aparecer otras como trastornos de ansiedad, depresión o trastornos psicóticos. No obstante, podemos distinguir distintos escenarios espaciales y temporales que concretan un poco más el tipo de respuesta adaptativa que genera en nuestra psique una situación de estas características.

Múltiples consecuencias psicológicas
Antes del conflicto
En el periodo previo a la consolidación del conflicto, aparecen reacciones somáticas, como las cefaleas, y reacciones emocionales de miedo y la ansiedad, de forma más frecuente.
- El miedo provoca aislamiento, inhibe la comunicación, oculta pensamientos y emociones, y conduce a la apatía y retraimiento social.
- La ansiedad, al contrario que el miedo, implica un sentimiento de malestar provocado por la percepción de amenaza y violencia inminente, y genera somatizaciones, y distintas reacciones.
- También aparecen la ira y la insensibilidad emocional, que puede dar lugar a un desbordamiento afectivo. Además, comienza la desintegración familiar progresiva y el estrés previo a la migración, si es que esta se plantea como una opción.
Durante el conflicto
Durante el conflicto propiamente dicho, se describen reacciones agudas y crónicas de miedo, terror o nerviosismo, hiperactividad o déficit de atención, así como de tristeza, ira, vergüenza o culpa.
Después del suceso
Finalmente, una vez finalizado el conflicto, a largo plazo estas afectaciones se relacionan más con trastornos depresivos, ansiógenos y TEPT.
Los supervivientes del conflicto
Las secuelas psicológicas en supervivientes, además de los trastornos psicológicos descritos con anterioridad, la culpa y el duelo son las realidades con mayor peso. La culpa muchas veces se origina por dar sentido a algo que no lo tiene, como forma de tener algún control sobre lo sucedido, y es necesario elaborarla adecuadamente para que no genere problemas mayores.
En este caso el duelo, entendido como un proceso de despedida y manifestación de dolor tras un fallecimiento, aparece de forma múltiple en las victimas de guerra. Puede darse tanto de seres queridos como de un hogar, o incluso de su propio país. Es necesario realizar una buena elaboración del duelo, a través de la expresión emocional sobre las personas perdidas y dando un sentido nuevo al mundo donde estos vínculos ya no existen. Las circunstancias que enmarcan la guerra dificultan esta elaboración, pues las noticias de muerte son inesperadas, no pueden contar con un cuerpo que enterrar, ni tampoco tienen la posibilidad de despedirse.
Los refugiados y sus secuelas
Las personas que intentan refugiarse se enfrentan a dejar sus raíces, no llorarle a sus muertos y pasar por situaciones de hacinamiento y precariedad en campos de refugio, si es que logran llegar. En el mejor de los casos, consiguen empezar una vida en un país de habla y culturas desconocidas. La mayoría se enfrentan a múltiples duelos y exigencias adaptativas a la par, siendo una de las más arduas la construcción de una nueva identidad.

Tras la llegada a otro país, estas personas deben enfrentarse a una nueva vida, sin trabajo, sin hogar, sin algunos miembros de su familia, y en la mayoría de las ocasiones sin alimento suficiente. Además de esta cruda realidad, pueden desarrollar el llamado síndrome de la persona refugiada; un proceso psicológico que pasa por un periodo de incubación en el que no padecen ninguna sintomatología grave pero que da la cara cuando comienzan a rehacer su vida. Esto se ve a través de sentimientos de culpa por sobrevivir, fracaso vital, desesperanza, y una actitud de desconfianza hacia otros. Además, algunas de estas personas se enfrentan con miedo al regreso, si es que pueden, a ser rechazadas por la población autóctona y a una nueva adaptación en su propio país.
La población infantil
En la población infantil aparecen, por ejemplo, temores secundarios a la separación familiar, reacción exagerada al ruido, agresividad y retroceso en habilidades adquiridas (ej. enuresis). Además, parece que el estrés postraumático desarrollado en estas edades se relaciona con alteraciones del proceso cognitivo-emocional de la experiencia dolorosa y la poca capacidad para asimilar el trauma.
En adolescentes aparecen conductas agresivas y violentas y sintomatología más relacionada con el espectro de ansiedad y depresión, pues cuentan con más habilidades cognitivas para entender la magnitud de la guerra y sus consecuencias.
Secuelas en mujeres y niñas
En este rango de la población afectada por un conflicto así, la violencia sexual se invisibiliza con frecuencia por la presencia de culpa y vergüenza, pues temen exponerse al cuestionamiento de su entorno social y a un estado que no garantiza el castigo a los perpetradores. Este silencio perpetúa el trauma psicológico provocándoles flashbacks, sentimientos de desprecio y odio hacia una misma y pérdida del sentido de la vida.

Un conflicto bélico solo crea malestar
Por desgracia, las consecuencias de una guerra no solo se experimentan a nivel a psicológico, sino también a nivel social. Aumento de pobreza, discriminación, acceso deficiente a servicios públicos, asilamiento o persecución ideológica, étnica o religiosa. Por ello, es fundamental dirigir los esfuerzos de recuperación individual y colectiva de estas víctimas; ya sea en países de orígenes, campos de refugio o nuevos países donde seguir con sus vidas. En este proceso, son de vital importancia a nivel individual los factores protectores. Sobre todo el apoyo social y acompañamiento psicológico y el desarrollo de procesos de afrontamiento (resolución de problemas, descarga y el ajuste emocional, o capacidad establecer nuevos vínculos). Ambos se relacionan con la capacidad de amortiguar los efectos del trauma, y la capacidad de superar el trauma con resultados positivos, es decir, la resiliencia.
A nivel colectivo, es indispensable la participación de los estados y de planes gubernamentales que garanticen la recuperación de las zonas afectadas y el tejido social. Por tanto, no debemos pensar que una guerra termina cuando las armas cesan, sino cuando la recuperación de sus víctimas y sociedades implicadas se han producido, en la medida de lo posible. Y, por supuesto, la recuperación y la ayuda psicológica juegan un papel muy importante en este proceso para aliviar en lo máximo posible las secuelas psicológicas.