Pensar y actuar en términos de todo o nada siempre resulta muy peligroso, porque nos obligamos a prescindir de los términos medios y de todos los matices que se dan en todas las circunstancias. Llevar los conflictos a tales extremos acostumbra a desembocar en revoluciones y guerras que acaban causando demasiadas víctimas y demasiadas pérdidas de toda índole en los dos bandos. La historia de la humanidad lleva demasiados siglos escribiéndose con la sangre y el sinsentido de todas esas batallas. Pero, por muy descabelladas que nos parezcan cuando las analizamos desde la óptica del paso del tiempo, cuando se están gestando o cuando las estamos padeciendo, a veces nos parecen inevitables si lo que queremos es luchar por un futuro más equitativo y menos injusto para quienes crecen y sueñan tras nosotros.
Cuando hablamos de injusticia social, siempre nos vienen a la cabeza dos palabras que utilizamos constantemente para darle más credibilidad a las posturas que defendemos: Estas son Democracia y Ley.
De la Democracia ya hemos hablado largo y tendido en otros artículos de este blog, como La Democracia y sus Lagunas. Hablamos de ella constantemente, como si fuese la panacea que ha de garantizarnos todos nuestros derechos. Pero tal democracia ni existe ni ha existido jamás. Porque el poder nunca ha estado en el pueblo, sino en aquellos que tienen el dinero y pueden comprarlo todo con él. Ellos son quienes sientan en el poder a los gobernantes que les convienen y quienes manejan los mercados y el destino de las personas del pueblo llano, cual peones en una tabla de ajedrez.
Acudir a lo que dicen las leyes es un recurso muy socorrido para los políticos, abracen la ideología que abracen. Siempre amenazan con las consecuencias que tendrá para cualquier ciudadano el hecho de saltarse esa ley tan poderosa e inmutable que, más que para proteger a los ciudadanos, parece haberse dictado para amargarles la existencia.
Es curiosa nuestra vara de medir las cosas… Por un lado, nos encanta la idea del progreso. Estamos inmersos en la era de las aplicaciones de móvil, en la que podemos llevar a cabo cualquier gestión simplemente haciendo un clic desde cualquier parte del mundo. Aceptamos de igual modo las supuestas ventajas de la globalización, ir de compras por internet o darnos el lujo de poder trabajar desde casa. Pero, en cambio, nos mostramos reticentes a la idea de cambiar ciertas leyes que se nos han quedado anticuadas, mientras permitimos que un gobierno aprobase una “ley mordaza”, valiéndose de su entonces mayoría absoluta para recortarnos a todos las alas y meternos en el cuerpo el miedo a opinar libremente. Una ley, por cierto, calcada de la tristemente recordada “ley de vagos y maleantes” que a tantos pobres desgraciados metió entre rejas durante la dictadura franquista, por el simple hecho de ser homosexuales, o de no tener un trabajo.
¿Por qué existen las leyes? ¿A quién benefician?
Si acudimos a la historia, nos encontramos con que la primera persona que decidió dejar constancia de las leyes por escrito fue el rey Hammurabi de Babilonia diecisiete siglos antes de la era cristiana. Hasta entonces, el pueblo había vivido sometido al capricho de los jueces y nadie sabía qué era legal y qué no lo era.
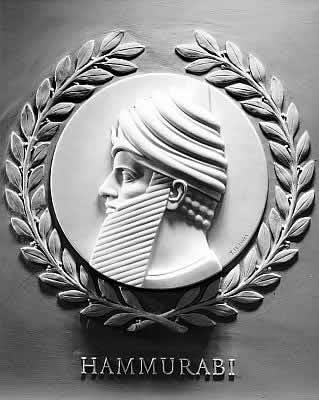
Hammurabi elaboró el primer código de la historia (Código de Hammurabi) y ordenó que lo difundiesen entre su pueblo para que la gente lo conociera. Se trataba de un inventario de leyes muy severas cuyo incumplimiento suponía algunas veces la pena de muerte. Para muchos de los delitos cometidos, se aplicaba la antigua ley bíblica del Talión: Ojo por ojo y diente por diente. Pese a su severidad, Hammurabi insistía en que con ese código sólo pretendía castigar a los malos y evitar que los más fuertes oprimiesen a los más débiles.
Código de Hammurabi
Más o menos por la misma época, cuenta la Biblia que Moisés recibió de manos de Dios las tablas de la Ley, Los Diez Mandamientos. Casi cuatro milenios más tarde, la Iglesia sigue recordándonos todas esas prohibiciones y los peligros a los que nos enfrentamos si caemos en ellas. Por ética, todos sabemos que hemos de intentar no robar, no matar, no traicionar o no yacer con la pareja de nuestro amigo, entre otras muchas cosas. Pero también sabemos que, cuando las circunstancias no nos son tan favorables como en las situaciones ideales que siempre nos relatan quienes elaboran esas leyes o esos mandamientos, la cosa siempre puede cambiar. Si el hambre nos atenaza o atenaza a nuestros hijos, ¿quién nos asegura que no seríamos capaces de robar? Si alguien nos amenaza o hace daño a quienes más queremos, ¿quién nos asegura que no íbamos a ser capaces de matar? Y, si nos enamoramos o nos encaprichamos sexualmente de alguien, por muy pareja de nuestro mejor amigo que sea, ¿quién nos dice que vamos a ser capaces de resistir la tentación de sucumbir a una aventura con ese alguien? Si esos dioses del Olimpo que tanto admiramos los amantes de la historia y la mitología se podían dar el lujo de ser caprichosos, vanidosos y promiscuos… ¿cómo no íbamos a serlo también los humanos?Mil años después de que Moisés recibiese las tablas de la Ley en el Monte Sinaí, en el 621 a.C. hubo un legislador en la Antigua Grecia que decidió recopilar las leyes orales y ordenarlas por escrito. Se trataba de Dracón. Muchos afirmaban que su código parecía haberse escrito con sangre, pues casi todos los delitos eran castigados con la pena de muerte. Como Hammurabi, él insistía en que su objetivo no eran los castigos, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos. Setenta años después, otro legislador llamado Solón suavizaría un poco el código de Dragón, haciéndolo algo más humano y eliminando algunas de sus leyes como la que establecía la pena de esclavitud para quien tenía deudas.
Cien años más tarde, los romanos también establecieron su propio código, al que denominaron Ley de las doce tablas. El conjunto de leyes e instituciones judiciales romanas han constituido la base de nuestro sistema jurídico actual.
En el transcurso del tiempo, fueron tantas las leyes que se dictaron que para jueces y enjuiciados se hacía prácticamente imposible recordarlas todas. El emperador Adriano, en el 121 a.C. tuvo una idea para paliar esa situación: Recopilar todas las leyes vigentes en un único código llamado “Edicto Perpetuo”, con el que se pretendían eliminar las diferencias de interpretación de los jueces.
Pese a esta iniciativa de Adriano, los romanos siguieron dictando nuevas leyes y, cinco siglos después, fue el Emperador Justiniano quien nombró un comité de diez juristas para redactar un nuevo código, denominado Corpus Iuris Civiles, conocido más popularmente como “Código de Justiniano”.
Un denominador común de estas primeras leyes es que los derechos que supuestamente trataban de defender no eran iguales para todos los ciudadanos. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de derecho ni podían contar con ningún tipo de protección legal. Sólo tenían obligaciones y, de incumplirlas, casi siempre lo acababan pagando con sus vidas.
Pese al tiempo transcurrido, la caída de antiguos imperios, el surgimiento de nuevos reinos, las alianzas y las disputas entre distintos territorios, el descubrimiento de nuevos mundos, la explotación de tantas colonias y la muchísima sangre derramada, seguimos amparándonos en las leyes para defender lo indefendible y para justificar lo injustificable. Y los ciudadanos de a pie seguimos percibiendo que esas leyes que se empeñan en repetirnos día sí y día también que sólo buscan nuestra protección, lo que persiguen en realidad es perpetuar los intereses de quienes nos gobiernan y el poder de quienes les sustentan en sus cargos.
Los que fuimos a la escuela en los años setenta recordaremos, sin duda, algunas lecciones de ciencias sociales en las que se nos insistía en que, en Democracia, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial debían mantenerse separados, precisamente para evitar abusos de poder, para que la justicia fuese igual para todos y para que las leyes no se pudiesen dictar a la conveniencia de los intereses de quienes ostentan el poder ejecutivo.En las aulas, las lecciones siempre se imparten de la manera más políticamente correcta, pero una vez fuera de ellas, la vida ya se encarga de enseñarnos cómo funcionan las cosas en el mundo real. Y pronto descubrimos que la Democracia sólo es una ilusión por la que demasiadas personas se han dejado la sangre y la vida a lo largo de los siglos y las leyes unas normas ambiguas que se pueden interpretar según los intereses de cada uno, siempre que su economía le permita corromper voluntades o hacer aparecer o desaparecer las pruebas incriminatorias.
Un gobierno de un país que se denomina a sí mismo democrático debería ocuparse de gobernar para la totalidad de su pueblo, dejando las leyes en manos de quienes tengan que dictarlas y la justicia en manos de los jueces que tengan que utilizar esas leyes para aplicarla. Lo que no puede hacer un gobierno es lanzar amenazas, ni rescatar leyes antidemocráticas, ni engañar a la población advirtiéndola de peligros que sólo existen en su imaginación, ni urdir mecanismos tan sucios como la “operación Catalunya” para tratar de abortar los planes de un ejecutivo elegido democráticamente en las urnas, que no está haciendo otra cosa que lo que el pueblo espera que haga: poner las urnas y que sean los catalanes quienes decidan su futuro.Lo que sí debería hacer ese gobierno es levantar el teléfono, llamar al presidente de Catalunya y ser capaz de llegar a un acuerdo con él de una vez por todas.Para entenderse, siempre hay que ceder. Si no se cede, no se dialoga, simplemente se lanza un discurso. Más legítimo o menos legítimo, pero un discurso que no soluciona nada y a veces acaba agravando más el problema.
Si cuando comenzó todo esto, cuando se reformó el estatuto de autonomía de Catalunya, se hubiesen hecho las cosas como deberían haberse hecho o cuando el pueblo catalán empezó a reivindicar su derecho a decidir, se hubiese autorizado ese referéndum, los catalanes habríamos acudido a las urnas sin coacciones de ningún tipo y hubiésemos dado todos nuestra libre opinión. Habría ganado el No, porque Catalunya es una nación plural, integrada por personas de muy distintas regiones y países, todas con el mismo derecho a pensar como les dé la gana pensar. Y ahora nadie estaría hablando del problema catalán. Porque los catalanes habríamos aceptado los resultados del referéndum y habríamos decidido pasar página y seguir adelante, como siempre hemos hecho. Porque es muy lícito soñar con independizarnos, con construir nuestra república y con intentar sentar las bases de una sociedad mejor. Pero no sin un apoyo mayoritario de las gentes que integran nuestro pueblo, no con media sociedad catalana en contra.Pero ese escenario sólo habría sido posible en una España democrática. Nunca en un país de pandereta que utiliza las leyes y la Constitución como escudo protector cada vez que se le plantea un problema para el que es incapaz de dar una respuesta coherente.
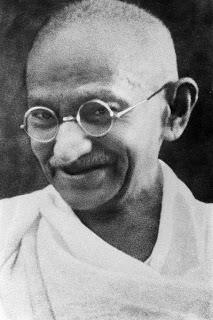
De no haber sido por su influencia, la India no se habría independizado y quizá seguiría siendo una colonia inglesa.
Todos los grandes avances en derechos humanos han tenido que pasar irremediablemente por la desobediencia, porque las leyes se hacen para servir al pueblo y nunca al revés. De no haberse vulnerado ciertas leyes que ya han quedado obsoletas, las mujeres nunca habríamos podido votar, ni abrir una cuenta bancaria ni dar un paso sin el consentimiento de nuestros padres o nuestros maridos. Los trabajadores nunca habrían podido acogerse al derecho de huelga, ni se habría conseguido la jornada de ocho horas diarias, ni tendrían derecho a vacaciones pagadas o a la seguridad social. Ya no hablemos del matrimonio homosexual, o del aborto, o de la libertad de expresión, tan cuestionada últimamente.
Es posible que la hoja de ruta del gobierno catalán le parezca descabellada a muchos y que las reivindicaciones de los catalanes que cada 11 de septiembre se manifiestan en Barcelona no les resulten comprensibles a buena parte de los ciudadanos del resto de España. Para entender una sociedad hay que vivir inmerso en ella: Beber de su cultura y de su historia, conversar con sus gentes, patear sus calles, vivir sus juergas o cumplir con sus rutinas diarias. A los catalanes no nos ha dado de la noche a la mañana por tener una pataleta y decir: “Pues ahora nos vamos”. Llevamos más de trescientos años padeciendo demasiados desplantes por parte de los distintos gobiernos que se han encargado de regir nuestros destinos desde Madrid. Y a veces llega el momento en que hay que dar un puñetazo en la mesa y decir ¡BASTA!
Lo lamentable de todo esto es que se haya tenido que llegar al extremo del precipicio en el que nos encontramos ahora. Que todo un gobierno elegido democráticamente en las urnas por su pueblo, se vea abocado a la amenaza de la inhabilitación, de multas millonarias o incluso de la pena de prisión. Simplemente por obedecer a su pueblo y ponerle las urnas para que ejerza su derecho a decidir. Que los alcaldes de los distintos ayuntamientos y los funcionarios públicos se vean entre la espada y la pared. Mal si desobedecen a unos, peor si desobedecen a los otros. ¿Dónde se ha visto situación igual?
Quizá sólo en las epopeyas, esas narraciones épicas en las que todo se lleva al límite y sus protagonistas trascienden los límites de lo humano para rozar los divinos, convertidos en héroes o en mártires.
No necesitamos que nos cuenten más batallitas, ni que ninguno de nuestros dirigentes llegue a hacer historia por su tozudez o su ineptitud. Hay demasiadas vidas en juego, demasiado futuro que nuestros jóvenes no merecen heredar como un bien embargado.
Dejémonos de leyes y de epopeyas. Centrémonos en lo que debería importar de verdad: el día a día de las personas de nuestros pueblos. Su bienestar, sus garantías, sus derechos.
Dejémonos de orgullos ofendidos y de discursos intimidatorios con los que divertir a Europa. Dialoguemos, pactemos, hagamos un esfuerzo por entendernos sin querellas de por medio y sin perdernos el respeto.
Estrella PisaPsicóloga col. 13749


