“La pobreza es la madre del delito” (Marco Aurelio, emperador romano siglo II)
“El delito no es más que energía mal encauzada. En tanto todas las instituciones actuales, sean económicas, políticas, sociales o morales, se confabulen para encauzar la energía humana por los canales equivocados; en tanto la mayoría de las personas se sientan fuera de lugar haciendo cosas que aborrecen, viviendo una vida que odian, el delito será inevitable, y todas las leyes de los códigos legales sólo pueden aumentar el delito, nunca acabar con él”. (Emma Goldman, anarquista estadounidense).
Estas palabras, escritas por Emma Goldman en 1917, expresan una opinión que parece tan pertinente hoy como lo era hace casi un siglo. Ella se hace eco de un comentario realizado 12 años antes por el escritor inglés H.G.Wells, quien señaló que el delito es: “la medida de fracaso de un Estado, pues todo delito es, al final, el delito de la comunidad”.
Desde cualquier perspectiva, una de las funciones principales del Estado es establecer instituciones que mantengan cierto orden social, lo cual requiere la obedicencia a las leyes aceptadas por la sociedad como un todo. El delito, perpetrado cuando se viola esas leyes, representa una alteración del orden social y es un desafío explícito a la autoridad del Estado. Una sociedad no funciona correctamente en la medida en que es incapaz de eliminar el delito; en gran parte, la razón de la existencia de un Estado es imponer la legalidad -su legitimidad depende de su capacidad para hacerlo-, de forma que un Estado caracterizado por la delincuencia carece, literalmente, de sentido.
Un delito es, por definición, una infracción que sobrepasa los confines de las relaciones privadas y pasa al dominio público. Definido y prescrito en algún tipo de código penal, un acto delictivo es aquel cuya comisión se considera ofensiva o perjudicial para la sociedad y punible según la ley. Los mecanismos para abordar la actividad delictiva son establecidos y manejados por el Estado, y suelen implicar a funcionarios autorizados a actuar en su nombre (una fuerza policial) y un sistema judicial que es responsable de perseguir y castigar a los malhechores.
La integridad de la sociedad depende del respeto a la ley, que no sólo debe ser obedecida sino que debe hacerse obedecer. “Si el que infringe la ley no es castigado -afirmó el psiquiatra estadounidense Thomas Szasz en 1974-, el que la obedece es engañado. Por esa razón, y sólo por esa, los infractores deben ser castigados: para verificar como bueno y estimular como útil el comportamiento decente”.
El delito proyecta una larga sombra y arruina las vidas no sólo de las víctimas sino de muchos de los que las rodean, de manera que el modo en que lo abordan los que okupan el poder es una cuestión política de primer orden. No es sorpendente que en las encuestas de opinión el tema aparezca siempre entre las preocupaciones principales de los votantes. La percepción pública del delito está determinada en gran medida por la televisión y otros medios, que tienden a centrarse en noticias sensacionalistas y extraordinarias.
Por razones políticas y prácticas, los representantes elegidos tienen que enfrentarse tanto a esta percepción deformada como a la más sobria realidad. Es más, determinar la naturaleza de esta “realidad” es en sí un asunto complejo, pues la información en que se basan las medidas políticas -las estadísticas oficiales de delitos- es a menudo equívoca y está mediada socialmente, en tanto se conforma de manera significativa a partir de los temores y prejuicios tanto de los políticos como de la gente corriente.
En general, sólo se investigan y registran los incidentes que acaban en conocimiento de la policía, de manera que muchos delitos (potenciales) no se recogen en los informes estadísticos. Delitos graves como la violación o la violencia doméstica no son siempre denunciados, mientras que los denominados delitos “sin víctimas”, como la posesión de drogas y la prostitución, no se descubren a no ser que la policía se empeñe en perseguirlos.
Es evidente que las estadísticas oficiales subestiman la incidencia del delito, que reflejan probablemente menos de la mitad de los incidentes que, si fueran denunciados y perseguidos, se considerarían actos delictivos. Dadas su graves limitaciones, es razonable pensar que tales estadísticas nos informan no tanto del delito como de los delitos que los políticos consideran importantes y que son activamente perseguidos por la policía y acaban en juicios con sentencia.
Irónica aunque inevitablemente, las cifras oficiales no son más que un registro de los delincuentes fracasados, aquellos que no fueron lo bastante listos o no tuvieron la suerte necesaria como para eludir su detención. Muchos tipos de delincuentes y de delitos -entre ellos los delitos económicos o “de cuello blanco” como el fraude y la malversación- raramente aparecen en las estadísticas oficiales.
El delito, por tanto, se cuenta entre los temas más emocionales y requiere que los políticos se muevan con pies de plomo entre opiniones conflictivas y contradictorias de la gente que los elige. El éxito político se juzga según las reducciones (supuestamente) medibles de las tasas de delincuencia, pero la ampliación de las potestades policiales debe tener en cuenta la suspicacia popular ante la posibilidad de que las libertades civiles se vean erosionadas.
La vigilancia ilimitada y la potestad de retener y registrar, por ejemplo, aunque sin duda pueden ayudar a la policía a detener delincuentes, serán considerados por muchos como demasiado represivos y por tanto políticamente impracticable. De manera similar, la cuestión del castigo debe manejarse con cautela para mantener un equilibrio entre las exigencias abstractas de justicia y la cuestión más prosaica de conservar el orden social y garantizar la seguridad pública.
La tarea de castigar a los delincuentes -y de justificarlo- supone una considerable carga para el Estado. Sólo en este contexto, el deber de un Estado de proteger los derechos de los ciudadanos queda en suspenso; sólo en este aspecto, se le permite infligir daño a sus miembros y negarles libertad de movimientos, de expresión política y demás. A algunos, el castigo les parece inaceptable. Oscar Wilde, por ejemplo, escribió en 1891 que la sociedad se ve “infinitamente más embrutecida por el empleo habitual del castigo que por el hecho esporádico del delito”.
Una opinión muy extendida es que el castigo es un mal necesario, justificado porque los beneficios sociales que produce superan al sufrimiento que causan. Indiscutiblemente , el riesgo que suponen para la gente los asesinos y otros delincuentes peligrosos basta para ordenar su encarcelamiento ( ejecución dirían los menos liberales). Otro beneficio atribuido al castigo es su valor disuasorio, aunque es más difícil de defender. ¿Por qué debería castigarse a alguien no por el delito que ha cometido sino para disuadir a otros de que lo cometan? Aparte de esos escrúpulos , también se duda de la eficacia de tal disuasión, pues hay sobradas pruebas de que no es tanto el castigo como el miedo a ser detenidos lo que disuade a los potenciales delincuentes.
Tal vez el argumento más atractivo a favor del castigo, desde la perspectiva progresista, sea la esperanza de que sirva para rehabilitar a los delincuentes, para reformarlos y reeducarlos de tal modo que puedan convertirse en miembros de la sociedad útiles y plenos. Sin embargo, a este respecto también hay serias dudas sobre la capacidad de los sistemas penales -al menos de los más habituales- para conseguir este tipo de resultado positivo.
Frente a esta concepción relativamente humanista hay otra más antigua, más visceral, del castigo como reparación. Todo el mundo está obligado a cumplir con las normas de la sociedad, así que aquellos que no lo hacen se ganan una sanción (una deuda o un deber) que deben pagar. Un pequeño delincuente puede, literalmente, “pagar su deuda” a la sociedad, mediante una multa, mientras que en los casos más graves debe satisfacerse un precio mayor, sea con la pérdida de libertad o (en algunas legislaciones) de la vida.
En una visión aún más radical, la idea genérica de que “el castigo debe ser acorde al delito” a veces se interpreta que el delito y el castigo tengan que ser equivalentes, no sólo en severidad, sino también en tipo. Por ejemplo, los defensores de la pena de muerte aducen con frecuencia que la única reparación apropiada por haber quitado una vida es la pérdida de la propia. El argumento resulta menos convincente en otros delitos y pocos sugerirían que los violadores, sin ir más lejos, fueran violados (aunque en la práctica muchos lo sean).
La principal dificultad de este planteamiento es mantener una distancia prudente entre la reparación (supuestamente moral) y la venganza (moralmente indefendible). Puede objetarse que el castigo expresa la repugnancia o la rabia de una sociedad frente a un acto concreto, pero cuando la pena se reduce a poco menos que un impulso vengativo no parece precisamente una justificación del castigo.
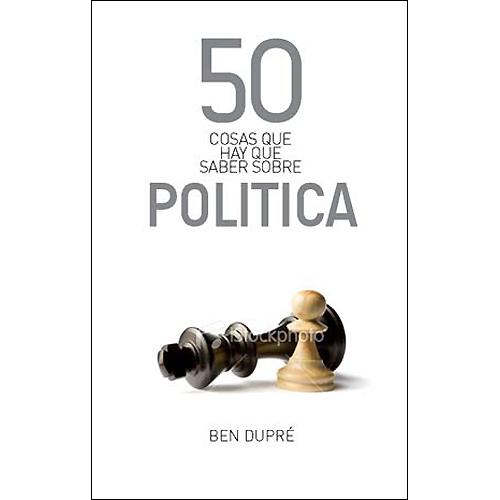
Fuente: 50 Cosas que hay que saber sobre POLÍTICA (BEN DUPRÉ)
0.000000 0.000000

