Mario Vargas Llosa ha escrito novelas portentosas. Mis preferidas son La ciudad y los perros (1963), Conversación en la catedral (1969) y La fiesta del chivo (2000). Sólo por esas tres obras narrativas, sin añadir nada más a su bibliografía, el premio Nobel estaría plenamente justificado. Pero hay otro Vargas Llosa, tal vez menos conocido, que es el autor de cuentos. Un escritor intenso, dominador de la distancia del relato, al que descubrí en los primeros 70 a través de dos libros emblemáticos: Los jefes (1959) y Los cachorros (1967), publicados en bolsillo por aquella editorial de editoriales cuyo nombre era Libros de Enlace. Eran cuentos de una Lima entre lo rural y lo urbano, llenos de personajes en formación, sobre todo muchachos, que parecían anticipar la psicología y los sueños y la pulsión violenta de quienes habitarían La ciudad y los perros. El Vargas Llosa inicial, el que comenzó a transitar los senderos de la literatura fue el escritor de cuentos. No lo digo sólo por la temprana publicación de los dos libros antes citados, sino porque su primera irrupción en el campo narrativo se produjo, también, con un cuento o relato: El desafío, publicado nada menos que en 1957, cuando el escritor limeño-español tenía 21 años de edad. Cuando desde todos los puntos de la geografía de la lengua española o castellana se invita a celebrar el Nobel leyendo o releyendo sus novelas yo invito a hacer lo propio con sus relatos.
Y aprovecho para afirmar mi fervor por el cuento. No como escritor (siempre me ha parecido un género extremadamente difícil y sólo escribí algunos relatos en la adolescencia), sino como lector. Si Vargas Llosa es una muestra del cultivo del cuento en virtud de lo dos libros citados, entre los escritores del 'boom' y en sus alrededores es imposible eludir a los maestros latino americanos: Borges, Cortázar, Rulfo, Conti, Ribeyro, Monterroso. Pero no es de esas lecturas de las que quiero hoy hablar. Desde hace tiempo, al calor de la atención al cuento que vienen prestando editoriales como Páginas de Espuma, Menoscuarto o Bartleby, con rescates significativos y con la promoción de nuevos autores, no he podido evitar sumergirme en esa enorme asignatura pendiente de la literatura española.
Mi memoria del cuento: lecturas
Fue Fernando Quiñones quien, al definir los tres géneros esenciales de la literatura dijo: 'La novela es whisky con agua, el cuento whisky con hielo y la poesía whisky solo'. Certera definición: cuento=whisky con hielo. Es decir, disciplina en una encrucijada de caminos: aquella en la que se cruzan el que lleva a la narración y el que lleva al poema. Nada más cierto: el cuento requiere intensidad, alto voltaje lingüístico desde el principio hasta el final, tensión narrativa, sorpresa y emoción (estética y sentimental). Tal vez fueran esas características las que me llevaron, en las tardes interminables de verano de mi adolescencia, a pasar las horas de la siesta embebido en los relatos de Ignacio Aldecoa, aquel libro titulado El corazón y otros frutos amargos --qué maravilloso título-- en el que reconocía las calles de mi barrio, la experiencia de personajes parecidos a cuantos, conocidos de mis padres, visitaban mi casa, a respirar los olores del tranvía, la paz de los merenderos, el silencio de la posguerra.

Años después, cuando la literatura comenzó a ser un campo en el que escarbar más allá de lo que prescribía el libro de texto, descubrí que en aquella década de los 50 existió una edad de oro (o de plata, qué más da) del cuento. Además de Aldecoa, escribieron cuentos hondos, perturbadores, que hablaban de nuestros sueños y frustraciones novelistas como Jesús Fernández Santos, autor de aquel librito, Cabeza rapada, hecho con cuentos de una sequedad lírica inigualable, o como el gran olvidado (hoy en proceso de rescate gracias al impulso de Jesús Egido en Rey Lear) Francisco García Pavón con sus Cuentos republicanos, o Antonio Pereira, un auténtico maestro cuya dedicación casi exclusiva fue el relato, o Juan Eduardo Zúñiga, con obras maestras como Largo noviembre de Madrid, o Jorge Ferrer Vidal (atención, editoriales pequeñas y militantes: no sería malo rescatar alguno de sus libros de relatos), con libros como Sobre la piel del mundo o También se muere en las amanecidas. o Juan Benet, autor de dos relatos que, por sí solos, justifican toda una carrera literaria como Numa y Una tumba), o Juan García Hortelano, o Antonio Martínez Menchén o el autor de cuentos por excelencia, Medardo Fraile, todo un maestro al que desde que tengo uso de razón he oido a expertos, críticos y lectores apasionados calificar como nuestro mejor cultivador del género del siglo XX y que acaba de publicar, en Páginas de Espuma, su última colección de relatos, Antes del futuro imperfecto.
Hasta aquí, la nómina incompleta de mis devociones lectoras (añadiría los autores norteamericanos que van de la Generación Perdida al realismo sucio --Hemingway, Scott Fitzerald, Capote, Cheever, Salinger, Carver, Tobias Wolff-- y algunos contemporáneos españoles como Tizón, Merino, Ana María Navales, Mateo Díez o Agustín Cerezales--).
Meliano Peraile, un grande olvidado
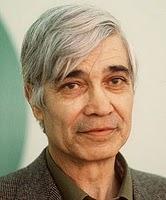
Pero recuerdo, sobre todo, a un narrador casi olvidado, muñidor de unos cuentos ambientados en la posguerra y en los años 50, que, además, estuvo, con la tenacidad de los luchadores imprescindibles en todas las causas por la libertad, el progreso, la búsqueda de una sociedad distinta, más igual y más justa. Me refiero a Meliano Peraile, al entrañable Meliano Peraile, autor de maravillosos relatos protagonizados por seres humildes y derrotados e incluidos en libros como Tiempo probable (1965), Cuentos clandestinos (1970), Un alma sola no canta ni llora (1984) o Fuentes fugitivas (1987). No lo conocí al principio como escritor, sino como practicante, es decir, curador de heridas y experto en inyecciones en el barrio de la Concepción primero y, después, en el consultorio de la Seguridad Social de Santa Virgilia, en el madrileño barrio de Hortaleza, en la calle de mis primeros años en pareja, entre 1976 y 1982. Meliano Peraile, sí, ponía inyecciones: yo lo veía, algunas tardes, caminar hacia el consultorio, donde se embutía en su bata blanca (a juego con su cabellera, que siempre recuerdo blanca o casi) y recibía a enfermos de toda condición. No sabía entonces que aquel ATS, o enfermero (entonces, lo he dicho, se llamaban practicantes) era el autor de los cuentos incluidos en el libro Tiempo probable que me había regalado, un día olvidado, el poeta y amigo Diego Jesús Jiménez. Murió el 28 de octubre de 2005, un día después del día de mi cumpleaños. Y con sus relatos, sólo encontrables hoy, lamentablemente, en librerías de viejo o en la Cuesta de Moyano (¿existe todavía?) y espacios similares, Meliano nos dejó una definición del cuento que suscribo plenamente: 'las características básicas del cuento', escribió, 'son la concisión y la intensidad, propiedades irrenunciables también de la poesía, lo cual hace que el relato y la poesía sean géneros muy próximos'. Pues eso.
Quede aquí mi homenaje a un género que quizá algún día cultive porque me parece tan apasionante como difícil. Y mi recuerdo emocionado a Meliano Peraile.
