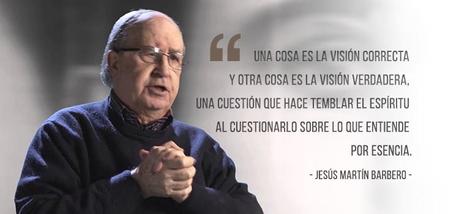
"Vivimos atrapados en una estructura de homogenización cultural galopante
frente a la cual la cultura nacional en la mayoría de nuestros países tiene más de ficción, que de cultura real"
Jesús Martín-Barbero
En el artículo anterior comenzamos introduciendo el problema de la enajenación en el la comunicación. En esta segunda entrega se hará un espacio para abordar la teoría del receptor activo que plantea Martín-Barbero.
Haciendo referencia a uno de los elementos que marcan pautas dentro de la historia comunicacional, sería injusto dejar de mencionar que el final del siglo XIX y el principio del XX: traerían consigo el desarrollo de una: comunicación otra; a partir de la innovación de medios que vendrían a establecer maneras específicas de comunicar, que hasta entonces se conocerían. Tal es el caso: "del cine, la radio y la televisión". Es así como la comunicación cede un importantísimo espacio a algo que hoy es conocido como: "comunicación de masas" o sencillamente "comunicación masiva".
A partir de este momento, se generan una serie de tendencias, que comenzaron por entender el proceso por uno de completa pasividad por parte del receptor; creyendo que los medios podían ser capaces de emitir un mensaje con el propósito concebido, cualquiera que fuese, a partir de cómo este se trasmitiera. Así sería hasta el inicio de la investigación para el caso de la recepción, que se encargaría de demostrar que el esquema comunicacional era mucho más complejo que como hasta aquí se había entendido y que sus límites no se enmarcaban en la simple transmisión del mensaje y su pasiva asimilación por parte de quien lo recibía.
Comienza entonces el incentivo por estudiar el mismo suceso, pero esta vez desde la manera en que es decodificado el mensaje por parte del receptor. Lógicamente el modelo que resulta predominante hoy es el de - con el objetivo de hacer cultura - comunicar a través de un movimiento de difusión o propagación, que impone el lazo entre el público y su obra.
En medio de las discusiones que fueron prestando atención a este fenómeno (el de la recepción), se inserta la figura de Jesús Martín-Barbero. El mismo no hace más que abogar por el papel activo que también tendrá quien reciba un mensaje, en la manera en que este decida verlo según sus particularidades como individuo. Así nos plantea:
"Me di cuenta de la necesidad que había de una teoría que no se restringiera al problema de la información, porque aunque me daba cuenta de lo capital que se había vuelto la información en la sociedad, veía también que para la inmensa mayoría de la gente la comunicación no se agotaba en los medios. Percibí con claridad que hablar de comunicación era hablar de prácticas sociales, y que si queríamos responder todas esas preguntas teníamos que repensar la comunicación desde esas prácticas"
Es evidente que existe una intención en su teoría de ver la comunicación en su sentido de rescate del imaginario social de las personas. No debe hablarse de comunicación; si no se tiene en cuenta cómo es entendida a través de aquellos que la reproducen cotidianamente. Su propuesta va enfocada a sustituir el estudio del concepto de comunicación por el de cultura. Es a partir de las prácticas sociales de las personas; de lo que consumen en correspondencia a lo que han decidido que los represente o identifique como sujetos culturales, que puede entenderse tanto su proceso informacional, como la manera en que se asume dicha información:
"Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la problemática de los medios, los canales y los mensajes, a un concepto de cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto de cultura que nos permita pensar los nuevos procesos de socialización. Y cuando digo procesos de socialización me estoy refiriendo a los procesos a través de los cuales una sociedad se reproduce, esto es, sus sistemas de conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de valoración y de percepción simbólica de la realidad. Lo cual implica -y esto es fundamental- empezar a pensar los procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones del intercambio social. Esto es, desde las matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura"
Tal es el caso del poder que poseen las grandes tecnologías para propiciar la internacionalización de un modelo político, que va mucho más allá de los mecanismos de dominación económica. Aquí inicia todo un proceso enajenante. Lo es, pues pretende hacer llegar un mensaje con una interpretación unificadora y no toma en consideración que lo que hace verdaderamente ricas las recepciones comunicacionales de los pueblos, son sus diferenciaciones culturales; que más que alejarlos intenta demostrar que no puede ser captada para todos de la misma forma una información, incluso cuando esta exija poseer carácter global.
Al sujeto se le intenta enajenar a través de estos medios. Partiendo de una información, que nada tiene que ver con su realidad individual o social; queriendo únicamente representar el deseo hegemónico de quienes dirigen los medios, en su modelo de envío de mensajes con propósitos particulares. A su vez, aquí no se agota el análisis; siendo así se estuviera validando la presencia de un carácter lineal en cuanto a este proceso, aun cuando el estudio del receptor ha demostrado exactamente lo contrario. Habría que analizar también lo que ocurre cuando en definitivas llega el mensaje a ese receptor, que está ahí como representación de su identidad cultural. Es natural que la visión que este tendrá del mismo, sea una que también está enajenada, en relación a la variedad de condicionantes que la propia sociedad en que vive le impone. En pocas palabras: el uso de las herramientas sociales con las que cuenta ese individuo para des-cubrir la información que a él llega. Aun cuando se sabe que dichas herramientas, se encuentran manipuladas por otro que intenta legitimar por detrás de ellas la sociedad que él considera mejor, en torno a sus expectativas y aspiraciones propias.
Hasta el momento se ha reconocido que a la par que son enajenantes, los medios comunicacionales - en tanto quienes portan la información lo hacen con el propósito de hacer llegar parte de una ideología elitista o de clase - ; de la misma manera ocurre que el receptor consume y traduce la información, enajenado de su realidad como individuo. Por tanto el mensaje, que ya viene cargado de cierto poder alienante; se mezcla con la enajenación propia que posee quien lo recibe a raíz de la inserción de otra serie de mensajes anteriores, que han llegado a él de la misma forma. Luego está enajenado y a la vez enajena un mensaje cualquiera que intente enviarse, a la par de las diferentes mediaciones comunicativas que se usen en su asunción de carácter propiamente de mensaje.
El estudio de los fenómenos comunicacionales tiene que partir de las mediaciones, propiamente culturales, que dividen a los medios comunicativos de sus usuarios. Significa delimitar cómo la manera en que se brinda y llega la información, hacen de una recepción o apropiación determinada para con el público que la consume. Incluso, se hace más complejo aun cuando se visualiza, que en la mayoría de las ocasiones esa información representa aquello a lo cual más tarde se le llama: popular. Habría que cuestionarse, que tan popular es algo que viene legitimado, por una clase social específica.
No es casual que la teoría comunicacional del receptor activo, o lo que es lo mismo: mirar el problema "desde el otro lado", conduzca a un replanteamiento de los conceptos de cultura e identidad cultural. Lo mismo justifica, que la comunicación figure como el centro mediador de la polémica; a partir de que es ella la encargada de que en ocasiones se sienta identificación con un algo, que no representa específicamente a aquel que lo asume como suyo. Mucho de lo que se ha pensado forma parte de una idiosincrasia que no hace más que legitimar el poder de una clase sobre otra. La enajenación representa el mecanismo bajo el cual se reproduce una y otra vez esto a lo que ya hoy se siente como "nuestra forma de vida".
El poder cultural es tan abarcador que el sujeto no es capaz de percibir que a través de este, se le ha ocultado la violencia ejercida para con un modelo, en el cual él no ha intervenido de manera directa como parte de su construcción. Es este mismo quien se ha encargado de traer a la sociedad los paradigmas ideológicos o culturales, de los cuales el sujeto sin saberlo, no forma parte.
No se trata de otorgarle un papel inofensivo al receptor de las mediaciones y decir que es únicamente un ser dejado llevar por lo que estas dicen. Es en otro sentido también, el receptor, quien muchas veces busca identificarse con aquello que los medios lanzan como popular, porque pasa de vivirlo a necesitarlo. Por tanto son los receptores quien en buena medida, parecieran decirle a los medios aquello que desean escuchar. El receptor es capaz de enajenar en función de lo que a este interesa y necesita legitimar como parte de su identidad cultural. Amén de que a su vez, dichas necesidades respondan a condicionantes históricas-sociales con las cuales el individuo se haya relacionado siempre.
Al estudio de la recepción le interesa la manera en que los individuos se relacionan en torno a la hegemonía que reflejan los propios medios comunicacionales. Valdría entonces profundizar en los patrones de decodificación que inciden en la recepción de los mensajes. Estudiar este campo, implica salirse del nivel macro del cual se hablaba antes y volver al análisis de las prácticas cotidianas "donde los sujetos interiorizan la desigualdad social y las limitaciones que ella le impone, pero también donde rebasan esos límites y expresan sus deseos y sus libertades". Ir al estudio de las mediaciones implica además, que desaparezcan las propias relaciones dualistas que se han querido establecer clásicamente:
Por su parte, la cultura de masas, no puede ser entendida como aquello que deriva de los propios medios masivos de comunicación, pues se ha visto que estos muchas veces solo representan los intereses hegemónicos de una clase determinada. Esto ocurre desde "el momento en que cultura popular pasó a significar no ya los modos de cocinar, los modos de creer, los modos de festejar de las clases populares, sino el modo como la burguesía racionaliza lo que garantiza la diferencia de clase y su hegemonía".
En un segundo lugar lo histórico, constituye también el componente que muchas veces explica que los consumidores se sientan representados con lo que los medios propagan. Son aquellos elementos que poseen un arraigo historicista en torno a la realidad de los receptores; lo que incide en que estos se involucren y reproduzcan aquello que es usado como cultura de masa, aun tras sus deseos de dominación. Por tanto lo masivo representa la deformación de lo popular; en tanto los sujetos se han dejado enajenar por las propias mediaciones y a su vez han hecho que a estas lleguen percepciones igualmente enajenadas de su propia realidad como individuos, que inmiscuye directamente el tema de lo cultural o popular.
Finalmente, lo tercero y no por ello menos importante, es la interpretación que de lo popular se hace en relación al uso de lo masivo. "No solo hay complicidad, también hay resistencia". Por tanto, implica "plantearnos como objetivo lo que hace la gente con lo que hacen de ella". Es necesario enfocar la atención en los mecanismos a través de los cuales ese receptor hace uso de lo masivo, incluso transformándolo a veces en lo popular. Lo masivo, no entendido únicamente como medios de comunicación; sino también como conductas, credos, mitologías. Esto lleva a concluir, que si bien es cierto que hay grupos que tienden a renegar de lo masivo, están quienes prefieren hacer de ello algo novedoso o revolucionario.
Es por ello; que comprender hoy: los procesos masivos de la comunicación, consiste en tomar como parte del análisis "la rearticulación de las demarcaciones simbólicas que ahí se están produciendo". Puesto que al hablarse de estas, no se hace más, que aludir al afianzamiento de las identidades que se desarrollan en la colectividad.
Hasta aquí la segunda entrega dedicada a Martín-Barbero y la teoría del receptor activo, en la próxima estaremos haciendo un acercamiento a la propuesta de Guilles Deleuze sobre la teoría de las Sociedades de Control.

