Dicen que en EE.UU., te detienes en un semáforo, conduciendo tu flamante todoterreno, último modelo, rodeado de chicas y con el Dolby surround a tope, y el tipo que se para al lado, se gira hacia ti, te mira y te felicita. En nuestro país, dada la misma escena, el tipo de al lado se gira y después de mirarte piensa o te dice: "Menudo gilipollas ¿Quién se habrá creído que es?".
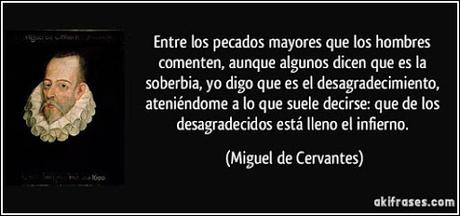
No es que apruebe el american style of life, por insostenible y un pelín arrogante, pero parece que, definitivamente, su pecado capital no es ser desagradecidos. La ingratitud es hija natural de la envidia y el engreimiento, prima por parte de padre de vanidad. Cervantes ya la consideraba uno de los peores pecados, por encima de la soberbia. Desagradecido es aquel que desconoce el beneficio que recibe, y de aquí deriva la actitud del ingrato, de su frustración por no recibir lo que espera. El quid de la cuestión es que, en muchas ocasiones, igual espera más de lo que merece.
Existe una ingratitud circunstancial, relativa, incluso naif podríamos denominarla. Entronca con la inmadurez personal y se mantiene en el tiempo por ceguera emocional crónica. Ese individuo no ha logrado una perspectiva de la naturaleza humana los suficientemente amplia y generosa como para ver que todo lo que ha logrado (todo lo que tenemos cualquiera de nosotros) se lo facilitó alguien, en algún momento de su existencia. Por mucho que se apunte a Trump, Bezos o Jobs como paradigma del selfmade man, nunca hubieran tenido nada si una madre no les hubiera parido, si no hubiera existido ese colegio al que asistieron (público o privado), si no hubiera estado arropados por ese ordenamiento jurídicosocial que les permitió ascender socialmente, etc. En definitiva, le deben bastante a sus predecesores, esos que se esforzaron por consolidar la libertad (que les permitió disponer de su tiempo, cosa que no pueden decir sus antepasados esclavos) o que les facilitaron libertad de movimientos y acción (derechos inaccesibles en dictaduras estrictas). En definitiva, de poder tomar las decisiones que desearan.

Este espécimen puede adolecer de una empatía raquítica; quizá de un sentido extremadamente utilitarista de prójimo (los demás deben servirme para algo); puede que una ausencia absoluta de moral o ética,... Quizá la hipótesis más plausibles (sociopatías y enfermedades mentales aparte) sea que recibieron demasiado. Se les dio en exceso y sin obligación de corresponder, de donde deriva su convicción de que todo se les es debido.
Este tipo de ingratitud suele tener cura. La educación, de por sí, es el primer antídoto contra este tipo de actitud. Aunque los más afines a la causa, pueden ser inmunes, igual necesitan que la vida les noquee y revuelque en el barro para aprenderlo. Una lección de realidad desmedida pone los pies en el suelo a cualquiera. Eso sí, a cualquiera que tenga capacidad de aprender. Por que, lamentablemente, si después de semejante vapuleo no somos capaces de aprender que la incertidumbre (por insoportable que sea) es consustancial a nuestra existencia, que no siempre podemos controlar nuestras circunstancias y hay que asumir nuestras limitaciones humanas, que nos diferenciamos poco de cualquier ser humano con el que nos crucemos al salir a a la calle, o que, en el fondo, seguimos siendo aquel diminuto punto azul perdido en mitad del inmenso universo que proclamaba Carl Sagan... poco se puede hacer.
La cuestión es que en este caso nos encontramos frente al desagradecido crónico, el más preocupante, por su naturaleza sustancial. Esta ingratitud es inherente al individuo por que forma parte de los cimientos de su personalidad, y por tanto sustenta sus acciones. Ese ego, forjado a fuego lento, ha permitido que en su psique cristalicen creencias graníticas (véase el axioma L'oreal: "Por que tu lo vales") que le confirman con obcecación que todo lo que tienen se lo merecen.

Al respecto, solo queda identificar al energúmeno y alejarse de su órbita de acción. Nada bueno obtendremos de alguien así, y sí que pueden causarnos serios perjuicios. Lo más paradójico es que, en esa actitud desagradecida va implícita su condena; tras haberla redactado y firmado, se sentencia a sí mismo, aunque no sea capaz de verlo.
Recordemos que el ingrato es, básicamente, un traidor; alguien que ha renegado del bien recibido. El desagradecido está condenado a recocerse lentamente en la hoguera del resquemor. Puede que incluso no le importe quedarse solo, pero eso no impedirá que sufra los efectos del aislamiento progresivo. Si llegara a tener algún momento de lucidez, quizá se interrogue por esa manía que tiene la gente con la amistad; esa pérdida de tiempo que supone cultivar las relaciones sociales; cómo pueden ser tan incautos de creerse ese cuento de la generosidad y el altruismo. Escapa a su capacidad de comprensión que otras personas puedan ser felices sin tener nada de lo que él posee (o cree merecer). Y probablemente desaparecerá así, eludiendo ser consciente de ese vacío en el alma que nunca logra llenar y sin haber conocido el auténtico significado de la palabra humanidad.
