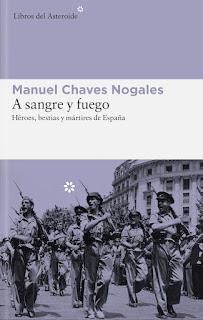
En épocas de horror (por ejemplo, en períodos de guerra), es natural que los seres humanos se escindan en dos bloques antagónicos, en dos bandos irreconciliables y extremos: de un lado, vociferan y matan quienes creen que la idea A es la única válida; del otro, se yerguen quienes acuden a idénticas vociferaciones y crímenes, pero para sustentar la idea B. Desde la lejanía (espacial o temporal), cuando ya no se escucha el griterío de las trincheras, ni vuelan los trozos de metralla, ni nos taladra los oídos la sirena que avisa del inminente bombardeo, todos podemos dictaminar, con razones más o menos templadas, qué bloque llevaba razón y qué bloque incurrió en la vileza y la inhumanidad. E incluso, si somos personas de más ecuanimidad, alcanzaremos a distinguir qué porciones del bando A y del bando B (insisto: porciones) ejecutaron indignidades o protagonizaron invisibles grandezas. Ahora bien, qué espíritu tan vigoroso y tan noble (si se me permite el adjetivo, diré que también tan inverosímil) muestran quienes, desde la cercanía (espacial y temporal), son capaces de adoptar la misma posición difícil, incómoda y desagradecida, mostrándose ecuánimes y señalando todo el horror de unos y otros, de tirios y troyanos, de fascistas y comunistas, de señoritos y proletarios, de nobles y de plebeyos. Es lo que hizo en este libro asombroso y atemporal el periodista Manuel Chaves Nogales, quien fue capaz de observar y registrar en estos relatos la condición cenagosa de un tiempo abyecto, que explotó en 1936. Lo sencillo hubiera sido alinearse con uno de los bandos en pugna y disfrutar del aplauso posterior y sectario; lo difícil, colocarse las gafas de la honestidad e ir anotando todo, incluido en ese todo las bondades de “los otros” y las bellaquerías de “los tuyos”. Hay que tener un espíritu muy recio para acometer esa tarea, y un corazón dispuesto a soportar los desdenes que, seguro, te lloverán desde ambos bandos, por “tibio”, por “traidor”, por Pepito Grillo.
Chaves Nogales nos habla aquí de señoritos hijos de puta y de obreros vengativos, a la vez que nos resume anécdotas de señoritos íntegros y de obreros cabales. En ese amplio abanico, imaginen a la mujer cuyo marido ha sido ejecutado, a la niña que no sabe si alzar la mano o el puño (porque ignora qué ademán la salvará o le regalará un balazo), al padre que se destroza las uñas intentando rescatar el cuerpo de su hijo tras un bombardeo, al soldado que intenta proteger obras artísticas antes de que pasen los enemigos y las destrocen, al herrero grandullón que intenta proteger a su familia o a la monja que trata de mantener su fe mientras todo a su alrededor se confabula para mostrarle la faceta más amarga y más despreciable de los seres humanos. Y, sobre todo, imaginen a ese español anónimo (pongan ustedes el nombre que quieran y la ideología que deseen) que, harto de la monstruosidad de la guerra, se descubre una mañana “sintiendo el asco y la vergüenza de vivir y de ser hombre”.
Entré en las páginas de A sangre y fuego animado por los elogios que había leído sobre la figura digna, honorable y pura del periodista sevillano, pero la lectura de la obra me ha estremecido mucho más hondamente de lo que preveía. Lo he leído sentado, pero lo aplaudo de pie.

