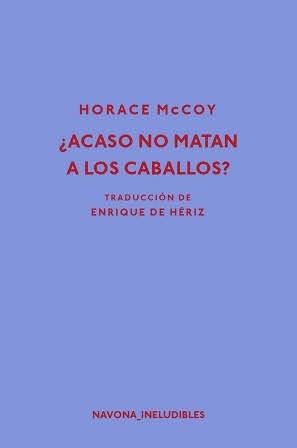 Edición: Navona, 2018 (trad. Enrique de Hériz)Páginas: 160ISBN: 9788417181239Precio: 21,00 €Leído en la edición en catalán de la misma editorial, trad. Marta Martín, 2018.
Edición: Navona, 2018 (trad. Enrique de Hériz)Páginas: 160ISBN: 9788417181239Precio: 21,00 €Leído en la edición en catalán de la misma editorial, trad. Marta Martín, 2018.Tal vez el sueño americano sea el arma de destrucción masiva más peligrosa que se ha inventado en Estados Unidos. No está escondido, sino que lo impregna todo; cuenta con engranajes sofisticados que alcanzan casi todos los rincones de la civilización. Penetra en la mente del ser humano como un virus del que no se presentan síntomas hasta que ya es tarde para erradicar la infección. Permanece ahí dentro, inapreciable y omnipresente al tiempo, enquistado, acomodado en las sinapsis. No se ha inventado todavía una cura, porque quien la podría producir no está interesado en encontrarla. En realidad, muchos no quieren curarse, si ni siquiera saben que están heridos. Tan solo queda resistir, no dejar que se propague, que nuble la vista hasta causar la muerte del pensamiento, de la esperanza o del individuo mismo. Las setas venenosas pueden resultar de lo más apetecibles.
 A Horace McCoy (Tennessee, 1897 – Beverly Hills, 1955) le picó el mosquito. Chico de pueblo, en el periodo de entreguerras se mudó a Los Ángeles con la ambición de convertirse en actor. Hizo sus pinitos, aunque el reconocimiento le llegó a través de la literatura y el periodismo. ¿Acaso no matan a los caballos?(1935), su obra maestra, es un referente del género negro y la novela en que se basa Danzad, danzad, malditos (1969), la célebre película de Sydney Pollack. Junto a Dashiell Hammett y Raymond Chandler, hay que reivindicar a Horace McCoy como a uno de los padres de la escuela estadounidense de narrativa criminal, esa que, a diferencia de la tradición policíaca británica, se suele desarrollar en los lugares más lúgubres de la ciudad, sus protagonistas son gente corriente, sencilla, y tiene un alto contenido de crítica social. No importa (solo) averiguar la identidad del asesino, sino darse un paseo (es un decir) por los bajos fondos, codearse con una galería de vicios, infracciones y otras perversidades que dan cuenta de lo mejor y lo peor del ser humano. En teoría.En este libro, de hecho, la identidad del culpable tiene tan poca relevancia que el punto de partida es, justamente, su confesión: el narrador, llamado Robert, admite ante la policía que ha matado a Gloria. Dos jóvenes guapos, sanos, buenos amigos, con tanto futuro (esa temida palabra) por delante. Él no quería matarla, no tenía nada en su contra; es más, la apreciaba. Pero ocurrió algo, y lo siguiente será reconstruir el suceso. Gloria y Robert se conocieron cuando ambos intentaban entrar en la industria de Hollywood, sin éxito. Por aquel entonces se estilaban unos concursos en los que los aspirantes a artistas podían hacer contactos en el mundillo. Gloria insiste a Robert para que participen en uno, y de este modo terminan en un maratón de baile que pone a los concursantes al límite de sus fuerzas: deben bailar día y noche, sin apenas descanso, en un espectáculo abierto al público. Gana la pareja que resista más tiempo en la pista. La organización les facilita comida, cama y servicios médicos.No es difícil ver en este certamen macabro un precedente del reality-showcontemporáneo: en plena Gran Depresión, los chicos de origen humilde, que han crecido con el imaginario de la gran pantalla como modelo, ven en la fama una oportunidad de escapar de su entorno, de desclasarse. Cegados por la purpurina, proyectan sus ambiciones en el cine, en un deseo ferviente, no solo de ganar dinero, sino, tan importante o más que lo anterior, de sentirse admirados y queridos. Porque la imagen audiovisual les dice que las estrellas del medio son ricas y felices, atractivas y encantadoras, lo tienen todo. Y ellos también pueden tenerlo todo, pueden superarse a sí mismos, pueden ser los elegidos, pueden ser los siguientes en triunfar, en alcanzar el éxito. ¿Por qué no? Sus antepasados creían en Dios. Para ellos, el sueño americano, con su movilidad social, con su igualdad, encarna la nueva religión.
A Horace McCoy (Tennessee, 1897 – Beverly Hills, 1955) le picó el mosquito. Chico de pueblo, en el periodo de entreguerras se mudó a Los Ángeles con la ambición de convertirse en actor. Hizo sus pinitos, aunque el reconocimiento le llegó a través de la literatura y el periodismo. ¿Acaso no matan a los caballos?(1935), su obra maestra, es un referente del género negro y la novela en que se basa Danzad, danzad, malditos (1969), la célebre película de Sydney Pollack. Junto a Dashiell Hammett y Raymond Chandler, hay que reivindicar a Horace McCoy como a uno de los padres de la escuela estadounidense de narrativa criminal, esa que, a diferencia de la tradición policíaca británica, se suele desarrollar en los lugares más lúgubres de la ciudad, sus protagonistas son gente corriente, sencilla, y tiene un alto contenido de crítica social. No importa (solo) averiguar la identidad del asesino, sino darse un paseo (es un decir) por los bajos fondos, codearse con una galería de vicios, infracciones y otras perversidades que dan cuenta de lo mejor y lo peor del ser humano. En teoría.En este libro, de hecho, la identidad del culpable tiene tan poca relevancia que el punto de partida es, justamente, su confesión: el narrador, llamado Robert, admite ante la policía que ha matado a Gloria. Dos jóvenes guapos, sanos, buenos amigos, con tanto futuro (esa temida palabra) por delante. Él no quería matarla, no tenía nada en su contra; es más, la apreciaba. Pero ocurrió algo, y lo siguiente será reconstruir el suceso. Gloria y Robert se conocieron cuando ambos intentaban entrar en la industria de Hollywood, sin éxito. Por aquel entonces se estilaban unos concursos en los que los aspirantes a artistas podían hacer contactos en el mundillo. Gloria insiste a Robert para que participen en uno, y de este modo terminan en un maratón de baile que pone a los concursantes al límite de sus fuerzas: deben bailar día y noche, sin apenas descanso, en un espectáculo abierto al público. Gana la pareja que resista más tiempo en la pista. La organización les facilita comida, cama y servicios médicos.No es difícil ver en este certamen macabro un precedente del reality-showcontemporáneo: en plena Gran Depresión, los chicos de origen humilde, que han crecido con el imaginario de la gran pantalla como modelo, ven en la fama una oportunidad de escapar de su entorno, de desclasarse. Cegados por la purpurina, proyectan sus ambiciones en el cine, en un deseo ferviente, no solo de ganar dinero, sino, tan importante o más que lo anterior, de sentirse admirados y queridos. Porque la imagen audiovisual les dice que las estrellas del medio son ricas y felices, atractivas y encantadoras, lo tienen todo. Y ellos también pueden tenerlo todo, pueden superarse a sí mismos, pueden ser los elegidos, pueden ser los siguientes en triunfar, en alcanzar el éxito. ¿Por qué no? Sus antepasados creían en Dios. Para ellos, el sueño americano, con su movilidad social, con su igualdad, encarna la nueva religión.
En el maratón, Robert y Gloria conocen a chicos como ellos: inmigrantes, delincuentes, gente de los márgenes en general. Algunos han convertido estos concursos en su modus vivendi; son unos profesionales que encadenan participaciones por todo el país. Conforme avanza la competición, las envidias se dejan entrever entre ellos; la propia organización fomenta la competitividad con premios pequeños o contratos de patrocinadores. En el público, Robert descubre a una anciana aficionada al concurso; es su distracción más preciada. Tanto los participantes como los espectadores, en realidad, son víctimas del sistema, del pan y circo. La empresa se aprovecha de las esperanzas de la juventud desfavorecida para ganar dinero (les sale muy barato mantenerlos durante el concurso), por un lado, y urde estrategias morbosas para «enganchar» a esas personas que acuden como público para llenar unos días que se les hacen demasiado largos, por otro. En cuanto a «dar el salto» a la fama, oh, bien, algún caso habrá; pero en general nadie se toma en serio a los chavales. Ahora los tildarían de «frikis».Horace McCoy escribió una novela visionaria. Todo lo que insinúa en ¿Acaso no matan a los caballos? (llevado al extremo, sí, pero para eso existe la ficción) no solo ha perdurado, sino que se ha multiplicado, se ha pervertido aún más con la televisión y, en los últimos años, con las redes sociales. Cuántos jóvenes se prestan a hacer el ridículo por un puñado de billetes, por un minuto de gloria (qué bien elegido está el nombre de la protagonista, a propósito), con la ilusión de mantenerse ahí, en la pantalla, en la revista, con una masa de aduladores y los suficientes mecenas para vivir sin ensuciarse las manos. El sistema es tan listo que consigue dirigir la crítica hacia ellos, los ratoncitos del laboratorio, que devienen el blanco de las burlas por exponerse. Hay que mirar más allá, hay que señalar a quien les inculca esa ambición. Y, sobre todo, hay que identificar las circunstancias socioeconómicas (paro juvenil, precariedad, falta de expectativas, desapego: la sociedad actual tiene mucho en común con la Gran Depresión) que facilitan que se presten a ello, que se crean el cuento de hadas con final feliz.

Horace McCoy
Esta es, también, una exploración incisiva del declive del «hombre bueno» cuando se encuentra en una situación límite. Porque empieza con la confesión de un crimen, no lo olvidemos. El chico nunca quiso matar, ni a Gloria ni a nadie. Tampoco los compañeros de competición querían llevar la vida que llevan, se supone. El transcurso de las semanas en la pista los embrutece de forma progresiva: el cansancio, la alimentación insuficiente, la reclusión, la rivalidad, la presión por ganar el premio. La fatiga hace mella en la salud mental de todos. En este libro se trata de un concurso, sí, pero en la sociedad «real» está más que estudiado que estas afecciones abundan entre las clases necesitadas. Hay muchas lecturas en sus páginas; y ninguna invita al optimismo. Del miedo al fracaso a los abusos de poder, de la pérdida de inocencia al esperpento del envilecimiento humano. Con un estilo sobrio y ágil, Horace McCoy supo expresar grandes verdades sobre nosotros, los de ayer y los de hoy. No, no hemos cambiado. O quizá sí: a peor.