 Edición:Errata naturae, 2017 (trad. Regina López Muñoz)Páginas:168ISBN:9788416544264Precio:15,50 €
Edición:Errata naturae, 2017 (trad. Regina López Muñoz)Páginas:168ISBN:9788416544264Precio:15,50 €«En el verano de 1963 yo me enamoré y mi padre se ahogó». Así comienza Agua salada (1998), una novela del estadounidense Charles Simmons (1924) que versiona Primer amor (1860), la magistral nouvelle de Iván Turguénev sobre las pasiones y los desengaños de la adolescencia. Simmons trabajó como editor y crítico de la prestigiosa revista New York Times Review Books y, pese a ser un autor muy poco prolífico, con este libro consiguió lo que solo los maestros logran: escribir una obra redonda, con la fuerza de un pequeño clásico y la precisión que solo está al alcance de los narradores más dotados. Dicen que la primera frase resulta fundamental, que debe condensar el alma de la novela, seducir al lector y no soltarlo. Esta, sin duda, lo logra, pero eso no es lo mejor de Agua salada. No: lo mejor es que la última frase, ciento sesenta páginas después, es tan implacable o más que la primera.Al escribir un retelling se corre el riesgo de incurrir en el pastiche o de banalizar el original. Por fortuna, Simmons ha sabido construir un universo literario propio, que mantiene los paralelismos con Turguénev de forma irreprochable y, a la vez, se revela como una creación nueva, única, personal. En lugar de la Rusia añeja, sitúa la acción en un paraje vacacional, una isla de la costa atlántica donde los personajes veranean. Utiliza el motivo (infalible) del verano como época de transición a la edad adulta, un verano de sinsabores, en el que hay amor, erotismo y aprendizaje, pero también perversión y crueldad; un verano, en fin, de los que dejan huella. El punto de vista, precisamente, es el de un hombre ya maduro que rememora aquellas vacaciones: Michael recuerda lo que ocurrió aquel verano de sus quince años, un verano que iba a ser como de costumbre, navegando en el velero con su padre y descansando en casa con su madre. Y así era, hasta que las Mertz se instalaron en la casa de al lado.Las Mertz son una madre y una hija muy cosmopolitas: la primera, una atractiva mujer divorciada; la segunda, llamada Zina, una bella joven de veinte años. El protagonista, claro, se enamora de Zina: además de hermosa, es una chica perspicaz, diferente a todas las que ha conocido, que le habla de Europa y hace fotografías. Zina en sí misma es un mundo nuevo para Michael, una chica más experimentada, la desconocida que rompe el orden; un misterio irresistible del que se queda prendado enseguida. Como en las novelas de iniciación de Erri De Luca, que también suelen juntar a un muchacho ingenuo con una joven más curtida en un ambiente estival, el personaje masculino madura a lo largo del verano, narra la pérdida de la inocencia a través del descubrimiento del amor, pero, sobre todo, del descubrimiento de la complejidad que entraña el deseo. Porque Michael no se encuentra solo, y el mundo de los adultos del que empieza a formar parte está lleno de claroscuros difíciles de asimilar para un chico todavía puro, un chico que todavía no se ha roto.Es interesante subrayar el modo en el que este aprendizaje se integra en la cotidianeidad del protagonista, en particular, en su análisis de los roles de la familia. En un principio, Michael es un niño fascinado por su padre: el padre que se adentra en el mar, sin miedo al oleaje, el padre aún atractivo, aventurero, un modelo para el hijo. En contraposición, la madre representa el arquetipo tradicional de la mujer de su casa, apegada al hogar, sacrificada, la pieza que intenta mantener el equilibrio aunque el adolescente no sepa valorarla. La llegada de la señora Mertz enfatiza aún más el papel doméstico de la madre de Michael: pese a ser de la misma quinta, ambas mujeres tienen una imagen y unos hábitos que las sitúan en espacios simbólicos distintos, la esposa abnegada frente a la divorciada libre de divertirse. Es revelador que, con el tiempo, Michael sienta más empatía por su madre, la figura en apariencia «débil» al lado del padre. Ponerse en el lugar de su madre por un momento da otra dimensión a lo que antes pasaba por alto; crecer es, entre otras cosas, comprender el dolor, comprender al otro.
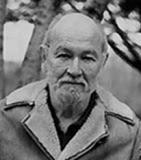
Charles Simmons
Quienes hayan leído Primer amor ya saben lo que les pasará a Michael, Zina y compañía, aunque eso no les impedirá disfrutar de la maravilla que es Agua salada. Sin pretender hacer nada especialmente novedoso o arriesgado, el autor ha construido un libro bello, con elementos simbólicos muy cuidados (como el casi ahogamiento premonitorio o la bendición del barco) y un episodio final espléndido, una de esas escenas difíciles de olvidar. Desprende nostalgia, además de muchas cualidades que nos definen como humanos: la fragilidad y la brutalidad, la atracción y la indiferencia, el miedo y la redención. Es una obra de emociones contenidas, pulcra, sutil, sin florituras, en la que la tensión va in crescendo. Al comenzar a leer, parece una historia sencilla, inofensiva, una entre tantas; sin embargo, poco a poco se va metiendo dentro, sin que uno se dé cuenta. Penetra como el agua: notas que te moja, pero no eres consciente de hasta qué punto te va a calar hasta que ya es tarde para salir indemne.