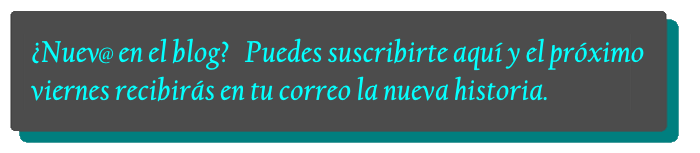No comprendía muy bien las razones por las que había consentido compartir la mesa con aquel joven durante el almuerzo. El rodaje matinal en los estudios de Culver City había sido un desastre, y lo que menos deseaba es que alguien le diera conversación.
No comprendía muy bien las razones por las que había consentido compartir la mesa con aquel joven durante el almuerzo. El rodaje matinal en los estudios de Culver City había sido un desastre, y lo que menos deseaba es que alguien le diera conversación.Era consciente de que no pasaba desapercibida para el sexo masculino, especialmente desde que su imagen en bañador se había propagado ampliamente en calendarios, anuncios y semanales del ejército, así como en revistas de moda. A diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de los casos, el chaval no le había abordado de una forma tímida y vacilante.
En un principio parecía uno más de aquellos apuestos galanes que comenzaban a inundar los estudios de Hollywood, a la búsqueda de su sueño americano, que solía desvanecerse antes de que pudieran acariciarlo. Los latinos estaban de moda, y su entusiasmo y pasión contribuían a endulzar la acre atmósfera que imperaba en la sociedad.
Quizás debía darle una oportunidad. A fin de cuentas, ella tardaba poco en comer, y no había manera más efectiva de evitar nuevas tentativas de acercamiento que el que la silla opuesta ya estuviese ocupada.
Resultaba notorio que adolecía de dotes artísticas innatas, pero las suplía sobradamente con su desparpajo, su buena presencia, su don de gentes y el halo intelectual que desprendía. Así, el muchacho le empezó a relatar, con más detalles de los que Esther hubiese querido, su infancia feliz como hijo de un gran terrateniente, y los apuros económicos que la crisis económica les había deparado, de los que no habían conseguido sobreponerse del todo.
La historia no le era ajena a Esther. Tras la depresión del 29, y con el posterior advenimiento del conflicto armado, rara era la familia que no había pasado por ciertas penurias, incluso en Estados Unidos.
 Ellos, sin ir más lejos, se habían trasladado de Salt Lake City a Los Angeles, cuando la actriz Marjorie Rambeau les convenció del brillante futuro que le esperaba a Stanton, su hermano mayor, en la meca del cine. Solo pudo participar en un par de películas, pues murió a los 16 años, y sus padres no contaron desde entonces con más ingresos que los procedentes de sus trabajos como pintor de carteles y psicóloga, respectivamente.
Ellos, sin ir más lejos, se habían trasladado de Salt Lake City a Los Angeles, cuando la actriz Marjorie Rambeau les convenció del brillante futuro que le esperaba a Stanton, su hermano mayor, en la meca del cine. Solo pudo participar en un par de películas, pues murió a los 16 años, y sus padres no contaron desde entonces con más ingresos que los procedentes de sus trabajos como pintor de carteles y psicóloga, respectivamente.A Esther le gustaba nadar, pero dadas las dificultades que atravesaban, no podía pagar la inscripción en un club de natación, así que se empleó en la piscina local recogiendo las toallas para ganar unos centavos con los que abonar la entrada y las clases. Allí, el equipo de socorristas se encariñó con ella, y le enseñaron sus técnicas, que le serían de gran provecho en el futuro. Cuando reunió algo de dinero, se apuntó en el prestigioso Los Angeles Athletic Club.
Mientras ella se distraía con estos pensamientos, él proseguía contándole que siempre había tenido en gran estima a los Estados Unidos, y que con 14 años le había dirigido una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt, felicitándole por su reelección, y pidiéndole que le enviase un billete de diez dólares, pues no había visto ninguno. Pese a no recibir contestación alguna, la pequeña decepción sufrida no impidió que siguiera adorando el estilo de vida americano.
De manera inesperada, el cautivador parloteo del joven le iba desviando de su objetivo inicial, que era el de despachar cuanto antes la comida para reanudar las grabaciones, sin que por ello sintiera ningún tipo de desasosiego.
Él le refirió que, aunque se había formado en los más ilustres colegios, y sus notas eran sobresalientes, no había obtenido beca para estudiar en los Estados Unidos. También le habló de su afición por la escalada, el baloncesto, el fútbol o el béisbol, y que incluso había sido nombrado el mejor deportista del curso en bachillerato.
En ese momento, en el que el muchacho se llevaba a la boca un trozo de bistec, Esther Williams aprovechó la ocasión para meter baza en la conversación. Era evidente que aquel jovenzuelo fanfarrón y suficiente no sabía quién era ella, y había llegado el momento de darle la réplica.
 A propósito de las ‘gestas’ deportivas de su ocasional compañero de mesa, le contó que ella, con solo 16 años había ganado tres campeonatos nacionales y batido récords en diversas distancias y estilos. Le habían seleccionado para integrar el equipo estadounidense que debía acudir a los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1940, pero sus expectativas se habían visto truncadas al estallar la Segunda Guerra Mundial y cancelarse la cita.
A propósito de las ‘gestas’ deportivas de su ocasional compañero de mesa, le contó que ella, con solo 16 años había ganado tres campeonatos nacionales y batido récords en diversas distancias y estilos. Le habían seleccionado para integrar el equipo estadounidense que debía acudir a los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1940, pero sus expectativas se habían visto truncadas al estallar la Segunda Guerra Mundial y cancelarse la cita.La contienda parecía que iba a prolongarse bastante, y estaba claro que, cuando se volvieran a disputar las Olimpiadas, ella ya no tendría oportunidad de competir. Fue por ello por lo que, sin abandonar la natación, se empleó como dependienta y modelo en unos almacenes de ropa, y realizó algunos anuncios publicitarios, con la intención de ahorrar para poder matricularse y cursar la carrera de Educación Física.
Al poco tiempo, consiguió un puesto al lado de otro excelente nadador, y poseedor de cinco preseas olímpicas de oro y una de bronce, Johnny Weissmüller, mundialmente conocido por su papel de Tarzán, en un espectáculo acuático en San Francisco llamado Billy Rose’s Aquacade.
Cinco meses después, un cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer se fijó en ella, y la contrató para la productora, para así eclipsar a Sonja Henie, una rutilante figura del patinaje que había fichado para la Fox. Durante los siguientes nueve meses, estuvo formándose en interpretación, danza, canto, expresión corporal, y dicción, con el fin de estar lista para dar el salto a la gran pantalla.
Durante esa etapa, Esther posó para diversas publicaciones como pin-up, visitó a soldados convalecientes en los hospitales, y colaboró en campañas para vender bonos de guerra. Gradualmente su imagen empezaba a ser popular entre la población, hasta que, finalmente, debutó con discretos papeles en varios filmes, junto a Mickey Rooney, Irene Dunne o Spencer Tracy.
El chico latino estaba fascinado por la extraordinaria vida de aquella actriz, que no se parecía a las chicas con las que se había relacionado en las otras películas en las que había intervenido. Ciertamente, afloraba en él una incuestionable admiración por la jovial y atractiva mujer que había logrado la notable proeza de enmudecerle.
Hacía unos meses que le habían ofrecido a Esther protagonizar Escuela de Sirenas, una gran producción que le podía catapultar al estrellato. El rodaje contaba con un destacable presupuesto, y un gran elenco de actores principales, secundarios y figurantes, entre los que se hallaba su acompañante.
 La película exponía una trama sencilla, divertida y romántica, repleta de números de música y baile, y con fantásticas secuencias de ballet en el agua, en las que ella ejecutaba mil y una imposibles piruetas. Un entretenido cóctel diseñado para distraer al gran público, ávido de espectáculos que les evadiesen por unas horas de su complicada y triste realidad.
La película exponía una trama sencilla, divertida y romántica, repleta de números de música y baile, y con fantásticas secuencias de ballet en el agua, en las que ella ejecutaba mil y una imposibles piruetas. Un entretenido cóctel diseñado para distraer al gran público, ávido de espectáculos que les evadiesen por unas horas de su complicada y triste realidad.Él le contestó que también era su deseo luchar por mejorar las condiciones de vida de la gente. Si no salía bien su incursión en el mundo del cine, quizás se plantearía la opción de regresar a su país y matricularse en alguna carrera de ámbito social, como Derecho.
Llevaban mucho tiempo charlando, y el local se había quedado casi vacío, a pesar de que en la cantina había gente en cualquier momento, que aprovechaba los descansos de las grabaciones para comer.
El encuentro con aquel muchacho, que rondaría los 18 años, le había reconfortado. Le había servido para olvidarse de todos los contratiempos surgidos en el rodaje por la mañana, y poder afrontar con mejor ánimo los planos que debía grabar tras la sobremesa.
Ella disfrutaba sobremanera con las secuencias que se filmaban en aquella magnífica piscina, con géiseres y plataformas, que habían construido en el Lakeside Country Club de San Fernando Valley, para rodar todas las elegantes coreografías acuáticas del musical. Pero sufría terriblemente con el resto de escenas ‘en seco’, en las que se encontraba más insegura.
También había conseguido que, durante un rato, arrinconase los problemas de su matrimonio, que estaba a punto de romperse. Su boda con Leonard Kovner, al que había conocido en la Universidad, había sido un fracaso desde el principio, tal vez porque ella había entrado a formar parte de un mundo más excitante que el que le proponía su marido Ben, sumido y dedicado íntegramente a sus estudios de Medicina.
 E igualmente había dejado a un lado las molestias en los tímpanos, que a veces padecía debido a las largas jornadas de ensayos con constantes inmersiones, y que acababan aún más irritados cuando las orquestas de Xavier Cugat y Harry James, acompañadas de famosos intérpretes y cantantes, tocaban sus maravillosas melodías a pleno volumen a su lado.
E igualmente había dejado a un lado las molestias en los tímpanos, que a veces padecía debido a las largas jornadas de ensayos con constantes inmersiones, y que acababan aún más irritados cuando las orquestas de Xavier Cugat y Harry James, acompañadas de famosos intérpretes y cantantes, tocaban sus maravillosas melodías a pleno volumen a su lado. Definitivamente, el chico le había resultado muy simpático, y pensó que no le importaría coincidir otro día con él a la hora del almuerzo, aunque sabía que esto era altamente improbable. Al ir a despedirse, se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de aquel gentil latino que la miraba embelesado.
Esther notó que él se sintió tremendamente halagado cuando le preguntó cómo se llamaba. En ese instante, tuvo la extraña sensación de que, por algún motivo que se le escapaba, no sería la última vez que escucharía el nombre del seductor muchacho: Fidel Castro.