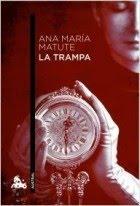 De qué manera tan extraordinaria da voz Ana María Matute a sus criaturas dolientes, a sus personajes apesadumbrados en esta gran novela. No hay exhibición ni ganas de demostrar que es una gran escritora, una poderosa escritora que acierta a expresar dolores ajenos, miedos ajenos, tristezas ajenas. Y tampoco se metamorfosea la autora en sus criaturas, tampoco los hace hablar mediante una confesión parcelada en la que caben tan solo sus obsesiones y su renuncia a entender el mundo, a verlo como algo maravilloso pero inasible. No: Ana María Matute, nuestra mejor escritora viva, merecedora del Nobel -Camilo José Cela dixit- y de un reconocimiento que ha tenido un pálido reflejo con la concesión del Premio Cervantes, entiende a sus personajes, conversa con sus personajes, y eso es lo más difícil que cabe hacer ante la obra literaria: todo escritor sabe que lo más fácil es narrar desde la distancia, desde arriba, desde un punto en que los personajes al final sólo son pequeños objetos que se llevan de un lado a otro para que la estructura de la historia, la estructura del libro encaje y procure después estima y valía. Matute dialoga con su personajes, crea personajes que están vivos para ella y para el lector, que no cumplen con un plan prefijado e inexorable que los reduce a la estatura de pequeñas criaturas de papel y tinta. Y en nuestra literatura, y en cualquier literatura, eso lo han conseguido muy pocos.Y qué prosa, amigos. Y cómo se alegra el lenguaje al estar en manos de tan magnífica creadora: los adjetivos lucen con vida propia junto a sustantivos que no conocían, con los que no habían coincidido antes. El ritmo es dúctil a la frase corta y definitiva y a la frase larga, con algún meandro inexcusable, y nunca se fuerza a las palabras a decir demasiado, nunca se las encapsula en oscuros significados, nunca se alargan las frases para poder decir después: aquí hay un estilo, una voluntad de estilo. Porque la novela está escrita en estado de gracia, es única e irrepetible incluso en la obra de un mismo autor; es lo que en el cine se llama obra maestra sin deseo de excluir, de elevar bajando a otros, sin ganas de que ondee como un estandarte. Aunque, la verdad, no acabo de entender cómo no se le ha prestado la debida atención a este texto tan extraordinario, cómo se ha olvidado que es una de las mejores novelas del siglo XX escritas en nuestro país. Quizás porque a algunos les queda algo lejos, porque Ana María Matute siempre ha sido modesta (y mujer), porque apareció en una época confusa, porque se mira con poca concentración hacia atrás, el caso es que no ha encontrado el eco que creo que merece una novela tan defendible, tan exportable, que nada tiene que envidiar a las del boom y Vargas Llosa, pongamos por caso, ni a las de Benet ni a las de nadie de la actualidad. Asumida a la perfección la raíz faulkneriana, dotada de valores absolutamente propios y de una cantidad grandísima de frases y páginas memorables -sólo recuerdo otra novela (Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos) en la que haya tanto para subrayar, para releer, para el alto glorioso de sorpresa y confirmación-, con unas meditaciones hábilmente intercaladas y sumamente útiles también hoy, recuento de un tiempo y un país y una situación pero también -uno de los grandes logros de la obra matutiana- con validez universal y sin fecha de caducidad a la vista, "La trampa" es una de las manifestaciones mayores e imborrables que el género ha dado en nuestra lengua.
De qué manera tan extraordinaria da voz Ana María Matute a sus criaturas dolientes, a sus personajes apesadumbrados en esta gran novela. No hay exhibición ni ganas de demostrar que es una gran escritora, una poderosa escritora que acierta a expresar dolores ajenos, miedos ajenos, tristezas ajenas. Y tampoco se metamorfosea la autora en sus criaturas, tampoco los hace hablar mediante una confesión parcelada en la que caben tan solo sus obsesiones y su renuncia a entender el mundo, a verlo como algo maravilloso pero inasible. No: Ana María Matute, nuestra mejor escritora viva, merecedora del Nobel -Camilo José Cela dixit- y de un reconocimiento que ha tenido un pálido reflejo con la concesión del Premio Cervantes, entiende a sus personajes, conversa con sus personajes, y eso es lo más difícil que cabe hacer ante la obra literaria: todo escritor sabe que lo más fácil es narrar desde la distancia, desde arriba, desde un punto en que los personajes al final sólo son pequeños objetos que se llevan de un lado a otro para que la estructura de la historia, la estructura del libro encaje y procure después estima y valía. Matute dialoga con su personajes, crea personajes que están vivos para ella y para el lector, que no cumplen con un plan prefijado e inexorable que los reduce a la estatura de pequeñas criaturas de papel y tinta. Y en nuestra literatura, y en cualquier literatura, eso lo han conseguido muy pocos.Y qué prosa, amigos. Y cómo se alegra el lenguaje al estar en manos de tan magnífica creadora: los adjetivos lucen con vida propia junto a sustantivos que no conocían, con los que no habían coincidido antes. El ritmo es dúctil a la frase corta y definitiva y a la frase larga, con algún meandro inexcusable, y nunca se fuerza a las palabras a decir demasiado, nunca se las encapsula en oscuros significados, nunca se alargan las frases para poder decir después: aquí hay un estilo, una voluntad de estilo. Porque la novela está escrita en estado de gracia, es única e irrepetible incluso en la obra de un mismo autor; es lo que en el cine se llama obra maestra sin deseo de excluir, de elevar bajando a otros, sin ganas de que ondee como un estandarte. Aunque, la verdad, no acabo de entender cómo no se le ha prestado la debida atención a este texto tan extraordinario, cómo se ha olvidado que es una de las mejores novelas del siglo XX escritas en nuestro país. Quizás porque a algunos les queda algo lejos, porque Ana María Matute siempre ha sido modesta (y mujer), porque apareció en una época confusa, porque se mira con poca concentración hacia atrás, el caso es que no ha encontrado el eco que creo que merece una novela tan defendible, tan exportable, que nada tiene que envidiar a las del boom y Vargas Llosa, pongamos por caso, ni a las de Benet ni a las de nadie de la actualidad. Asumida a la perfección la raíz faulkneriana, dotada de valores absolutamente propios y de una cantidad grandísima de frases y páginas memorables -sólo recuerdo otra novela (Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos) en la que haya tanto para subrayar, para releer, para el alto glorioso de sorpresa y confirmación-, con unas meditaciones hábilmente intercaladas y sumamente útiles también hoy, recuento de un tiempo y un país y una situación pero también -uno de los grandes logros de la obra matutiana- con validez universal y sin fecha de caducidad a la vista, "La trampa" es una de las manifestaciones mayores e imborrables que el género ha dado en nuestra lengua.(Con un recuerdo agradecido para Edenia Guillermo y Juana Amelia Hernández, autoras del libro La novelística española de los 60, que ojalá se reedite algún día)
