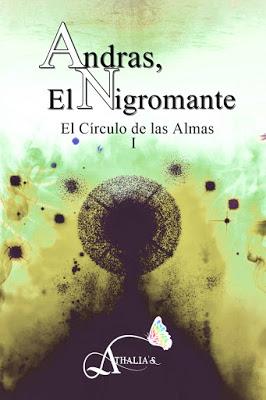
No recuerdo el nombre de esa mujer. Al fin y al cabo, yo la llamaba «mamá». Tenía un pelo rubio y suave que le caía en ondas sobre los hombros y la espalda, y le enmarcaba un rostro pálido de pómulos altos.
Recuerdo que su cara parecía muy angulosa. Era el hambre. Tenía las mejillas hundidas y la mandíbula marcada porque apenas comía.
En mis primeros años de vida la comida era un bien escaso, y a menudo mi madre renunciaba a comer para que yo pudiera hacerlo.
No estoy hablando de compartir una barra de pan por la mañana. Estoy hablando de unas virutas de carne arrancadas de unos huesos abandonados, estoy hablando de un pedazo de fruta medio podrida.
Era lo que teníamos para comer cuando yo era pequeño… y eso con suerte. A veces no había nada que llevarse a la boca.
De hecho, uno de mis primeros recuerdos es el hambre corroyéndome las entrañas mientras permanecía acurrucado contra mi madre, con mucho frío. Quería llorar, pero no tenía fuerzas. Estaba temblando. Ella me abrazaba, me arrullaba con la voz rota de agonía, de preocupación.
Creo que fue lo más cerca que estuve de morirme en aquellos primeros años. Cuando mi madre despertó pude tomar un poco de leche —ahora supongo que la robó de alguna granja cercana—, y eso me mantuvo vivo hasta la tarde, cuando encontramos un zorro atrapado en una trampa y mi madre lo degolló mientras lloraba para poder darme de comer.
Ella siempre lloraba. Era tan benévola…
Tan débil.
Mi madre era débil. Con sus ojos violetas siempre empañados, siempre miedosos, siempre tristes, era una mujer demasiado débil para hacer lo que había que hacerse.
Aun así eso no me importaba cuando era pequeño. Yo la adoraba. La amaba. ¿Y cómo no hacerlo? Era mi mundo entero. Lo que había más allá de ella no tenía importancia. Las colinas, las montañas, los campos, nada me importaba.
No me importaba no haber pisado nunca una ciudad. En realidad no sabía lo que era una ciudad.
Mi madre me había llevado consigo sin parar desde que nací, siempre lejos de la gente, siempre escondiéndonos, malviviendo, apenas comiendo. Yo era demasiado pequeño para entenderlo. En realidad, demasiado pequeño siquiera para preguntarme por qué. Mi confianza era ciega.
Ojala no lo hubiera sido tanto. ¿Pero qué puedo decir? Era un niño, y no está en la naturaleza de los niños cuestionar a sus padres. No tan pronto, al menos.
Porque tenía solo cinco años cuando la perdí.
Hasta entonces dormíamos bajo las estrellas, nos dábamos calor el uno al otro en invierno y comíamos lo que encontrábamos, pero no nos cruzábamos en el camino de otros seres humanos.
Aquella noche fueron esos humanos los que nos encontraron.
—Vaya, mira lo que hay aquí…
Esa voz que arrastraba las palabras con burla y crueldad me sacó de un sueño con abundante comida y una cama blanda.
Mi madre se apartó bruscamente de mí. Muchas veces me había dicho que si oía a alguien me quedara muy quieto y dejara que ella se encargara, así que lo hice.
Debí haber echado a correr. Debería haberlo hecho.
Pero me quedé acurrucado bajo las pieles que usábamos para mantenernos calientes, y escuché, con los ojos muy abiertos.
—Mi señor —saludó mi madre con un respeto aterrorizado; nunca la había oído así.
—¿Quién es tu amo? —exigió saber el hombre.
—Nadie, mi señor, sirvo a quien me necesita.
Levanté un poco la manta para ver a mi madre.
Eran tres hombres, y ella se acercaba al más fornido, alargando una mano y acariciándole el pecho. ¿Por qué estaba tocando a otra persona? Yo no lo entendía, porque nunca lo había visto.
No entendía que se estaba ofreciendo sexualmente a esos desconocidos. Qué patética. Sé que lo hacía por mi seguridad, pero… Podría haber luchado en lugar de entregarse como una vulgar fulana.
Sé que allí, en aquel reino de esclavitud y vejación, es imposible. Pero para el resultado que obtuvo preferiría guardar en mi memoria el recuerdo de mi madre luchando fieramente por su honor, y no recordarla zalamera, intentando ganarse los favores de aquellos hombres para que la usaran y la dejaran atrás.
El hombre sonrió de un modo que me desconcertó. Tenía cinco años, ¿cómo podía entender aquella expresión de lasciva?
—Oh, así que quien te necesite… —repitió en tono lánguido.
De pronto hizo algo que me asustó. Agarró del pelo a mi madre y tiró, haciéndola gritar.
—¡Mami! —exclamé, levantándome.
¡Ingenuo de mí! Si me hubiera quedado tal vez las cosas hubieran sido distintas. ¿Pero habría sobrevivido? Eso nunca lo sabré, aunque intuyo que no.
—¡Ilías, no! —gritó ella, y pensé que nunca la había visto tan asustada.
—¿Qué pasa, mami? —pregunté—. ¿Qué son esos?
Si lo pienso… Tal vez aquello fue lo que provocó los acontecimientos. Tal vez si me hubiera quedado callado simplemente se hubieran tirado a mi madre como a una esclava cualquiera y nos habrían dejado en paz, como ella quería.
Pero hablé… Y dije «qué» en lugar de «quién».
Se sintieron muuuuuy insultados… Lo suficiente como para que las sonrisas se borraran y de pronto, sin motivo, uno de ellos le girara la cara a mi madre de una bofetada. La oí gemir y trastabillar hacia atrás, pero otro la cogió del brazo para que no se apartara y huyera.
Luego la tiró al suelo.
—¡Vete, Ilías! —me gritó, pero yo estaba paralizado.
—¡Qué clase de educación es esta, esclava! —gritó uno de los hombres—. ¿Este es el vástago de tu amo, es eso?
—¡No, no!
Las clases sociales de Kinaro están muy marcadas. Amos, esclavos. Su sangre no puede mezclarse. Los mestizos no son tolerados, se ahogan al nacer… Si es que llegan a hacerlo.
Con los años entendí que todo era un error, que ellos creyeron que mi madre era una esclava —con su aspecto delgado, hambriento y sucio, ¿qué otra cosa podía ser?— que había huido de su amo para ocultar su embarazo y proteger así a su hijo mestizo.
No, yo no era un mestizo, pero ellos no lo sabían. Y no iban a preguntar. ¿Qué iba a hacer una esclava lejos de cualquier población, acompañada de su hijo pequeño? Nada. Los esclavos no tienen esa clase de libertad, ¿no?
—¡Mamá!
Ella se abalanzó sobre mí para protegerme.
—¡Por favor! —exclamó—. ¡No es un mestizo, es mi hijo! ¡Venimos de Traykelian, no somos esclavos, él no es un mestizo!
Los hombres se miraron entre sí. No sé si la creían.
Supongo que sí lo hicieron, por cómo obraron a continuación.
Se acabaron las intenciones de matarme por un supuesto mestizaje.
—Pues nos los llevamos al mercado —propuso uno de ellos.
—Buena idea, seguro que se venden bien —corroboró otro.
Oh, qué ingenuo era entonces… sin saber que estaban hablando de esclavizarnos.
—Pero la gente no se vende —musité, revisando el escaso conocimiento que tenía del comercio.
—Ilías, shh… —me chistó mi madre en tono desesperado, pero ya era tarde: me habían oído, y se reían.
—Ya te daré yo a ti esa paparrucha —aseguró uno de ellos.
Vino hacia mí con aspecto amenazador, y yo retrocedí. Era un hombre inmenso y me daba miedo.
Mi madre se arrastró y se interpuso, protegiéndome.
—Por favor… —suplicó—. Por favor, es solo un niño…
Si hubiera sido más fuerte quizá las cosas hubieran sido distintas. Pero fue débil, suplicante. Fue un intento desesperado y lastimoso por protegerme.
La agarraron del brazo.
—¡Aparta!
Ella se debatió. Creo que la llamé, preocupado, e intenté protegerla, pero el golpe de alguien me dio en la boca y caí al suelo. Tal vez fue mi propia madre, sin querer. No lo sé.
Solo sé que noté el sabor de la sangre en la lengua. Se oyó un fuerte golpe, un gemido, la mujer cayó…
Y entonces no solo saboreé la sangre, también la vi: salía de una brecha en su cabeza, y ella, mi madre, no se movía.
—¡Maldición! —exclamó el hombre con fastidio—. Creo que se ha dado contra una roca.
—¿Respira?
—Diría que no.
—¡Pero mira que eres zopenco!
Juraría que la conversación siguió, pero de pronto no oía nada más que un zumbido, mientras veía cómo la sangre encharcaba el pedregoso suelo bajo mi madre.
Comencé a gritar, y en algún momento, no sé cómo, todo se volvió negro.
Así de frío, así de simple es como lo recuerdo.

Puedes seguir leyendo las desventuras de Andras~ Aquí ~
¡Muchas gracias por tu lectura!

