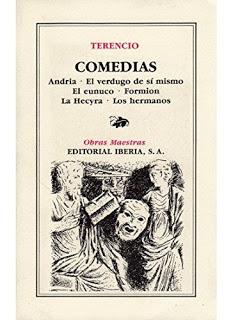
No resulta necesario acudir a una bibliografía exhaustiva, ni disponer de una cultura enciclopédica, para afirmar que la comicidad de los enredos amorosos es una constante muy productiva en la historia de la literatura. El amante que ha de esconderse de la vigilancia celosa (o de la aparición súbita) de un marido; la mujer que debe recurrir a trucos reveladores para mostrar las asechanzas de un indeseable; los enamorados que se hablan de jardín a balcón en la oscuridad de la noche… Las variantes argumentales podrían extenderse cuanto quisiésemos.
En esta pieza teatral del siglo II a.C. podemos observar cómo Publio Terencio Afro aprovecha una de ellas (el chico que, enamorado de una joven, es obligado por su padre a casarse con otra) para llevarnos de la mano a través de una trama tan sencilla como ingeniosa, en la que intervienen esclavos ocurrentes, progenitores enérgicos pero comprensivos, amigos cómplices y coincidencias luminosas, que van trazando los vaivenes de una historia que el autor remata con el manido recurso de la anagnórisis (es quizá el aspecto menos plausible de la obra). El resultado final es esta Andria, un texto amable, que seguramente funcionaría muy bien durante la representación y que contiene una de las confesiones amorosas más dulces, emotivas y sinceras de la Antigüedad (“Esta es la mujer que he deseado; la he alcanzado; me cuadran sus costumbres; vayan enhoramala quienes quieren separarnos. Porque no me ha de apartar de ella otra cosa que la muerte”).
El exesclavo que se trajo de África el senador Terencio Lucano, y que se ganó la libertad aplicándose en su educación y en el ejercicio de la escritura, hizo sin duda un buen trabajo.

