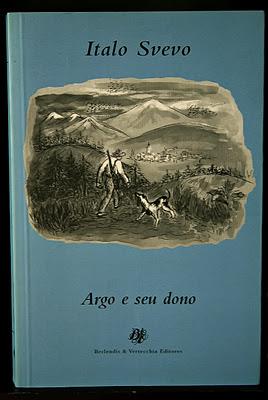
Título original : Argo e il suo padrone
Título en portugués : Argo e seu dono e outros contos
Año de esta publicación : 2001
Colección : Letras Italianas, libro 8
Editora : Berlendis & Vertecchia Editores
Traducción : Liliana Laganá
Ilustraciones : Hebe de Carvalho
Ocho no es sólo el número designado a este libro, también es el número de cuentos que integran esta antología con la cual me inicio en la narrativa de Italo Svevo (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, 1928).
Inicia con la que da título al libro, “Argo y su amo” (“Argo e il suo padrone”) publicado de forma póstuma en 1934 pero con fecha indefinida de creación. Se piensa que fue escrita entre las décadas del ’20 y ’30. Este relato me hace recordar “El llamado de la selva” de Jack London leído hace mucho. En este muy interesante relato Svevo da voz y conciencia al perro Argo, de quien conoceremos la capacidad de filosofar sobre su alrededor. Según Argo existen tres olores en este mundo: el de su amo, el de las otras especies, y sobre todo el de Titi. En el primer capítulo estamos ante la óptica del amo quien nos presentará las memorias de Argo. Así, en los capítulos posteriores –son diez breves capítulos- conoceremos el mundo a través del prisma del perro y su inusual manera de encontrarle la lógica a los diferentes acontecimientos de los que está formada la vida, como el cazar; la condición de otro perro encadenado; la de otro perro perdido; la de su querida Titi y el atrayente olor que emana, único en el mundo; y también, el olor, “sincero” de la muerte. Relato muy rico, con pinceladas de humor que Svevo sabe encajar. Mirarás a tu perro de una manera distinta después de conocer este cuento.
“La madre” de 1924 versa de una manera parecida al primer relato. Es un recuerdo trágico y triste sobre la infancia, posiblemente una alegoría. Aquí nuevamente los personajes de este breve cuento son animales que el autor les otorga decisión, raciocinio, palabra. En una granja unos polluelos nacidos en incubadora, con horas de diferencia de nacimiento entre cada uno discuten sobre su posible madre, una total desconocida para ellos. El mayor de los polluelos, Curra, decidirá en conocerla embarcándose en tal aventura.
“El asesino de la calle Belpoggio” (“L’assassinio di Via Belpoggio”) inicia con una pregunta que envuelve y motiva a continuar con expectativa el relato: “¿Entonces, matar era así de fácil?”: me parece un gran inicio. Giorgio baraja diversas estratagemas para no ser descubierto, incluso encuentra motivos para justificar el haber sucumbido a la tentación de matar a Antonio. Es un relato donde estamos ante el vendaval de ideas y teorías por las que pasa un hombre luego de descubrirse ante él mismo como un asesino. Fue publicado por capítulos en el diario “Indipendente” de Trieste en 1890 siendo éste uno de sus primeros escritos.
“Nosotros, los del tranvía de Servola” (“Noi del tranway di Servola”) está conformado por cinco breves artículos donde sus personajes están envueltos en aquel medio de transporte de época. Se cree que estos artículos llegan a ocho, pero hasta el momento son cinco los encontrados. El primero pareciera estar escrito de la manera como en aquel lugar se solía hablar, siendo redundante con las palabras. Son escritos agudos y mordaces, donde en algunos casos pareciera ridiculizar personajes y/o decisiones en aquella ciudad, como cuando nos cuenta la confusión entre comunal y comunista. Fueron publicados en el diario “Nazione” de Trieste de su amigo Giulio Cesari, entre 1919 y 1921.
En “De modo traicionero” (“Proditoriamente”) el autor nos muestra las luchas internas de Maier, un comerciante venido a menos que armándose de valor acudirá a un antiguo amigo, Reveni, para que lo ayude económicamente. Aquí estamos ante las repentinas mudanzas en la forma de pensar de Maier, considerando hasta una probable humillación a fin de obtener el dinero que ansía. Sus esperanzas parecerán venirse al suelo al comprobar que la esposa de su amigo influye en todas sus decisiones sobre todo si hay dinero de por medio. Es un relato muy psicológico, no engancha, aunque el final sea sorpresivo e inesperado. Escrito en 1929 pero recién publicado en 1949.
Uno de los que más disfruté -además del que da título a esta antología y de “La Madre”- es “La tribu”. Aquí, en tierras lejanas una tribu nómade se establece en un lugar en medio del desierto donde encontró agua, árboles y campos. Tras unos años de vivir en sociedad surge una riña entre dos pobladores y el Consejo de Ancianos se percatará la carencia de leyes que resuelvan aquel litigio con justicia. Designarán al joven Achmed partir a Europa con la misión de estudiar y traer las leyes que enriquezcan la vida de los pobladores de su tribu, pero al regresar tras muchos años de estudio Achmed encontrará todo muy cambiado, tornando su destino incierto entre los que antes eran sus hermanos. Es una alegoría de nuestra propia sociedad cuando en busca de justicia se cometen actos injustos.
“Mi ocio” (“Il mio ozio”) y “La novela del buen viejo y de la bella joven” (“La novella del buon vecchio e della bella franciulla”) versan de un mismo tema: el redescubrimiento del deseo y el amor en la vejez. El primer relato tiene un toque de fino humor, donde el personaje principal lleva una vida llena de medicinas y cree que la madre naturaleza le da una segunda oportunidad de amar, entiéndase vivir; ya el segundo el viejo del título se las quiere dar de filántropo y de seductor aconsejando y cortejando a una muchacha pero a la vez alejándola pues eso lo hace sentirse superior, tener el poder de decidir que él puede cuando quiere, pero conocerá los celos al verla pasar de la mano con un joven por su calle. Su sufrimiento y cavilaciones de cómo actuar ante la joven, de abandonarla o abandonarse a ella son compartidos con nosotros, tornando un relato muy psicológico, algo tedioso también.
En verdad todos los relatos compilados aquí se pueden resumir en una palabra: introspección. Svevo nos lleva a conocer lo que aqueja interiormente a los diversos seres humanos que aquí nos presenta, que parece no distar mucho de lo que nos aqueja en la actualidad. No habrá tranvías en nuestros días –salvo en Gifu, Japón- pero sí a veces el miedo a ser rechazado, a ser descubierto, la felicidad casi infantil al ser aceptado, que influye no sólo en estados anímicos, también de salud. Sus personajes siguen siendo muy actuales. Pero no creo que con esta obra te enganches definitivamente con este autor. Svevo es un escritor que, con nuevos esfuerzos editoriales como este, pareciera, estar de a pocos siendo (re)descubierto.

La madre
En un valle cerrado por colinas boscosas, que convergían con los colores de la primavera, se alzaban, una junto a otra, dos grandes casas sin adornos, piedra y cal. Parecían hechas por la misma mano y también los jardines, cerrados por setos y situados delante de cada una de ellas, eran de las mismas dimensiones y forma. Quienes vivían en ellas no tenían el mismo destino.
En uno de los jardines, mientras el perro dormía encadenado y el campesino cuidaba el huerto, en un pequeño canto, separados, algunos polluelos, hablaban de sus grandes experiencias. Había otros mayores en el jardín, pero los más pequeños, cuyo cuerpo conservaba aún la forma del huevo del que habían salido, gustaban de examinar entre sí la vida en la que habían venido a parar, porque aún no estaban tan habituados a ella como para no verla. Y habían sufrido y gozado, porque la vida de pocos días es más larga de lo que puede parecer a quien la ha padecido durante años, y sabían mucho, en vista de que una parte de la gran experiencia la habían traído consigo del huevo. En efecto, nada más llegar a la luz, habían aprendido que tenían que examinar bien las cosas, primero con un ojo y después con el otro, para ver si se debían comer o quedarse lejos de ellas.
Y hablaron del mundo y de su vastedad, con aquellos árboles y aquellos setos que lo cerraban y aquella casa tan grande y alta, cosas, todas ellas, que ya se veían, pero era mejor aún comentándolas.
Pero uno de ellos, de pelusa amarilla, saciado -y, por tanto, desocupado- no se contentó con hablar de las cosas que se veían, sino que la tibieza del sol le trajo un recuerdo, que se apresuró a expresar: «Desde luego, estamos bien, porque hay sol, pero he sabido que en este mundo se puede estar aún mejor, cosa que me desagrada mucho, y se los digo para que les desagrade también a ustedes. La hija del campesino dijo que somos desdichados porque nos falta la madre. Lo dijo con un tono de tan intensa compasión, que yo hasta lloré».
Otro, más blanco y unas horas más joven que el primero, por lo que recordaba aún con gratitud la dulce atmósfera de la que había nacido, protestó: «Nosotros tuvimos una madre. Es ese armario pequeño y siempre caliente, incluso cuando hace el frío más intenso, del que salen los polluelos bonitos y listos».
El amarillo, que desde hacía tiempo llevaba grabadas en el alma las palabras de la campesina, por lo que había tenido tiempo de hincharlas soñando con aquella madre hasta imaginársela tan grande como todo el jardín y buena como el maíz, exclamó, con un desprecio destinado tanto a su interlocutor como a la madre a la que éste se refería: «Si se tratara de una madre muerta, todos la tendrían, pero la madre está viva y corre mucho más que todos nosotros. Tal vez tenga ruedas como el carro del campesino. Por eso, puede venir junto a ti sin que necesites llamarla, para calentarte, cuando estás a punto de morir con el frío de este mundo. Qué hermoso debe de ser tener al lado, de noche, una madre así».
Intervino un tercer polluelo, hermano de los otros, porque había salido de la misma incubadora, si bien ésta lo había forjado un poco diferente: con pico más largo y patitas más cortas. Lo llamaban el polluelo maleducado, porque, cuando comía, se oía golpear su piquito, cuando, en realidad era un patito, al que entre los suyos sería considerado muy educado. También delante de él la campesina había hablado de la madre. Eso había ocurrido en aquella ocasión en que había muerto un polluelo que había caído exhausto de frío en la hierba, rodeado de los demás polluelos, que no habían podido socorrerlo, porque no sentían el frío que afecta a los otros, y el anadón. Y el patito, con un aire ingenuo en su carita invadida por la amplia base de su piquito, afirmó incluso que, cuando estaba la madre, los polluelos no podían morir.
El deseo de la madre no tardó en contagiar a todo el gallinero y se volvió más vivo, más inquietante, en la mente de los polluelos mayores. Muchas veces las enfermedades infantiles atacan a los adultos y les resultan más peligrosas y a veces también las ideas. La imagen de la madre, tal como se había formado en aquellas cabecitas calentadas por la primavera, se desarrolló desmesuradamente y todo lo bueno se llamó «madre»: el buen tiempo y la abundancia, y, cuando sufrían, polluelos, patitos y pavitos pasaban a ser auténticos hermanos, porque suspiraban por la misma madre.
Uno de los mayores juró un día que encontraría a la madre, porque no quería seguir privado de ella. Era el único del gallinero que estaba bautizado y se llamaba Curra, porque, cuando la campesina con el maíz en el delantal, llamaba: «curra, curra», él era el primero en llegar corriendo. Era ya vigoroso, un gallito en cuyo generoso ánimo alboreaba la combatividad. Fino y largo como una cuchilla, exigía la madre ante todo para que lo admirara: la madre de la que se decía que sabía procurar toda clase de dulzura y, por tanto, también la satisfacción de las ambiciones y la vanidad.
Un día, Curra, muy decidido, se escabulló fuera del tupido seto que circundaba el jardín nativo. Afuera, se detuvo de pronto, desorientado. ¿Dónde encontrar a la madre en la inmensidad de aquel valle sobre el que se cernía un cielo aún más extenso? A él, tan pequeño, no le era posible rebuscar en aquella inmensidad. Por eso no se alejó demasiado del jardín nativo, el mundo que conocía, y recorrió, pensativo, su contorno. Casi fue a encontrarse delante del seto del otro jardín.
-Si la madre estuviera ahí dentro –pensó-, la encontraría en seguida. Tras substraerse de la perturbación del espacio infinito, atravesó también aquel seto y se encontró en un jardín similar a aquel del que procedía.
Aquí también había un enjambre de polluelos muy jóvenes que se debatían en la espesa hierba, pero había también un animal que faltaba en el otro jardín. Un polluelo enorme, tal vez diez veces mayor que Curra, y dominaba en medio de los animalillos cubiertos apenas con su pelusa, que consideraban -se veía al instante- al grande y poderoso animal, su jefe y protector, y éste se hacía cargo de todos ellos. Lanzaba advertencias a quien se alejaba demasiado, con sonidos muy semejantes a los que la campesina del otro jardín usaba para llamar a sus polluelos, pero también hacía algo más. A cada momento se agachaba sobre los más débiles y los cubría con todo su cuerpo, para comunicarles su propio calor, desde luego.
“Ésa es la madre”, pensó Curra con alegría. “La he encontrado y ahora ya no me separo más de ella. ¡Cómo me amará! Yo soy más fuerte y más bonito que todos esos, y después me resultará fácil ser obediente, porque ya la amo. ¡Qué bella y majestuosa es! Yo ya la amo y quiero someterme a ella. La ayudaré también a proteger a todos estos insensatos”.
Sin mirarlo, la madre llamó. Curra se acercó creyendo que lo llamaba precisamente a él. La vio ocupada removiendo la tierra con golpes rápidos de sus poderosas garras y se quedó contemplando, curioso, aquella labor que presenciaba por primera vez. Cuando se detuvo, un pequeño gusanito se retorcía delante de ella en el terreno desprovisto de hierba. Ahora cloqueaba, mientras los polluelos en derredor no comprendían y la miraban perplejos.
“¡Qué tontos!”, pensó Curra. “Ni siquiera entienden que quiere que se coman aquel gusanito”. E, impulsado también por su entusiasmo con la obediencia, se precipitó rápido sobre la presa y se la tragó.
Y entonces -¡pobre Curra!- la madre se lanzó sobre él furiosa. No entendió en seguida, porque creyó que ella, como acababa de descubrirlo, quería acariciarlo con gran vehemencia. Habría aceptado agradecido todas las caricias de las que no sabía nada y que, por tanto, podían -lo reconocía- hacer daño, pero los golpes del duro pico, que llovieron sobre él, no eran, desde luego, besos y le disiparon todas las dudas. Quiso huir, pero la gran ave lo golpeó y, tras tumbarlo, le saltó encima y le hincó las garras en el vientre.
Con un esfuerzo enorme, Curra se levantó y corrió hasta el seto. En su loca carrera, derribó a otros polluelos, que se quedaron ahí, con las patitas al aire y piando desesperados. Por eso, pudo salvarse, porque su enemiga se quedó un instante junto a los polluelo caídos. Al llegar al seto, Curra, de un salto, pese a las muchas ramas, sacó su pequeño y ágil cuerpo al aire libre.
En cambio, la madre quedó detenida por una tupida maraña de ramas y ahí se quedó, majestuosa, mirando como desde una ventana al intruso que, exhausto, se había detenido también. Lo miraba con terribles ojos redondos, rojos de ira. «¿Quién eres tú, que te has apropiado la comida que con tanto esfuerzo había yo extraído del suelo?»
«Soy Curra», dijo, humildemente, el polluelo, «pero, ¿quién eres tú y por qué me has hecho tanto daño?»
A las dos preguntas ella dio una sola respuesta: «Yo soy la madre», y le volvió, desdeñosa, la espalda.
Algún tiempo después, Curra, que ya era un magnífico gallo de raza, se encontraba en un gallinero muy diferente y un día oyó hablar a todos sus nuevos compañeros con afecto y añoranza de su madre.
Reflexionando sobre su atroz destino, dijo con tristeza: «En cambio, mi madre fue un animal enorme, horrendo y habría sido mejor para mí no haberla conocido nunca».

