
De cómo encontrar piso
 os habíamos quedado en que la comida podía llegar a ser un problema desde el momento en que no todos teníamos para llegar a Tamanrasset. La solución que Adama propuso fue la aplicada, aunque hubo quien planteó juntar todas las vituallas y hacer un reparto equitativo para cada jornada. Pero como eran minoría aquellos que no tenían qué comer, a pesar de mi voto, salió adelante la propuesta de mi amigo. Si hubiera salido aprobada la mía nadie podría haber planteado porqué unos comían y otros no. Pero, según como se mirara, tan justa era una proposición como la otra. Y si bien evitó la tirantez no terminó de resolver el problema. De aquella vivencia sacaría en claro, entre otras cosas, que Adama, si le hubieran dado la oportunidad, podría haber llegado muy lejos en la política. Aunque hubiera tenido dos cortapisas: su honradez y su consecuencia. Pero qué le vamos a hacer, no se daría el caso. Restados los días que llevaban en camino desde su aldea a los días que en la carta se decía que el hermano había tardado en llegar a Tamanrasset, quedaban tres para llegar a esa gran ciudad que también se describía en la misiva. A partir de esa noche, en la que surgió el tema, todos nos pusimos un poco nerviosos. Yo, en particular, nunca había manejado un dato de esa índole. Jamás había sabido cuanto tiempo me faltaba para llegar a algún lugar. Y llegué a la conclusión que era mejor no saberlo mientras no pierdas la convicción de llegar a cualquier punto que te propongas. Es algo así como los consejos que os dan desde la DGT a los conductores: Lo importante es llegar. Y yo añado que se debe disfrutar mientras se llega. Esa es la esencia de cualquier desplazamiento. Pero los avances tecnológicos, la falta de tiempo y las consecuentes prisas nos marcan el camino contrario: Llegar cuanto antes. A pesar de los nervios, los monótonos días pasaron sin mucho más. Quizás porque cada uno de aquellos compañeros puntuales de viaje no tenían más remedio que conformarse con la ración que les correspondía para la jornada. De la forma que Adama había planteado el asunto cada uno tenía algo que perder, pero no solo la comida de la jornada, sino que si hubiera protestado, los demás se le hubieran echado encima. Y a saber qué le hubiera pasado. Vimos una señal que anunciaba la proximidad de Tamanrasset y avistamos la ciudad al poco, a media mañana del tercer día, tal co
os habíamos quedado en que la comida podía llegar a ser un problema desde el momento en que no todos teníamos para llegar a Tamanrasset. La solución que Adama propuso fue la aplicada, aunque hubo quien planteó juntar todas las vituallas y hacer un reparto equitativo para cada jornada. Pero como eran minoría aquellos que no tenían qué comer, a pesar de mi voto, salió adelante la propuesta de mi amigo. Si hubiera salido aprobada la mía nadie podría haber planteado porqué unos comían y otros no. Pero, según como se mirara, tan justa era una proposición como la otra. Y si bien evitó la tirantez no terminó de resolver el problema. De aquella vivencia sacaría en claro, entre otras cosas, que Adama, si le hubieran dado la oportunidad, podría haber llegado muy lejos en la política. Aunque hubiera tenido dos cortapisas: su honradez y su consecuencia. Pero qué le vamos a hacer, no se daría el caso. Restados los días que llevaban en camino desde su aldea a los días que en la carta se decía que el hermano había tardado en llegar a Tamanrasset, quedaban tres para llegar a esa gran ciudad que también se describía en la misiva. A partir de esa noche, en la que surgió el tema, todos nos pusimos un poco nerviosos. Yo, en particular, nunca había manejado un dato de esa índole. Jamás había sabido cuanto tiempo me faltaba para llegar a algún lugar. Y llegué a la conclusión que era mejor no saberlo mientras no pierdas la convicción de llegar a cualquier punto que te propongas. Es algo así como los consejos que os dan desde la DGT a los conductores: Lo importante es llegar. Y yo añado que se debe disfrutar mientras se llega. Esa es la esencia de cualquier desplazamiento. Pero los avances tecnológicos, la falta de tiempo y las consecuentes prisas nos marcan el camino contrario: Llegar cuanto antes. A pesar de los nervios, los monótonos días pasaron sin mucho más. Quizás porque cada uno de aquellos compañeros puntuales de viaje no tenían más remedio que conformarse con la ración que les correspondía para la jornada. De la forma que Adama había planteado el asunto cada uno tenía algo que perder, pero no solo la comida de la jornada, sino que si hubiera protestado, los demás se le hubieran echado encima. Y a saber qué le hubiera pasado. Vimos una señal que anunciaba la proximidad de Tamanrasset y avistamos la ciudad al poco, a media mañana del tercer día, tal co mo esperábamos. Y si Gao nos pareció grande, Tamanrasset no desmereció de la descripción escrita ni oída todas las noches. Aquella ciudad, erigida sobre uno de los más grandes oasis del continente, no hacía más que crecer. En la orilla izquierda vimos un gran tejado blanquecino que tenía dibujada una gran luna roja. Ninguno supimos que era. Después de tanto ocre, el verde que nos entró por los ojos llegó hasta nuestros corazones. Entramos pasado el mediodía porque ni siquiera nos paramos a almorzar lo poco que nos quedaba. A partir de ese momento cada uno tenía que buscarse los garbanzos donde mejor pudiera. Ni Adama ni yo hablamos nunca del dinero que llevábamos encima, aunque el mío lo llevaba Hamal. Hubiera sido un grave y peligroso error, que seguramente hubiéramos pagado con la vida. Y no porque la compañía fuera truculenta, sino porque en el desierto rige la ley del más fuerte y como no lo sepas y lo apliques, el propio desierto te devora. Bon, dejémoslo. El caso es que llegamos y nos desperdigamos por la ciudad. La idea que llevábamos nosotros era la de reproducir el negocio abortado en Gao por las mafias locales, pero con más precauciones. Vosotros diríais con más prospección del mercado. Pero no contamos con que también hay mafias internacionales que no supimos reconocer en su momento. Tamanrasset siempre ha sido un punto de referencia para todo el trasiego de personas y mercancías legales e ilegales que viajan desde cualquier lugar de África hacia cualquier otro punto del mundo. Por lo tanto, también era el centro neurálgico para quienes pretendíamos abandonar la miseria. Allí es donde alguien decidía que fueras hacia el norte y acabaras en Italia, o hacia el noreste y cayeras en Grecia o hacia el noroeste y tras pasar por España, donde muchos se quedaban, pudieras alcanzar Francia. Aunque había gente que llegaba más lejos en su búsqueda de la felicidad. Pero de eso te hablaré más adelante, sino auguro que me reñirías por dar un salto en el tiempo y desvirtuar el relato que tanto parece interesarte, sin saber yo muy bien el motivo, salvo que simplemente sea curiosidad. Porque yo de esa tengo mucha. Y así me pasa, que voy del caño al coro y del coro al caño, y ni canto ni cojo agua en todo el año. Bien, una vez disuelta la alianza con los compañeros de viaje y cuando nos sentimos libres de todas las miradas conocidas, buscamos donde avituallarnos. El último desayuno había sido en exceso frugal y nos habíamos saltado una comida por llegar antes a la ciudad. Ya nos habíamos desacostumbrado a sentir la panza vacía. A la buena vida te acostumbras rápido. Ni siquiera te preguntas porqué. En el caso contrario, cuando desciendes un peldaño o dos, siempre buscas al culpable del empujón que te hizo caer los escalones. En el fondo, todos los humanos funcionamos igual. El matiz está en el grado de intensidad de los sentimientos y como se relacionan ellos en tu interior. Eso es lo que crea el carácter diferenciador de cada persona. El amor, el egoísmo, la avaricia, el altruismo, la empatía con unos o con otros, el odio… En definitiva todas las variables que compartimos los seres humanos y que son los mismos en cualquier caso. A lo que hay que sumar todas la circunstancias que se pueden dar. Y si hay algo que el hombre nunca podrá descubrir, inventar o fabricar es un sentimiento. Una vez rellenas las alforjas y el estómago, nos dispusimos a echar un vistazo, desde el punto de vista comercial. ¿No usas tú la mercadotecnia para provecho tuyo o de tus clientes? Eh bien, c'est ça, mon ami. Nosotros también. Se trataba de localizar un lugar donde se produjera una aglomeración de extranjeros que se repitiera en el tiempo. Pero esa tarde no lo encontramos. Acaso porque andábamos despistados al descubrir todo lo nuevo que nos ofrecía Tamanrasset. Sus edificios, sus gentes, sus árboles, sus animales, sus vehículos, sus tiendas y puestos… ¿Cómo era posible que en mitad del desierto se vieran grandes extensiones de terreno cultivado? Incluso en la compra habíamos descubierto frutas nuevas como el albaricoque que nos apresuramos a probar Ý tanto nos gustó, que Adama, después de comernos la media docena entró a por otra y eso que al morder un hueso sin querer me pareció ver que se sacaba un colmillo y se lo volvía a poner en su sitio. También tuvimos suerte con el tiempo porque la temperatura no era la acostumbrada en aquella estación calurosa. Si no, hubiéramos notado que entre el desierto y la ciudad había poca diferencia, aunque en una se crearan sombras que en el otro no existían, salvo la tuya. Después de patearnos un barrio de la ciu-
mo esperábamos. Y si Gao nos pareció grande, Tamanrasset no desmereció de la descripción escrita ni oída todas las noches. Aquella ciudad, erigida sobre uno de los más grandes oasis del continente, no hacía más que crecer. En la orilla izquierda vimos un gran tejado blanquecino que tenía dibujada una gran luna roja. Ninguno supimos que era. Después de tanto ocre, el verde que nos entró por los ojos llegó hasta nuestros corazones. Entramos pasado el mediodía porque ni siquiera nos paramos a almorzar lo poco que nos quedaba. A partir de ese momento cada uno tenía que buscarse los garbanzos donde mejor pudiera. Ni Adama ni yo hablamos nunca del dinero que llevábamos encima, aunque el mío lo llevaba Hamal. Hubiera sido un grave y peligroso error, que seguramente hubiéramos pagado con la vida. Y no porque la compañía fuera truculenta, sino porque en el desierto rige la ley del más fuerte y como no lo sepas y lo apliques, el propio desierto te devora. Bon, dejémoslo. El caso es que llegamos y nos desperdigamos por la ciudad. La idea que llevábamos nosotros era la de reproducir el negocio abortado en Gao por las mafias locales, pero con más precauciones. Vosotros diríais con más prospección del mercado. Pero no contamos con que también hay mafias internacionales que no supimos reconocer en su momento. Tamanrasset siempre ha sido un punto de referencia para todo el trasiego de personas y mercancías legales e ilegales que viajan desde cualquier lugar de África hacia cualquier otro punto del mundo. Por lo tanto, también era el centro neurálgico para quienes pretendíamos abandonar la miseria. Allí es donde alguien decidía que fueras hacia el norte y acabaras en Italia, o hacia el noreste y cayeras en Grecia o hacia el noroeste y tras pasar por España, donde muchos se quedaban, pudieras alcanzar Francia. Aunque había gente que llegaba más lejos en su búsqueda de la felicidad. Pero de eso te hablaré más adelante, sino auguro que me reñirías por dar un salto en el tiempo y desvirtuar el relato que tanto parece interesarte, sin saber yo muy bien el motivo, salvo que simplemente sea curiosidad. Porque yo de esa tengo mucha. Y así me pasa, que voy del caño al coro y del coro al caño, y ni canto ni cojo agua en todo el año. Bien, una vez disuelta la alianza con los compañeros de viaje y cuando nos sentimos libres de todas las miradas conocidas, buscamos donde avituallarnos. El último desayuno había sido en exceso frugal y nos habíamos saltado una comida por llegar antes a la ciudad. Ya nos habíamos desacostumbrado a sentir la panza vacía. A la buena vida te acostumbras rápido. Ni siquiera te preguntas porqué. En el caso contrario, cuando desciendes un peldaño o dos, siempre buscas al culpable del empujón que te hizo caer los escalones. En el fondo, todos los humanos funcionamos igual. El matiz está en el grado de intensidad de los sentimientos y como se relacionan ellos en tu interior. Eso es lo que crea el carácter diferenciador de cada persona. El amor, el egoísmo, la avaricia, el altruismo, la empatía con unos o con otros, el odio… En definitiva todas las variables que compartimos los seres humanos y que son los mismos en cualquier caso. A lo que hay que sumar todas la circunstancias que se pueden dar. Y si hay algo que el hombre nunca podrá descubrir, inventar o fabricar es un sentimiento. Una vez rellenas las alforjas y el estómago, nos dispusimos a echar un vistazo, desde el punto de vista comercial. ¿No usas tú la mercadotecnia para provecho tuyo o de tus clientes? Eh bien, c'est ça, mon ami. Nosotros también. Se trataba de localizar un lugar donde se produjera una aglomeración de extranjeros que se repitiera en el tiempo. Pero esa tarde no lo encontramos. Acaso porque andábamos despistados al descubrir todo lo nuevo que nos ofrecía Tamanrasset. Sus edificios, sus gentes, sus árboles, sus animales, sus vehículos, sus tiendas y puestos… ¿Cómo era posible que en mitad del desierto se vieran grandes extensiones de terreno cultivado? Incluso en la compra habíamos descubierto frutas nuevas como el albaricoque que nos apresuramos a probar Ý tanto nos gustó, que Adama, después de comernos la media docena entró a por otra y eso que al morder un hueso sin querer me pareció ver que se sacaba un colmillo y se lo volvía a poner en su sitio. También tuvimos suerte con el tiempo porque la temperatura no era la acostumbrada en aquella estación calurosa. Si no, hubiéramos notado que entre el desierto y la ciudad había poca diferencia, aunque en una se crearan sombras que en el otro no existían, salvo la tuya. Después de patearnos un barrio de la ciu- dad tuvimos que buscar un sitio para pasar la noche. Nos echaron de dos rincones entre unas casas y decidimos huir de la gente y aposentarnos bajo un árbol en el extremo de una calle que daba acceso al desierto. Allí cenamos y allí dormimos, bajo las estrellas. La temperatura no bajó tanto como en medio del desierto, pero sí lo suficiente como para encarar con alegría la salida del sol. Y como ese es, de momento, uno de los únicos hechos seguros junto con la muerte, nos despertó la luz que se filtraba entre las ramas. Y con la tripa llena, empezamos la búsqueda de nuestro nuevo escenario que habíamos dejado a medias el día anterior. Sí vimos por las calles mucho niño, pero no nos parecieron de la misma calaña que aquellos que nos habían abordado en Gao. Iban más a su aire, pendientes del juego si pasaban acompañados o de sus pensamientos si andaban solos. Y vimos también cantidad de muchachos de nuestra edad y muy parecidos a nosotros, antes de robar túnicas y turbantes, que vagabundeaban por la ciudad. Miraban y remiraban a todo el que pasaba, pero creímos que era por puro aburrimiento. Sabiéndonos parte de ellos pasaban de nosotros, aunque los parias, ellos y nosotros, no suelen ser dueños de camellos. El trasiego de mercancías era incesante. Debíamos de estar cerca de un zoco. Pero estaba claro que aquella ciudad era también un vergel. Vega que no dependía del agua de lluvia, sino de otra que almacenaba en su subsuelo. Tamanrasset se sentía segura, superior a las personas que la habitaban. No era ella la que dependía de los hombres, sino al revés. Ella proveía, como una diosa magnánima. Ella permitía compartir los dones de la madre tierra con sus pobladores. Yo noté que algo distinto flotaba en el ambiente. Pero no sabía qué era. Y Adama me lo confirmó cuando sin venir a cuento comentó: «Creo que estamos en el lugar oportuno». Aunque, mi posterior pregunta: «¿Oportuno, para qué?», no recibió respuesta alguna. Me encogí de hombros y tiré de Hamal con la falsa presunción de que mi amigo dudaba y por ello no contestaba. Pero no, no vacilaba. Desde que aquel maliense leyó la carta de su hermano, tuvo clara la certeza de que allí se cocía algo más que las verduras de las huertas. Aquel era el lugar desde el cual se hacía tangible la posibilidad de dar el salto que te daba acceso a un mundo feliz. Era lo que yo había notado en mi entorno. Eso sí, ninguno sabíamos o, al menos, no lo habíamos deducido todavía que ya en la primera tribu las personas no habían aflorado por generación espontánea. Ninguna sociedad, sea de animales o de seres humanos, estará libre de pasiones. Pero este es un asunto del que creo ya haberte hablado. Aunque, como africano, me duela el egoísmo de algunos de mi gente que usan la necesidad ajena como motor de un negocio que convierte al hombre en indigno de haber nacido. Bon, todo mi interés, no así el de Adama, era encontrar el marco de nuestras representaciones. Él andaba un poco despistado, como si buscara otra cosa. Cuando le consultaba algo sobre un lugar, ni me contestaba. En esas andábamos cuando se le acercó un chucho canela. Le faltó tiempo para darle una patada y espantarlo. Incluso corrió detrás de él por si se arrepentía el pobre animal. Cuando volvió me encaré con él: «¿Acaso te ha hecho algo el perro?». La contestación me abrumó: «Mejor un golpe a tiempo que no un ahorcamiento», aunque lo entendí a la perfección. Vaya si lo entendí, como que estuve callado a partir de ese momento durante toda la mañana con la cabeza puesta en Monami. No quería ningún amigo que pagara por él, pero ninguno de los dos caímos en nuestra amistad, ni en nuestro gran compañero de viaje. Al poco, le paré, me enfrenté a él, le miré y le di un pequeño puñetazo en el mentón. Había aprendido que no todo se dice de palabra. Que, a veces, una caricia conforta más que un “te quiero”. Es más, en muchas ocasiones las palabras estorban o no encajan. Inclusive contradicen aquello que sentimos y queremos trasmitir. Seguimos cada uno a lo nuestro y yo encontré antes lo buscado. Al doblar una esquina nos dimos de cara con una aglomeración de autobuses aparcados. De todos los colores sobre los que lucían palabras en francés y en árabe. Le di un codazo a Adama que le centró. Me sonrió con lo que entendí que compartía mi alegría por haber hallado aquel lugar que prometía. Serpenteamos entre aquellos monstruos, Hamal con dificultad, y salimos a una zona libre donde unas cuantas palmeras anunciaban la humedad del subsuelo. Me extrañó no ver a ningún turista, solo ciudadanos con su clásica indumentaria. Un gran edificio me ofreció la solución. Era el museo etnográfico según pude leer en su fachada, aunque no sabía qué era ni lo uno ni lo otro. Pero los viajeros solo podían estar allí dentro. Así que había que esperar a que salieran. Pero ese día no tuvimos suerte. Y menos espectadores. Abandonaban el edificio en grupos, encabezados por su guía vestido a la moda local, que les metía prisas para cumplir el horario de la visita a la ciudad. Algunos hasta corrían hacia el autocar ya en marcha. Ni se fijaban en Hamal que pasaba desapercibido en pocas ocasiones. Imaginé que aquel punto era una parada intermedia dentro de una excursión sujeta a un horario preestablecido y que había que cumplir para no recibir reclamaciones. Aquel edificio debía contener algo que entretenía a los grupos más del tiempo previsto, por lo que siempre llegaban tarde a la siguiente escala. De ahí las prisas. Aquella plaza reunía todas las características que necesitábamos para desarrollar nuestro espectáculo. No fallaba el lugar, sino el momento. Y hubo que seguir con la búsqueda. Si hubiéramos sabido más del entramado turístico hubiéramos pedido información en cualquier hotel sobre las excursiones, los horarios, los momentos de libre disposición para los excursionistas. Y ese era el mejor momento para que Hamal y yo nos ganáramos los corazones, las sonrisas y los dólares que Adama recaudaría de los turistas. Pero ni siquiera sabíamos que esos datos se pudieran conseguir o, simplemente, que existieran. Y ese es el gran problema del analfabetismo o de la mala formación. Es más importante que te enseñen la existencia de una herramienta para conseguir conocer o solucionar asuntos, que el conocimiento de quien descubrió las Américas. Yo conozco un poco el tema, porque he tenido la responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, la Iglesia Católica no quiso enseñar a leer a sus fieles durante mucho tiempo para mantener el poder sobre sus vidas materiales y espirituales. Y parecido es el objetivo de las dictaduras, ocultar a todo hijo de vecino, que no pertenezca a la clase dominante, cualquier atisbo de cultura para que no desee la libertad. No querían ciudadanos formados, sino brutos a los que pudieran manejar sin dificultad. Que pensaran los oprimidos no les interesaba para nada. Pero las democracias tampoco se salvan, las directrices educacionales ordenadas desde los ministerios y aprobadas por las cámaras legislativas no han cambiado en ciento cincuenta años. ¿Cómo es posible? ¿A nadie se le ha ocurrido que todo ha evolucionado menos los sistemas educativos? Nadie ha pensado que los derechos y obligaciones de un alumno, igual que los problemas que resuelven, son los mismos en el siglo XXI que a principios del XX. Por favor, dejemos a un lado la idea de que los maestros simplemente traslademos nuestros conocimientos a los alumnos, para enseñarles a pensar, a encontrar respuestas que les sirvan en su vida, a despertar su curiosidad, a utilizar en su favor la tecnología, que sabe dios hasta donde llegará dentro de veinte años. Y no olvidemos las humanidades, porque sino, dejaremos de ser humanos. El latín, la historia, la filosofía, la comunicación, las artes… ¿Acaso ser bailarín o bailarina de un ballet es menos que ser matemático o ingeniero? Habrá quien quiera ser astronauta o músico. Pues apoyémosles y no les obliguemos a decidir a tan temprana edad. Y ya de la investigación ni te hablo. Está más abandonada que los migrantes que llegan a Europa. Y ya es decir. ¡Qué pena, José María! ¡Qué pena! No saber ni preguntar, como nos pasaba a nosotros y ahora les pasa a tus hijos. Porque soy de la opinión que en el enunciado de un problema está la solución. Las fingidas democracias en lo primero que meten la tijera es en educación. Y digo fingidas porque elegimos cada cuatro años un programa de gobierno, no un partido, pero estos no están obligados a cumplirlo. Tú me dirás. Aunque las constituciones afirmen que la soberanía reside en el pueblo, mienten. Y da igual quien insista en ello, un político honrado o un político actual. No, el poder no es un asunto popular, el poder es un asunto que atañe a las economías y a las finanzas. Pero, me parece que me he alejado bastante de Tamanrasset, ¿verdad?
dad tuvimos que buscar un sitio para pasar la noche. Nos echaron de dos rincones entre unas casas y decidimos huir de la gente y aposentarnos bajo un árbol en el extremo de una calle que daba acceso al desierto. Allí cenamos y allí dormimos, bajo las estrellas. La temperatura no bajó tanto como en medio del desierto, pero sí lo suficiente como para encarar con alegría la salida del sol. Y como ese es, de momento, uno de los únicos hechos seguros junto con la muerte, nos despertó la luz que se filtraba entre las ramas. Y con la tripa llena, empezamos la búsqueda de nuestro nuevo escenario que habíamos dejado a medias el día anterior. Sí vimos por las calles mucho niño, pero no nos parecieron de la misma calaña que aquellos que nos habían abordado en Gao. Iban más a su aire, pendientes del juego si pasaban acompañados o de sus pensamientos si andaban solos. Y vimos también cantidad de muchachos de nuestra edad y muy parecidos a nosotros, antes de robar túnicas y turbantes, que vagabundeaban por la ciudad. Miraban y remiraban a todo el que pasaba, pero creímos que era por puro aburrimiento. Sabiéndonos parte de ellos pasaban de nosotros, aunque los parias, ellos y nosotros, no suelen ser dueños de camellos. El trasiego de mercancías era incesante. Debíamos de estar cerca de un zoco. Pero estaba claro que aquella ciudad era también un vergel. Vega que no dependía del agua de lluvia, sino de otra que almacenaba en su subsuelo. Tamanrasset se sentía segura, superior a las personas que la habitaban. No era ella la que dependía de los hombres, sino al revés. Ella proveía, como una diosa magnánima. Ella permitía compartir los dones de la madre tierra con sus pobladores. Yo noté que algo distinto flotaba en el ambiente. Pero no sabía qué era. Y Adama me lo confirmó cuando sin venir a cuento comentó: «Creo que estamos en el lugar oportuno». Aunque, mi posterior pregunta: «¿Oportuno, para qué?», no recibió respuesta alguna. Me encogí de hombros y tiré de Hamal con la falsa presunción de que mi amigo dudaba y por ello no contestaba. Pero no, no vacilaba. Desde que aquel maliense leyó la carta de su hermano, tuvo clara la certeza de que allí se cocía algo más que las verduras de las huertas. Aquel era el lugar desde el cual se hacía tangible la posibilidad de dar el salto que te daba acceso a un mundo feliz. Era lo que yo había notado en mi entorno. Eso sí, ninguno sabíamos o, al menos, no lo habíamos deducido todavía que ya en la primera tribu las personas no habían aflorado por generación espontánea. Ninguna sociedad, sea de animales o de seres humanos, estará libre de pasiones. Pero este es un asunto del que creo ya haberte hablado. Aunque, como africano, me duela el egoísmo de algunos de mi gente que usan la necesidad ajena como motor de un negocio que convierte al hombre en indigno de haber nacido. Bon, todo mi interés, no así el de Adama, era encontrar el marco de nuestras representaciones. Él andaba un poco despistado, como si buscara otra cosa. Cuando le consultaba algo sobre un lugar, ni me contestaba. En esas andábamos cuando se le acercó un chucho canela. Le faltó tiempo para darle una patada y espantarlo. Incluso corrió detrás de él por si se arrepentía el pobre animal. Cuando volvió me encaré con él: «¿Acaso te ha hecho algo el perro?». La contestación me abrumó: «Mejor un golpe a tiempo que no un ahorcamiento», aunque lo entendí a la perfección. Vaya si lo entendí, como que estuve callado a partir de ese momento durante toda la mañana con la cabeza puesta en Monami. No quería ningún amigo que pagara por él, pero ninguno de los dos caímos en nuestra amistad, ni en nuestro gran compañero de viaje. Al poco, le paré, me enfrenté a él, le miré y le di un pequeño puñetazo en el mentón. Había aprendido que no todo se dice de palabra. Que, a veces, una caricia conforta más que un “te quiero”. Es más, en muchas ocasiones las palabras estorban o no encajan. Inclusive contradicen aquello que sentimos y queremos trasmitir. Seguimos cada uno a lo nuestro y yo encontré antes lo buscado. Al doblar una esquina nos dimos de cara con una aglomeración de autobuses aparcados. De todos los colores sobre los que lucían palabras en francés y en árabe. Le di un codazo a Adama que le centró. Me sonrió con lo que entendí que compartía mi alegría por haber hallado aquel lugar que prometía. Serpenteamos entre aquellos monstruos, Hamal con dificultad, y salimos a una zona libre donde unas cuantas palmeras anunciaban la humedad del subsuelo. Me extrañó no ver a ningún turista, solo ciudadanos con su clásica indumentaria. Un gran edificio me ofreció la solución. Era el museo etnográfico según pude leer en su fachada, aunque no sabía qué era ni lo uno ni lo otro. Pero los viajeros solo podían estar allí dentro. Así que había que esperar a que salieran. Pero ese día no tuvimos suerte. Y menos espectadores. Abandonaban el edificio en grupos, encabezados por su guía vestido a la moda local, que les metía prisas para cumplir el horario de la visita a la ciudad. Algunos hasta corrían hacia el autocar ya en marcha. Ni se fijaban en Hamal que pasaba desapercibido en pocas ocasiones. Imaginé que aquel punto era una parada intermedia dentro de una excursión sujeta a un horario preestablecido y que había que cumplir para no recibir reclamaciones. Aquel edificio debía contener algo que entretenía a los grupos más del tiempo previsto, por lo que siempre llegaban tarde a la siguiente escala. De ahí las prisas. Aquella plaza reunía todas las características que necesitábamos para desarrollar nuestro espectáculo. No fallaba el lugar, sino el momento. Y hubo que seguir con la búsqueda. Si hubiéramos sabido más del entramado turístico hubiéramos pedido información en cualquier hotel sobre las excursiones, los horarios, los momentos de libre disposición para los excursionistas. Y ese era el mejor momento para que Hamal y yo nos ganáramos los corazones, las sonrisas y los dólares que Adama recaudaría de los turistas. Pero ni siquiera sabíamos que esos datos se pudieran conseguir o, simplemente, que existieran. Y ese es el gran problema del analfabetismo o de la mala formación. Es más importante que te enseñen la existencia de una herramienta para conseguir conocer o solucionar asuntos, que el conocimiento de quien descubrió las Américas. Yo conozco un poco el tema, porque he tenido la responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, la Iglesia Católica no quiso enseñar a leer a sus fieles durante mucho tiempo para mantener el poder sobre sus vidas materiales y espirituales. Y parecido es el objetivo de las dictaduras, ocultar a todo hijo de vecino, que no pertenezca a la clase dominante, cualquier atisbo de cultura para que no desee la libertad. No querían ciudadanos formados, sino brutos a los que pudieran manejar sin dificultad. Que pensaran los oprimidos no les interesaba para nada. Pero las democracias tampoco se salvan, las directrices educacionales ordenadas desde los ministerios y aprobadas por las cámaras legislativas no han cambiado en ciento cincuenta años. ¿Cómo es posible? ¿A nadie se le ha ocurrido que todo ha evolucionado menos los sistemas educativos? Nadie ha pensado que los derechos y obligaciones de un alumno, igual que los problemas que resuelven, son los mismos en el siglo XXI que a principios del XX. Por favor, dejemos a un lado la idea de que los maestros simplemente traslademos nuestros conocimientos a los alumnos, para enseñarles a pensar, a encontrar respuestas que les sirvan en su vida, a despertar su curiosidad, a utilizar en su favor la tecnología, que sabe dios hasta donde llegará dentro de veinte años. Y no olvidemos las humanidades, porque sino, dejaremos de ser humanos. El latín, la historia, la filosofía, la comunicación, las artes… ¿Acaso ser bailarín o bailarina de un ballet es menos que ser matemático o ingeniero? Habrá quien quiera ser astronauta o músico. Pues apoyémosles y no les obliguemos a decidir a tan temprana edad. Y ya de la investigación ni te hablo. Está más abandonada que los migrantes que llegan a Europa. Y ya es decir. ¡Qué pena, José María! ¡Qué pena! No saber ni preguntar, como nos pasaba a nosotros y ahora les pasa a tus hijos. Porque soy de la opinión que en el enunciado de un problema está la solución. Las fingidas democracias en lo primero que meten la tijera es en educación. Y digo fingidas porque elegimos cada cuatro años un programa de gobierno, no un partido, pero estos no están obligados a cumplirlo. Tú me dirás. Aunque las constituciones afirmen que la soberanía reside en el pueblo, mienten. Y da igual quien insista en ello, un político honrado o un político actual. No, el poder no es un asunto popular, el poder es un asunto que atañe a las economías y a las finanzas. Pero, me parece que me he alejado bastante de Tamanrasset, ¿verdad? 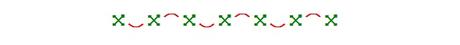 Es cierto. Nunca me lo había planteado, pero si hay cosas que no han cambiado en siglo y medio una es la educación reglada. Es cierto que las herramientas han evolucionado, mi padre no usaba bolígrafos y sus textos de estudio no tenían colores, bueno ni los míos aunque sí fotografías, pero sí los de mis hijos. Pero esos cambios vienen del exterior, del mercado. Los Erasmus no dejan de ser becas, como las habidas toda la vida. La tarea se la siguen llevando a casa los escolares. Las reválidas parecían desaparecer y ahora surgen con más fuerza. Aprenderse de memoria párrafos que solo sirven para olvidar, prevalecen sobre los razonamientos. Y los responsables de la educación de nuestros hijos cada vez están menos valorados dentro de una sociedad que exige una especialización que no forma hombres. Lo que tengo claro es que ya no surgirá ningún otro Leonardo da Vinci, es imposible, además de una lástima. Leo que últimamente surgen movimientos que quieren alejarse de esa anquilosada forma de enseñar en la que, como el propio Dikembe expresa, tan solo se transmiten conocimientos de profesores a alumnos. A otros, como el método Montessori, les han caído críticas desde todos los estamentos oficiales. Recuerdo que a mí el cuerpo, mejor dicho, la mente de dieciséis años me pedía algo distinto de aquello que me ofrecían. Me obligaron a elegir entre ciencias y letras y me equivoqué al optar por las primeras. Soy más humanista que científico, pero a aquella edad, todavía no lo sabía. Pero, bueno, lo mío ya no tiene arreglo, ni lo de mis hijos. Veremos si mis nietos tienen más suerte y no se convierten en especialistas incultos que no saben ni articular una pregunta sobre ellos mis mismos.
Es cierto. Nunca me lo había planteado, pero si hay cosas que no han cambiado en siglo y medio una es la educación reglada. Es cierto que las herramientas han evolucionado, mi padre no usaba bolígrafos y sus textos de estudio no tenían colores, bueno ni los míos aunque sí fotografías, pero sí los de mis hijos. Pero esos cambios vienen del exterior, del mercado. Los Erasmus no dejan de ser becas, como las habidas toda la vida. La tarea se la siguen llevando a casa los escolares. Las reválidas parecían desaparecer y ahora surgen con más fuerza. Aprenderse de memoria párrafos que solo sirven para olvidar, prevalecen sobre los razonamientos. Y los responsables de la educación de nuestros hijos cada vez están menos valorados dentro de una sociedad que exige una especialización que no forma hombres. Lo que tengo claro es que ya no surgirá ningún otro Leonardo da Vinci, es imposible, además de una lástima. Leo que últimamente surgen movimientos que quieren alejarse de esa anquilosada forma de enseñar en la que, como el propio Dikembe expresa, tan solo se transmiten conocimientos de profesores a alumnos. A otros, como el método Montessori, les han caído críticas desde todos los estamentos oficiales. Recuerdo que a mí el cuerpo, mejor dicho, la mente de dieciséis años me pedía algo distinto de aquello que me ofrecían. Me obligaron a elegir entre ciencias y letras y me equivoqué al optar por las primeras. Soy más humanista que científico, pero a aquella edad, todavía no lo sabía. Pero, bueno, lo mío ya no tiene arreglo, ni lo de mis hijos. Veremos si mis nietos tienen más suerte y no se convierten en especialistas incultos que no saben ni articular una pregunta sobre ellos mis mismos.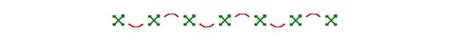 Te pido disculpas. Volvamos. Yo sabía leer y escribir malamente el francés, aunque mejor me manejaba con el árabe gracias a los desvelos y esfuerzos de Abd al-Ramhan y a los míos propios. Ya sabes que esto último me interesaba más porque a través de ello podría haber llegado a ser almuecín, pero eso es agua pasada que no mueve molino. Te lo recuerdo porque vi que en la plaza del museo, según salían los turistas, unos críos les entregaban un papelito. Cogí uno del suelo. No me enteré de nada porque no estaba escrito ni en francés ni en árabe. Le di la vuelta y esta vez sí me pude enterar porque estaba impreso en francés. Un bazar ofrecía toda clase de objetos de recuerdo. Y se me ocurrió que nosotros podíamos hacer lo mismo. Yo escribiría por la tarde los papeles y Adama los repartiría. Pero él me lo quitó de la cabeza de un plumazo. «¿Y en qué idioma los vas a escribir, tonto del culo?». Y tenía razón, escribirlos en árabe era una estupidez porque a quien pudiera entenderlo le interesaba muy poco ver a un camello y a su camellero hacer el tonto. Y, además, el dinero no estaba en sus bolsillos, sino en el de los extranjeros. Eso ya lo habíamos aprendido en Gao. Adama fue analfabeto hasta que llegó a España. Bon, lo he dicho como si al pisar tierra española el Espíritu Santo le hubiera insuflado el conocimiento de las lenguas, cual vulgar apóstol de Jesús y se hubiera convertido en políglota. No, pasaría mucho tiempo hasta que aprendió el español, en una escuela nocturna para mayores a la que yo también asistí. Fue lo último que hicimos juntos, excepto reír, porque nunca hemos dejado de vernos. Él jamás hubiera accedido a contarte sus andanzas. Y menos sus sentimientos. De eso estoy más que seguro. Pero el hermetismo de Adama no es gratuito. Ya te lo digo. Otra vez voy a tener que dejar la escritura, estoy muy disperso. Lo siento. Bon, a ver si ahora me centro en el asunto y no me voy por las tangentes que, aunque haya muchas no son el tema. Tamanrasset se iba a convertir en la última ciudad grande en la que estaríamos los tres tranquilos y juntos. Adama, no andaba despistado, sino que buscaba aquel contacto que se citaba en la carta-oración y que podría informarnos sobre la cuestión europea. Aquella misiva lo dejaba muy claro, en el barrio viejo de la ciudad su autor había contactado con unas personas que, previo pago de trescientos dólares americanos, le habían conducido hasta el litoral mediterráneo. Una vez allí, ya era su responsabilidad llegar hasta Italia, después de haberle embarcado en una vieja barca de pescadores con otros tantos como él y como nosotros. No citaba nombres porque sabía que todos eran falsos. Adama no quería llegarse hasta esa península ni a ninguna otra, sino a Francia, donde hablaban su idioma y el mío. Pensaba que eso era lo más fácil y lógico. Aunque más tarde cambiaría de opinión por mi culpa, decía que eso le permitiría encajar en una sociedad desconocida pero tolerante y abierta. No sé de donde narices había sacado esa información de la que estaba convencido. Y no le faltaba razón, porque en España no se disfrutaba de mucha libertad que digamos por aquel entonces. Pero nosotros no lo sabíamos. Yo aporté la idea que había aprendido en el colegio sobre el imperialismo francés que había sometido a nuestros pueblos. Aunque eso no lo decían dentro de la escuela, sino fuera. Pero sí sabía que se referían a Francia. Mi amigo, que nunca había pisado un aula, ni siquiera al aire libre, no me creía, pero tampoco me argumentaba su fe inquebrantable en aquel país. A pesar del interés que puso Adama y del que tenían las propias mafias tardaron en encontrarse. Y eso que estas se movían por las calles en busca de clientes, es decir, de desesperados por encontrar una oportunidad de algo nuevo, aunque fuera para morir. Parte del motivo sería Hamal, pero eso lo supimos a toro pasado, como casi todo lo aprendido por aquella época. Ya sabes, ensayo-error. Nadie que nos viera deambular por cualquier barrio de Tamanrasset, bien alimentados, con ropas dignas y en compañía de un camello, podría deducir que éramos carne de patera. Y más si nos veían a diario entrar en las tiendas para comprar alimentos. Porque estoy seguro de que aquellas gentes tenían ojos hasta en el culo y no se les escapaba nada. Pero nuestra historia no la escribimos solo nosotros mismos. Otros ayudan e introducen notas al pie que leemos y usamos para tomar futuras decisiones. Y eso ocurrió una noche. A las afueras de la ciudad, en los arrabales, se ubicaba un barrio en el que reinaba la miseria. Allí las casas de adobe estaban sin terminar o medio caídas. Unas sin a penas paredes, otras sin techo, con muros semiderruidos y pocas con puertas y ventanas. Fue donde acabamos al seguir a una caterva de personas que todos los ocasos de dirigían allí desde los barrios céntricos de la ciudad. Era la rabera de aquella sociedad. Mi curiosidad, más que la de Adama, nos llevó a seguirla al preguntarle: «¿Dónde irá esta gente a estas horas?». Se notaba que iban en la misma dirección, pero no juntos. Yo creo que mi amigo sabía la respuesta por eso no puso un pero al seguimiento. Pero una vez en aquel arrabal al que llegamos los últimos, se nos ocurrió que podríamos optar a una vivienda social, pero no encontramos ninguna que no estuviera ya ocupada. Como no hacía falta llamar a la puerta, asomábamos la cabeza por cualquier hueco y, como tampoco tenían todas techo, la claridad de la luna nos permitía ver que había personas dentro. En todas las que cotilleamos, y fueron muchas, pernoctaba más de dos y de tres inquilinos. Cuando asomamos la gaita en la última, ocupada por cuatro muchachos, uno de ellos dijo: «Ocupada. Mirad en la siguiente». Adama y yo nos miramos y tomamos el comentario al pie de la letra. Así que nos dirigimos a la más alejada, después de aquella solo había arena. Y dentro de aquella ruinosa construcción solo vimos a un paria. En contra de la costumbre fue Adama quien habló una vez dentro, acaso porque yo me quedé en lo que parecía el umbral de la puerta con Hamal detrás de mí. «Solo queda esta». El muchacho miró a mi amigo brevemente y luego cerró los ojos. Estaba recostado en un rincón de los tres que se mantenían en pie, debajo del resto de un tejado que no había soportado mucho tiempo en pie. Adama me hizo una seña para que entrara y lo hice. Con un gesto de cabeza le pregunté qué hacíamos con el animal. Y él volvió a hacer el mismo gesto para que entrara. Silbé al camello y este se coló como pudo por el hueco informe que debió ser la puerta porque el dintel todavía aguantaba. Le di la orden para que se sentara y le empujé hacia el rincón sin techo. Desde luego con él allí dentro, la temperatura subiría y no entrarían más huéspedes porque, sencillamente, no cabían. Aquel muchacho sería quien descubriría a Adama el camino hacia Europa. O eso pensamos entonces. Si bien no fue ese mismo día. Tuvieron que pasar algunas noches para que yo entablara comunicación con nuestro copropietario nocturno. Y fue sin premeditación. Le solté a bocajarro: «¿Ya sabes cómo pasar a Europa?». «Sí, pero no tengo dinero». Adama más interesado que yo en la contestación, y también más precavido, dejó claro que nosotros tampoco. Y yo tras guiñar un ojo a mi amigo quise tirar de la lengua a Emmanuel. Y así nos enteramos de que era camerunés y del negocio que las mafias tenían montado a costa de nuestros sueños y necesidades. El mecanismo era tan sencillo como el de un chupete. Te entrevistabas con un “comercial” que verificaba tus cualidades para poder formar parte de su insigne clientela. Y fíjate que digo “poder formar parte”. En la segunda entrevista, si pasabas la primera en la que no se hablaba de ningún viaje, se abordaba el aspecto económico del traslado, sin que se citara el punto de destino. Ellos no ponían el precio. Era el potencial cliente quien informaba de cuanto dinero disponía. Ellos juzgaban si era suficiente o no. El caso es que el juicio siempre era positivo porque el negocio no solo consistía en dejarte a tu suerte en el mar sobre cualquier cáscara de nuez que flotara. También explotaban a los que llegaban sin o con escasos recursos económicos. De tal forma que trabajabas para ellos hasta que te pagabas el billete. Y claro, a quienes enganchaban de esta forma se convertían en esclavos salvo que renunciaran a su sueño europeo, porque ninguno conseguía pagar con su trabajo la tarjeta de embarque. Y en esto andaba nuestro amigo Emmanuel. Si tus dineros les parecían suficientes, después de dejarte sin ellos, te daban un lugar, una fecha y una hora. Era todo lo que recibías a cambio. Entonces ya tenías la excursión apalabrada. Te decían que llevaras agua para cruzar el desierto, que eso corría por cuenta, igual que la comida. En el precio solo estaba incluido el transporte. Pasaban los días sin que encontrara un sitio adecuado para actuar con Hamal, aunque tampoco ponía demasiado interés. En ese tiempo, aunque parezca mentira, Adama hizo amistad, yo creo que interesada, con otro joven, este mayor que nosotros, del tabuco de al lado. Con uno de los cuatro que vimos la primera noche, precisamente con el que hablara en aquella ocasión. Y Adama me confirmó que lo contado por Emmanuel era cierto, que lo había contrastado con las palabras de aquel otro. Y que solo nos quedaba contactar con la “agencia de viajes”. Conscientes de que vestidos de aquella manera nadie nos tomaría por lo que éramos y menos con Hamal Adama se desprendió de la túnica y del turbante que fueron derechos a las alforjas y decidimos separarnos al acercarnos a la ciudad. Cada uno seguiría con su búsqueda. Lo que no podiamos disimular era nuestro asp3ecto saludable, a no ser que nos pusiéramos a régimen, a lo que ninguno de los dos estaba dispuesto. Dejar de comer no era negociable. Bastante habíamos pasado ya y lo que nos quedaba. Quien ha pasado hambre una vez ya tenía suficiente. Yo no quería repetir. Por su constitución, pensamos que él sería el más adecuado para realizar el contacto. Era lo lógico. Mi altura y mi corpulencia no eran dignas, aunque fueran heredadas de gentuza como ellos, de su atención. Así nos echamos a la calle después de nuestra ruptura con la intención de no vernos hasta que no sintiéramos hambre a mediodía. Ese día haría yo solo la compra y nos veríamos allí mismo, en el arrabal. Yo elegiría el menú, aunque era lo de menos, porque ninguno de los dos hacíamos ascos a nada que se dejara hincar el diente. Y curiosamente no fue Adama quien contactara con los mafiosos, sino yo. Pero eso te lo contaré en la próxima, si no esta carta se haría muy larga. Un saludo
Te pido disculpas. Volvamos. Yo sabía leer y escribir malamente el francés, aunque mejor me manejaba con el árabe gracias a los desvelos y esfuerzos de Abd al-Ramhan y a los míos propios. Ya sabes que esto último me interesaba más porque a través de ello podría haber llegado a ser almuecín, pero eso es agua pasada que no mueve molino. Te lo recuerdo porque vi que en la plaza del museo, según salían los turistas, unos críos les entregaban un papelito. Cogí uno del suelo. No me enteré de nada porque no estaba escrito ni en francés ni en árabe. Le di la vuelta y esta vez sí me pude enterar porque estaba impreso en francés. Un bazar ofrecía toda clase de objetos de recuerdo. Y se me ocurrió que nosotros podíamos hacer lo mismo. Yo escribiría por la tarde los papeles y Adama los repartiría. Pero él me lo quitó de la cabeza de un plumazo. «¿Y en qué idioma los vas a escribir, tonto del culo?». Y tenía razón, escribirlos en árabe era una estupidez porque a quien pudiera entenderlo le interesaba muy poco ver a un camello y a su camellero hacer el tonto. Y, además, el dinero no estaba en sus bolsillos, sino en el de los extranjeros. Eso ya lo habíamos aprendido en Gao. Adama fue analfabeto hasta que llegó a España. Bon, lo he dicho como si al pisar tierra española el Espíritu Santo le hubiera insuflado el conocimiento de las lenguas, cual vulgar apóstol de Jesús y se hubiera convertido en políglota. No, pasaría mucho tiempo hasta que aprendió el español, en una escuela nocturna para mayores a la que yo también asistí. Fue lo último que hicimos juntos, excepto reír, porque nunca hemos dejado de vernos. Él jamás hubiera accedido a contarte sus andanzas. Y menos sus sentimientos. De eso estoy más que seguro. Pero el hermetismo de Adama no es gratuito. Ya te lo digo. Otra vez voy a tener que dejar la escritura, estoy muy disperso. Lo siento. Bon, a ver si ahora me centro en el asunto y no me voy por las tangentes que, aunque haya muchas no son el tema. Tamanrasset se iba a convertir en la última ciudad grande en la que estaríamos los tres tranquilos y juntos. Adama, no andaba despistado, sino que buscaba aquel contacto que se citaba en la carta-oración y que podría informarnos sobre la cuestión europea. Aquella misiva lo dejaba muy claro, en el barrio viejo de la ciudad su autor había contactado con unas personas que, previo pago de trescientos dólares americanos, le habían conducido hasta el litoral mediterráneo. Una vez allí, ya era su responsabilidad llegar hasta Italia, después de haberle embarcado en una vieja barca de pescadores con otros tantos como él y como nosotros. No citaba nombres porque sabía que todos eran falsos. Adama no quería llegarse hasta esa península ni a ninguna otra, sino a Francia, donde hablaban su idioma y el mío. Pensaba que eso era lo más fácil y lógico. Aunque más tarde cambiaría de opinión por mi culpa, decía que eso le permitiría encajar en una sociedad desconocida pero tolerante y abierta. No sé de donde narices había sacado esa información de la que estaba convencido. Y no le faltaba razón, porque en España no se disfrutaba de mucha libertad que digamos por aquel entonces. Pero nosotros no lo sabíamos. Yo aporté la idea que había aprendido en el colegio sobre el imperialismo francés que había sometido a nuestros pueblos. Aunque eso no lo decían dentro de la escuela, sino fuera. Pero sí sabía que se referían a Francia. Mi amigo, que nunca había pisado un aula, ni siquiera al aire libre, no me creía, pero tampoco me argumentaba su fe inquebrantable en aquel país. A pesar del interés que puso Adama y del que tenían las propias mafias tardaron en encontrarse. Y eso que estas se movían por las calles en busca de clientes, es decir, de desesperados por encontrar una oportunidad de algo nuevo, aunque fuera para morir. Parte del motivo sería Hamal, pero eso lo supimos a toro pasado, como casi todo lo aprendido por aquella época. Ya sabes, ensayo-error. Nadie que nos viera deambular por cualquier barrio de Tamanrasset, bien alimentados, con ropas dignas y en compañía de un camello, podría deducir que éramos carne de patera. Y más si nos veían a diario entrar en las tiendas para comprar alimentos. Porque estoy seguro de que aquellas gentes tenían ojos hasta en el culo y no se les escapaba nada. Pero nuestra historia no la escribimos solo nosotros mismos. Otros ayudan e introducen notas al pie que leemos y usamos para tomar futuras decisiones. Y eso ocurrió una noche. A las afueras de la ciudad, en los arrabales, se ubicaba un barrio en el que reinaba la miseria. Allí las casas de adobe estaban sin terminar o medio caídas. Unas sin a penas paredes, otras sin techo, con muros semiderruidos y pocas con puertas y ventanas. Fue donde acabamos al seguir a una caterva de personas que todos los ocasos de dirigían allí desde los barrios céntricos de la ciudad. Era la rabera de aquella sociedad. Mi curiosidad, más que la de Adama, nos llevó a seguirla al preguntarle: «¿Dónde irá esta gente a estas horas?». Se notaba que iban en la misma dirección, pero no juntos. Yo creo que mi amigo sabía la respuesta por eso no puso un pero al seguimiento. Pero una vez en aquel arrabal al que llegamos los últimos, se nos ocurrió que podríamos optar a una vivienda social, pero no encontramos ninguna que no estuviera ya ocupada. Como no hacía falta llamar a la puerta, asomábamos la cabeza por cualquier hueco y, como tampoco tenían todas techo, la claridad de la luna nos permitía ver que había personas dentro. En todas las que cotilleamos, y fueron muchas, pernoctaba más de dos y de tres inquilinos. Cuando asomamos la gaita en la última, ocupada por cuatro muchachos, uno de ellos dijo: «Ocupada. Mirad en la siguiente». Adama y yo nos miramos y tomamos el comentario al pie de la letra. Así que nos dirigimos a la más alejada, después de aquella solo había arena. Y dentro de aquella ruinosa construcción solo vimos a un paria. En contra de la costumbre fue Adama quien habló una vez dentro, acaso porque yo me quedé en lo que parecía el umbral de la puerta con Hamal detrás de mí. «Solo queda esta». El muchacho miró a mi amigo brevemente y luego cerró los ojos. Estaba recostado en un rincón de los tres que se mantenían en pie, debajo del resto de un tejado que no había soportado mucho tiempo en pie. Adama me hizo una seña para que entrara y lo hice. Con un gesto de cabeza le pregunté qué hacíamos con el animal. Y él volvió a hacer el mismo gesto para que entrara. Silbé al camello y este se coló como pudo por el hueco informe que debió ser la puerta porque el dintel todavía aguantaba. Le di la orden para que se sentara y le empujé hacia el rincón sin techo. Desde luego con él allí dentro, la temperatura subiría y no entrarían más huéspedes porque, sencillamente, no cabían. Aquel muchacho sería quien descubriría a Adama el camino hacia Europa. O eso pensamos entonces. Si bien no fue ese mismo día. Tuvieron que pasar algunas noches para que yo entablara comunicación con nuestro copropietario nocturno. Y fue sin premeditación. Le solté a bocajarro: «¿Ya sabes cómo pasar a Europa?». «Sí, pero no tengo dinero». Adama más interesado que yo en la contestación, y también más precavido, dejó claro que nosotros tampoco. Y yo tras guiñar un ojo a mi amigo quise tirar de la lengua a Emmanuel. Y así nos enteramos de que era camerunés y del negocio que las mafias tenían montado a costa de nuestros sueños y necesidades. El mecanismo era tan sencillo como el de un chupete. Te entrevistabas con un “comercial” que verificaba tus cualidades para poder formar parte de su insigne clientela. Y fíjate que digo “poder formar parte”. En la segunda entrevista, si pasabas la primera en la que no se hablaba de ningún viaje, se abordaba el aspecto económico del traslado, sin que se citara el punto de destino. Ellos no ponían el precio. Era el potencial cliente quien informaba de cuanto dinero disponía. Ellos juzgaban si era suficiente o no. El caso es que el juicio siempre era positivo porque el negocio no solo consistía en dejarte a tu suerte en el mar sobre cualquier cáscara de nuez que flotara. También explotaban a los que llegaban sin o con escasos recursos económicos. De tal forma que trabajabas para ellos hasta que te pagabas el billete. Y claro, a quienes enganchaban de esta forma se convertían en esclavos salvo que renunciaran a su sueño europeo, porque ninguno conseguía pagar con su trabajo la tarjeta de embarque. Y en esto andaba nuestro amigo Emmanuel. Si tus dineros les parecían suficientes, después de dejarte sin ellos, te daban un lugar, una fecha y una hora. Era todo lo que recibías a cambio. Entonces ya tenías la excursión apalabrada. Te decían que llevaras agua para cruzar el desierto, que eso corría por cuenta, igual que la comida. En el precio solo estaba incluido el transporte. Pasaban los días sin que encontrara un sitio adecuado para actuar con Hamal, aunque tampoco ponía demasiado interés. En ese tiempo, aunque parezca mentira, Adama hizo amistad, yo creo que interesada, con otro joven, este mayor que nosotros, del tabuco de al lado. Con uno de los cuatro que vimos la primera noche, precisamente con el que hablara en aquella ocasión. Y Adama me confirmó que lo contado por Emmanuel era cierto, que lo había contrastado con las palabras de aquel otro. Y que solo nos quedaba contactar con la “agencia de viajes”. Conscientes de que vestidos de aquella manera nadie nos tomaría por lo que éramos y menos con Hamal Adama se desprendió de la túnica y del turbante que fueron derechos a las alforjas y decidimos separarnos al acercarnos a la ciudad. Cada uno seguiría con su búsqueda. Lo que no podiamos disimular era nuestro asp3ecto saludable, a no ser que nos pusiéramos a régimen, a lo que ninguno de los dos estaba dispuesto. Dejar de comer no era negociable. Bastante habíamos pasado ya y lo que nos quedaba. Quien ha pasado hambre una vez ya tenía suficiente. Yo no quería repetir. Por su constitución, pensamos que él sería el más adecuado para realizar el contacto. Era lo lógico. Mi altura y mi corpulencia no eran dignas, aunque fueran heredadas de gentuza como ellos, de su atención. Así nos echamos a la calle después de nuestra ruptura con la intención de no vernos hasta que no sintiéramos hambre a mediodía. Ese día haría yo solo la compra y nos veríamos allí mismo, en el arrabal. Yo elegiría el menú, aunque era lo de menos, porque ninguno de los dos hacíamos ascos a nada que se dejara hincar el diente. Y curiosamente no fue Adama quien contactara con los mafiosos, sino yo. Pero eso te lo contaré en la próxima, si no esta carta se haría muy larga. Un saludo

Imagen 1. Foto bajada de www.algerlablanche.com
Imagen 2. Foto de W. Robrecht - http://wilrob.org, CC BY-SA 3.0, bajada de commons.wikimedia.org
