
De cómo voy a acabar
 i había aprendido el peor español en la obra, con José me doctoré. Él era de un pueblo de las Hurdes, Ladrillar, según nos contó. Allí, en el mercado, prácticamente no había madrileños. Todos eran foráneos. Eso sí, Adama y yo éramos los que habíamos nacido más lejos de Madrid y más distintos de los madrileños. Y se nos notaba, vaya si se nos notaba, pero no solo por el color de piel. Al día siguiente, estábamos allí, en el mercado, antes de que saliera el sol, aunque tampoco fuimos los primeros. Allí, en el gran patio o dentro de las naves siempre había gente. Unos esperaban, otros no paraban. Pero jamás estuvimos solos. Hacía frío y nos calentábamos dando saltitos mientras esperábamos a José. No le conocimos hasta que nos habló. Iba envuelto en varias prendas. Entre la bufanda y el gorro de lana, solo se le veían los ojillos. La tripa se disimulaba por la holgura y el volumen de la pelliza que vestía. «Güenos días nos dé dios», saludó, «Por lo menos seis puntuales». Nos invitó a pasar a la garita porque tenía un brasero. No sabíamos que era aquel artilugio, pero aprendimos enseguida cómo se encendía y para qué servía. Luego fuimos nosotros los encargados de mantenerlo, a cambio nosotros, de vez en cuando, nos colábamos en el cuchitril y nos calentábamos. Ese segundo día no solo descargamos el camión de cebollas. El siguiente fue de tomates. Venían en cajas de madera muy fina. Con ellas me destroce la palma de una mano. José nos dejó un par de guantes de trabajo que compartimos. «Más vale que tagencies un par, sino vas acabar como tu amigo. Qué leches, pero al jodío manco le van a salir más baratos», y se rio de su ocurrencia. No nos fue difícil conseguir tres guantes. Primero fue Adama quien distrajo uno de encima de entre dos torres de cajas de naranjas. No tuvo toda la suerte de cara porque era de la mano derecha. Le dio igual, se lo calzó y, si bien no se le ajustaba, hacía su labor. A mí me costó un poco más además de una bronca. Riña que no acabó en pelea porque al final pude explicarme y mentir. Pedí perdón, argüí que eran igual que los míos y puse cara de bobo. Es más productivo pasar por tonto que por ladrón o listo. En el segundo intento, me aproveché de un accidente de carretillas en el que mandarinas y manzanas rodaron por los suelos. Con el corro formado por si había pelea, como en mi caso, pude elegir entre varios pares. Aparte de mi juego, tomé prestado uno de la mano izquierda para Adama. Ya solo me faltaba aquella caperuza para protegerme el pelo y el cuello y parecer todo un arrumbador profesional. Ese día también comimos algo a medio día porque salimos temprano. Estábamos reventados y nos tiramos a la bartola a descansar. Solo nos levantamos a calentar la cena y a comérnosla. Como habrás observado, una de las muletillas que he usado continuamente, bien porque no soy ágil con la pluma, bien porque no hay otra manera de transmitirlo, ha sido “por primera vez”. Y es que, cualquiera que escriba sobre su infancia y mocedad no puede negar que durante esas etapas son muchos los descubrimientos que se producen, sean estos verdaderos o falsos. Siendo esto último lo de menos. Cuando todo es nuevo todo nos parece viejo. Y por primera vez tuvimos una herramienta profesional: los guantes. Aunque fuera sugerida y robada. Mucha empatía dirás y dejamos a otros sin sus guantes. Pero reconocerás que todavía nos ajustábamos a la ley llamada de la selva: La Ley del más fuerte. O del mal listo si quieres entenderlo a la española. Después de todos estos años puedo asegurar que la ciudad y la selva, en cuanto a leyes, poco se diferencian y que nada tienen que ver con el Código Civil o Penal. Esas normas dictadas por legisladores y las otras, nacidas de su ausencia, conviven en paralelo, sin entrar en colisión por tanto. La eticidad y el cumplimiento de las leyes no tienen nada que ver, aunque las dos sean humanas. Aquí, entre paredes y hormigón y en el lenguaje coloquial, los apelativos suelen ser más suaves (trepa, pelota, correveidile, etc.) y se hable de pisotones o zancadillas. Allí el predador mata a dentelladas, asfixiando a su presa o destrozándola, son asesinos diarios, incluso de recién nacidos, pero matan para comer o defender su despensa. Lo salvaje no cabe en un texto legal, ni lo ético tampoco. Y no voy a contarte otra vez el paso de Adama por el hospital de Tamanrasset, pero sí recordártelo. La Ley contempla el hecho y sus circunstancias, la Ética la intencionalidad y la finalidad del acto. Si robas a los que más tienen para repartirlo entre quienes no poseen nada eres tan ladrón como quien mete la mano en el erario público para hacerse un chalé. Yo no me puedo ajustar a vuestras leyes, si bien las respeto, pero ante todo no juzgo porque los hechos que hoy me parecen aberrantes, mañana me pueden parecer normales. ¿Recuerdas que, también en aquella ciudad, nos salió al paso una pandilla que a punto estuvo de darnos una paliza? Bien, al ir un día Adama a por agua a la fuente de la placita Chamberí, se cruzó con una cuadrilla de indeseables que se metieron con él. En contra de su costumbre respondió y se armó la marimorena. La peor parte se la llevó él por ser ellos más y por no tener Adama con quien repartir las patadas y los puñetazos, salvo con el bidón, cuyas paredes quedaron pegadas. Y eso fue lo más doloroso para él: la pérdida del recipiente. Y tampoco es que en el hospital que le llevé, a la casa de socorro no podíamos volver, la historia fuera distinta que en el africano, burocráticamente hablando y pese a tener más recursos este que aquel. Tampoco me fueron a mí mejor los días que anduve solo en Legazpi. Nadie quería hacer pareja conmigo. Y nadie la hizo. José opinaba que no era cuestión del color de mi piel, sino de envidia y resentimiento porque Adama y yo habíamos demostrado el poco tiempo que se puede tardar en descargar un camión. Eso jamás nos lo iban a perdonar. Y ahora te vuelvo a expresar mi opinión sobre la estupidez del ser humano, aunque en este caso también intervenga la variable de los celos. A los estibadores nos pagaban por kilo descargado. Por lo tanto, aunque tardáramos mucho tiempo tiempo en aligerar la mercancía del camión, cobrábamos lo mismo. Y por ello los asentadores siempre estaban encima de nosotros, igual que los camioneros, estos para irse antes. No creo que a José le faltara razón, pero yo intuí que algo de racismo también había. En fin, que cada uno piense como quiera. Durante los días que anduve de non en el mercado, me dio tiempo a observar que no todos los vehículos que llegaban eran motorizados. Muchos otros eran de tracción animal. Y estos últimos, son los que yo podía descargar solo, una vez vacíos volvían y se perdían en los barrios periféricos de Madrid. Volví a acordarme, ¡cómo no!, de Toujoursouiy Hamal, pero ya no lo hacía con los ojos húmedos. José, por verme mano sobre mano, me apañó otra tarea. Eso sí, me advirtió que iba a ganar menos que descargando. «Venga, coño. Que tan parío pa trabajar. No hace na eráis tos esclavos». Se trataba de mover sacos y cajas en su puesto y, en los momentos que él tenía que ausentarse, echar un ojo a todo. Acepté por varios motivos. El principal: Las pesetas. Algo era algo y menos era nada. Segundo: El agradecimiento. Al ser poco el jornal, le agradecía a José su trato para con nosotros. Le dejaba todo el tiempo del mundo libre para estar en la taberna, barucho que alguien había montado en un rincón de la nave. Las veces que tuve que ir a buscarle fueron más que los sacos que moví, te lo aseguro. Él vendía a los minoristas que por allí se acercaban para ver el género y discutir el precio. En principio una vez hecha la venta en el puesto, llevarse la mercancía era asunto del comprador. Y José, que sabía más que los ratones colorados, empezó a ofrecer el servicio de carga gratis. Y por ello aumentaba unos céntimos el precio del kilo de tomates. Eso le daba para pagarme a mi mis servicios y aun le sobraba para gastárselo en la taberna. Lo cierto es que yo no tardaba nada en cargar los carros y motocarros de los fruteros. Mientras se enrollaban o se iban a celebrar el negocio a la tasca, me daba tiempo de sobra. Todos me daban las gracias, pero nada más. Y algunos hasta reconocían a gritos mi labor: «¡Anda, José. Menudo negrazo tas agencío. Qué jodío, así cualquiera». Al final de la jornada, mi jefe me pagaba más en especies que en dinero. Me lo explicaba ya con la lengua gorda después de tanto viaje a la taberna, pero yo ya me había acostumbrado a su manera de hablar y le entendía perfectamente. «Anda, Mikembe de los cohones, agada lo que quiedas, pedo questé tocao. No tagencies na que pueda vended mañana. Y coge algo de fruda pa tu amigo el manco». A mí me llamaba Mikembe y a Adama el manco. Siempre que me pagaba así salía yo ganando. Él no podía sacar la mercancía con alguna tara o maca y a nosotros nos la refanfinflaba, como diría él. Las frutas avanecidas y con defecto solían acabar en la cocina del hospital donde estaba ingresado mi amigo el manco. Una clínica de la beneficencia. Las verduras y hortalizas eran las que me llevaba yo. Esas acababan en la lata del palacete donde las cocía cuando llegaba por la noche. Los días que anduvo Adama hospitalizado, me largaba antes del puesto y me pasaba a verle y a estar un rato con él. Pocas veces hablábamos pero no hacía falta. El me veía y yo notaba como sus hinchazones iban mejor y como empezaba a levantarse. Menos mal que no le rompieron más huesos que un par de costillas. Durante aquella convalecencia fue cuando le diagnosticaron la malaria pues sufrió unos episodios febriles de los suyos. Y fue un médico quien se hizo cargo personal y privadamente de su cura. Todo sea dicho, el doctor Muñoz investigaba esa enfermedad y consiguió que los ataques de mi amigo disminuyeran y fueran más suaves. Volvió a la quinina, por supuesto. Pero no nos costaba nada porque se la facilitaba el médico. Al recuperarse de la paliza, volvimos a ser pareja laboral. Y tanto asentadores como camioneros nos buscaban. Sobre todos estos últimos, que tenían ganas de acabar cuanto antes. Hasta que la siguiente somanta nos la llevamos juntos y esta vez nadie nos llevó al hospital. Nos la dieron a última hora de la mañana y en contra de la opinión de José que no pudo pararla. La envidia no apreció por ningún lado, pero nuestro color de pie fue citado antes de cada golpe: «¡Toma, negro de mierda!». Aunque también citaban a los primates: «Monos, iros a los árboles». Incluso la geografía: «Largaos a África, a comer plátanos». Aquella gente era culta, dominaba todas las ciencias y sobre todo la de golpear. José no se atrevió ni a acercarse. Desde luego no se lo echamos en cara. Aquello que surgió por un tropezón hombro con hombro, acabó como una diversión de fin de jornada a la que se sumaron casi todos los descargadores. Ninguno quedaría al margen, por lo que fue imposible defendernos. En mi vida he recibido más golpes durante tanto tiempo. Pero, seguramente, a no ser por esa zurra, tú y yo no nos hubiéramos conocido. ¿Lo recuerdas? Vaya pregunta más estúpida. ¡Cómo no vas a recordarlo! Déjame mencionar la cara que pusiste al descubrir a un negro en vez de una bomba sin explotar dentro de aquel palacete. Es una imagen que, junto con otras, jamás olvidaré. De tanto recordarla, la tengo fijada en la retina. He hablado de un ángel porque eso me pareciste, allí, en la puerta, rubio e iluminado por una halo de luz que se colaba por la ventana. Eso sí, un ángel con hambre que dejó de masticar el bocadillo que comía. Merienda que luego compartiste conmigo y con Adama: «¿Queréis un mordisco?». Y no solo ese día. Hagas lo que hagas, jamás te crecerán cuernos y rabo en mi memoria.
i había aprendido el peor español en la obra, con José me doctoré. Él era de un pueblo de las Hurdes, Ladrillar, según nos contó. Allí, en el mercado, prácticamente no había madrileños. Todos eran foráneos. Eso sí, Adama y yo éramos los que habíamos nacido más lejos de Madrid y más distintos de los madrileños. Y se nos notaba, vaya si se nos notaba, pero no solo por el color de piel. Al día siguiente, estábamos allí, en el mercado, antes de que saliera el sol, aunque tampoco fuimos los primeros. Allí, en el gran patio o dentro de las naves siempre había gente. Unos esperaban, otros no paraban. Pero jamás estuvimos solos. Hacía frío y nos calentábamos dando saltitos mientras esperábamos a José. No le conocimos hasta que nos habló. Iba envuelto en varias prendas. Entre la bufanda y el gorro de lana, solo se le veían los ojillos. La tripa se disimulaba por la holgura y el volumen de la pelliza que vestía. «Güenos días nos dé dios», saludó, «Por lo menos seis puntuales». Nos invitó a pasar a la garita porque tenía un brasero. No sabíamos que era aquel artilugio, pero aprendimos enseguida cómo se encendía y para qué servía. Luego fuimos nosotros los encargados de mantenerlo, a cambio nosotros, de vez en cuando, nos colábamos en el cuchitril y nos calentábamos. Ese segundo día no solo descargamos el camión de cebollas. El siguiente fue de tomates. Venían en cajas de madera muy fina. Con ellas me destroce la palma de una mano. José nos dejó un par de guantes de trabajo que compartimos. «Más vale que tagencies un par, sino vas acabar como tu amigo. Qué leches, pero al jodío manco le van a salir más baratos», y se rio de su ocurrencia. No nos fue difícil conseguir tres guantes. Primero fue Adama quien distrajo uno de encima de entre dos torres de cajas de naranjas. No tuvo toda la suerte de cara porque era de la mano derecha. Le dio igual, se lo calzó y, si bien no se le ajustaba, hacía su labor. A mí me costó un poco más además de una bronca. Riña que no acabó en pelea porque al final pude explicarme y mentir. Pedí perdón, argüí que eran igual que los míos y puse cara de bobo. Es más productivo pasar por tonto que por ladrón o listo. En el segundo intento, me aproveché de un accidente de carretillas en el que mandarinas y manzanas rodaron por los suelos. Con el corro formado por si había pelea, como en mi caso, pude elegir entre varios pares. Aparte de mi juego, tomé prestado uno de la mano izquierda para Adama. Ya solo me faltaba aquella caperuza para protegerme el pelo y el cuello y parecer todo un arrumbador profesional. Ese día también comimos algo a medio día porque salimos temprano. Estábamos reventados y nos tiramos a la bartola a descansar. Solo nos levantamos a calentar la cena y a comérnosla. Como habrás observado, una de las muletillas que he usado continuamente, bien porque no soy ágil con la pluma, bien porque no hay otra manera de transmitirlo, ha sido “por primera vez”. Y es que, cualquiera que escriba sobre su infancia y mocedad no puede negar que durante esas etapas son muchos los descubrimientos que se producen, sean estos verdaderos o falsos. Siendo esto último lo de menos. Cuando todo es nuevo todo nos parece viejo. Y por primera vez tuvimos una herramienta profesional: los guantes. Aunque fuera sugerida y robada. Mucha empatía dirás y dejamos a otros sin sus guantes. Pero reconocerás que todavía nos ajustábamos a la ley llamada de la selva: La Ley del más fuerte. O del mal listo si quieres entenderlo a la española. Después de todos estos años puedo asegurar que la ciudad y la selva, en cuanto a leyes, poco se diferencian y que nada tienen que ver con el Código Civil o Penal. Esas normas dictadas por legisladores y las otras, nacidas de su ausencia, conviven en paralelo, sin entrar en colisión por tanto. La eticidad y el cumplimiento de las leyes no tienen nada que ver, aunque las dos sean humanas. Aquí, entre paredes y hormigón y en el lenguaje coloquial, los apelativos suelen ser más suaves (trepa, pelota, correveidile, etc.) y se hable de pisotones o zancadillas. Allí el predador mata a dentelladas, asfixiando a su presa o destrozándola, son asesinos diarios, incluso de recién nacidos, pero matan para comer o defender su despensa. Lo salvaje no cabe en un texto legal, ni lo ético tampoco. Y no voy a contarte otra vez el paso de Adama por el hospital de Tamanrasset, pero sí recordártelo. La Ley contempla el hecho y sus circunstancias, la Ética la intencionalidad y la finalidad del acto. Si robas a los que más tienen para repartirlo entre quienes no poseen nada eres tan ladrón como quien mete la mano en el erario público para hacerse un chalé. Yo no me puedo ajustar a vuestras leyes, si bien las respeto, pero ante todo no juzgo porque los hechos que hoy me parecen aberrantes, mañana me pueden parecer normales. ¿Recuerdas que, también en aquella ciudad, nos salió al paso una pandilla que a punto estuvo de darnos una paliza? Bien, al ir un día Adama a por agua a la fuente de la placita Chamberí, se cruzó con una cuadrilla de indeseables que se metieron con él. En contra de su costumbre respondió y se armó la marimorena. La peor parte se la llevó él por ser ellos más y por no tener Adama con quien repartir las patadas y los puñetazos, salvo con el bidón, cuyas paredes quedaron pegadas. Y eso fue lo más doloroso para él: la pérdida del recipiente. Y tampoco es que en el hospital que le llevé, a la casa de socorro no podíamos volver, la historia fuera distinta que en el africano, burocráticamente hablando y pese a tener más recursos este que aquel. Tampoco me fueron a mí mejor los días que anduve solo en Legazpi. Nadie quería hacer pareja conmigo. Y nadie la hizo. José opinaba que no era cuestión del color de mi piel, sino de envidia y resentimiento porque Adama y yo habíamos demostrado el poco tiempo que se puede tardar en descargar un camión. Eso jamás nos lo iban a perdonar. Y ahora te vuelvo a expresar mi opinión sobre la estupidez del ser humano, aunque en este caso también intervenga la variable de los celos. A los estibadores nos pagaban por kilo descargado. Por lo tanto, aunque tardáramos mucho tiempo tiempo en aligerar la mercancía del camión, cobrábamos lo mismo. Y por ello los asentadores siempre estaban encima de nosotros, igual que los camioneros, estos para irse antes. No creo que a José le faltara razón, pero yo intuí que algo de racismo también había. En fin, que cada uno piense como quiera. Durante los días que anduve de non en el mercado, me dio tiempo a observar que no todos los vehículos que llegaban eran motorizados. Muchos otros eran de tracción animal. Y estos últimos, son los que yo podía descargar solo, una vez vacíos volvían y se perdían en los barrios periféricos de Madrid. Volví a acordarme, ¡cómo no!, de Toujoursouiy Hamal, pero ya no lo hacía con los ojos húmedos. José, por verme mano sobre mano, me apañó otra tarea. Eso sí, me advirtió que iba a ganar menos que descargando. «Venga, coño. Que tan parío pa trabajar. No hace na eráis tos esclavos». Se trataba de mover sacos y cajas en su puesto y, en los momentos que él tenía que ausentarse, echar un ojo a todo. Acepté por varios motivos. El principal: Las pesetas. Algo era algo y menos era nada. Segundo: El agradecimiento. Al ser poco el jornal, le agradecía a José su trato para con nosotros. Le dejaba todo el tiempo del mundo libre para estar en la taberna, barucho que alguien había montado en un rincón de la nave. Las veces que tuve que ir a buscarle fueron más que los sacos que moví, te lo aseguro. Él vendía a los minoristas que por allí se acercaban para ver el género y discutir el precio. En principio una vez hecha la venta en el puesto, llevarse la mercancía era asunto del comprador. Y José, que sabía más que los ratones colorados, empezó a ofrecer el servicio de carga gratis. Y por ello aumentaba unos céntimos el precio del kilo de tomates. Eso le daba para pagarme a mi mis servicios y aun le sobraba para gastárselo en la taberna. Lo cierto es que yo no tardaba nada en cargar los carros y motocarros de los fruteros. Mientras se enrollaban o se iban a celebrar el negocio a la tasca, me daba tiempo de sobra. Todos me daban las gracias, pero nada más. Y algunos hasta reconocían a gritos mi labor: «¡Anda, José. Menudo negrazo tas agencío. Qué jodío, así cualquiera». Al final de la jornada, mi jefe me pagaba más en especies que en dinero. Me lo explicaba ya con la lengua gorda después de tanto viaje a la taberna, pero yo ya me había acostumbrado a su manera de hablar y le entendía perfectamente. «Anda, Mikembe de los cohones, agada lo que quiedas, pedo questé tocao. No tagencies na que pueda vended mañana. Y coge algo de fruda pa tu amigo el manco». A mí me llamaba Mikembe y a Adama el manco. Siempre que me pagaba así salía yo ganando. Él no podía sacar la mercancía con alguna tara o maca y a nosotros nos la refanfinflaba, como diría él. Las frutas avanecidas y con defecto solían acabar en la cocina del hospital donde estaba ingresado mi amigo el manco. Una clínica de la beneficencia. Las verduras y hortalizas eran las que me llevaba yo. Esas acababan en la lata del palacete donde las cocía cuando llegaba por la noche. Los días que anduvo Adama hospitalizado, me largaba antes del puesto y me pasaba a verle y a estar un rato con él. Pocas veces hablábamos pero no hacía falta. El me veía y yo notaba como sus hinchazones iban mejor y como empezaba a levantarse. Menos mal que no le rompieron más huesos que un par de costillas. Durante aquella convalecencia fue cuando le diagnosticaron la malaria pues sufrió unos episodios febriles de los suyos. Y fue un médico quien se hizo cargo personal y privadamente de su cura. Todo sea dicho, el doctor Muñoz investigaba esa enfermedad y consiguió que los ataques de mi amigo disminuyeran y fueran más suaves. Volvió a la quinina, por supuesto. Pero no nos costaba nada porque se la facilitaba el médico. Al recuperarse de la paliza, volvimos a ser pareja laboral. Y tanto asentadores como camioneros nos buscaban. Sobre todos estos últimos, que tenían ganas de acabar cuanto antes. Hasta que la siguiente somanta nos la llevamos juntos y esta vez nadie nos llevó al hospital. Nos la dieron a última hora de la mañana y en contra de la opinión de José que no pudo pararla. La envidia no apreció por ningún lado, pero nuestro color de pie fue citado antes de cada golpe: «¡Toma, negro de mierda!». Aunque también citaban a los primates: «Monos, iros a los árboles». Incluso la geografía: «Largaos a África, a comer plátanos». Aquella gente era culta, dominaba todas las ciencias y sobre todo la de golpear. José no se atrevió ni a acercarse. Desde luego no se lo echamos en cara. Aquello que surgió por un tropezón hombro con hombro, acabó como una diversión de fin de jornada a la que se sumaron casi todos los descargadores. Ninguno quedaría al margen, por lo que fue imposible defendernos. En mi vida he recibido más golpes durante tanto tiempo. Pero, seguramente, a no ser por esa zurra, tú y yo no nos hubiéramos conocido. ¿Lo recuerdas? Vaya pregunta más estúpida. ¡Cómo no vas a recordarlo! Déjame mencionar la cara que pusiste al descubrir a un negro en vez de una bomba sin explotar dentro de aquel palacete. Es una imagen que, junto con otras, jamás olvidaré. De tanto recordarla, la tengo fijada en la retina. He hablado de un ángel porque eso me pareciste, allí, en la puerta, rubio e iluminado por una halo de luz que se colaba por la ventana. Eso sí, un ángel con hambre que dejó de masticar el bocadillo que comía. Merienda que luego compartiste conmigo y con Adama: «¿Queréis un mordisco?». Y no solo ese día. Hagas lo que hagas, jamás te crecerán cuernos y rabo en mi memoria. Hasta aquí llega mi historia desconocida para ti. Como ves ha tenido que ocurrir algo importante para hacer mi primer punto y aparte. Nada más y nada menos que el final del relato. Y ahora déjame que me despida de ti. Pero no como tú crees y como he solido hacer con un soso saludo. Verás, de la misma manera que creció en mí, durante el viaje, el deseo y la esperanza de encontrar un mejor lugar donde vivir, ha nacido, no sé cuando, la necesidad de volver a mis orígenes. Fui consciente de lo primero al poco de llegar aquí. Te he transmitido en mis cartas cómo un sentimiento, que no enfocaba, se formaba en mi corazón y en mi cabeza su correspondiente pensamiento velado. Ahora sé que es la llamada de mi abuela Mayifa. Me grita que mi sitio no está aquí, que esto era solo una etapa. Que donde debo cumplir es allí donde nací. En África. ¿Te sorprende? Yo creo que no. Que en el fondo los dos lo sabíamos. Ya no pesa sobre mi conciencia haberla fallado. Ahora me veo como un guerrero. Quizá entendí mal su deseo. Guerrero no solo es aquel que guerrea, sino aquel que lucha y da guerra. Y yo no he dado otra cosa en mi vida que guerra y no he hecho otra cosa que pelear. Creí haber perdido todas las peleas. He peleado por mí y por otros. Pero no confundamos luchador con héroe, como se suele hacer en estos tiempos. Y voy a seguir en la pelea, pero corresponde hacerlo allí donde están enterrados mis antepasados. Y queráis o no los vuestros también. Es lo consecuente, el deseo de mi corazón y aquello que me dicta la razón. Creo haber devuelto, aunque será en parte, todo lo grato que esta sociedad me ha dado. Lo mejor de mí se lo han llevado todos mis alumnos, tanto aquellos que quedaron contentos como los otros que me odiaron y los pocos que no admitieron que les enseñara un negro su propio idioma. Y también creo estar en deuda con toda esa gente que día a día soporta el peso de un continente que en algún momento deberá explotar y ser referencia del resto. No sé donde iré, ni qué haré. Pero igual me ocurrió al iniciar mis andanzas y mira donde he llegado. Los tropezones no han hecho más que anduviera más deprisa porque nunca me he caído. Los traspiés tienen ese efecto, si no te caes recorres más terreno. Adama todavía no sabe nada de mi penúltimo viaje. Tú eres el primero. Pero no creo que me siga. Será otra separación dolorosa pero necesaria. Un suelo nos juntó y otro nos separa. Sí sé que me entenderá, como tú. Ya no me importa cuando vuelvas porque ya no estaré. Dejo todo lo que tengo a Adama. Esa es mi misión de hoy ante un notario. A ti te nombro albacea. Dejo a mi amigo los datos del fedatario público para que te pongas en contacto con él si quieres. Siento los problemas que te pueda causar. Te ha tocado. La condición es que si Adama no admite mi “herencia” pase a tus hijos, hecho que también tendrá que aceptar a su muerte si aprueba mi parecer. De ahí que estés tú por medio, como siempre. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y del agradecimiento debido. Y me mueve lo contrario. Parto con la ilusión del niño que nunca he dejado de ser. Y esa es la diferencia con Adama, él nunca lo pudo ser. Y no creas que añoro mucho de África. Sé que no me voy a encontrar con mi abuela Mayifa o con Hamal o con Monami o con Toujoursoui. O sí, quién sabe. A lo mejor es lo que busco. Me voy, como dijo Machado, ligero de equipaje, aunque no sea un hijo de la mar. “Cuando uno pierde los miedos y llega a la felicidad por la tranquilidad, es capaz de afrontar cualquier situación”. Esta frase no es mía, se la debemos a Pedro Cerolo, aunque no sé si la recuerdo literalmente. Me he preguntado qué pinta un filólogo de español en la República Centro Africana. No encontraba respuesta hasta que he caído en que la pregunta es errónea. No vuelve un filólogo, vuelve un hombre ilusionado. Y como no busco nada todo aquello que encuentre será un tesoro. Será una serendipia obligada si ocurre. Por otro lado soy consciente de que este Dikembe va a encontrar todo lo bueno que toda aquella gente me dio, incluso me daré de bruces con aquellos u otros que me hicieron daño y esclavo. Pero toda ella, quiera o no, es mi gente. Es mi grupo de identidad. La sociedad de consumo no me satisface, ni creo que tenga vuelta atrás, como ocurre con esta mal entendida globalización. Ambas me son ajenas. Sí es cierto que he tardado mucho en darme cuenta de ello, pero es que Adama no me ha hecho pensar en ello. Ahora, tampoco hay que despreciar el poder de toda la maquinaria dedicada a mantenerte dentro del sistema. No encajo en él. Un sueño no puede ser jubilarse después de toda una vida trabajada. Tiene que haber algo más. Y más vale encontrarlo tarde que nunca. ¿O no? Eh bien, c'est ça, mon ami, que salgo de España con menos pero con más. Aunque sea un oxímoron, tú ya me entiendes. Sea. Adiós José María. Y recuerda que Adama y yo podemos contar esta historia porque no sabíamos que era imposible.

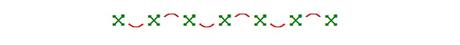 No he querido interrumpir la última carta de Dikembe para que no perdiera su esencia. Ahora, una vez acabadas de publicar todas, me reafirmo en mi actuación. De la misma manera que a mí al leer la historia me ha cambiado la manera de entender mi entorno, he de suponer que ocurra a más personas. Es cierto que me quedo con las ganas de saber cómo les fue a nuestros dos amigos después de separarse, pero, en el fondo, eso es lo de menos. Simplemente imagino que bien y me quedo tan a gusto porque ese es mi deseo. Por el motivo que sea, necesitamos un final. Pues que cada uno ponga el suyo, ¿no? Lo importante de esta historia es que, como ya he dicho, ocurrió. No como nos la cuentan, pero ocurrió. Por mucha imaginación que le eches, la realidad siempre te supera y te sorprende. Aquel que la protagonizó entró en España en una maleta. Y cómo no serán sus andanzas que el Gobierno reconoció su esfuerzo y le “premió” con la nacionalidad española, si bien tuvo que pelear lo suyo. Quizás todavía ande en trámites. Y no puedo por menos que pensar lo poco que me ha costado a mí ser español y lo mucho que lucho por ser persona y verme con dignidad.
No he querido interrumpir la última carta de Dikembe para que no perdiera su esencia. Ahora, una vez acabadas de publicar todas, me reafirmo en mi actuación. De la misma manera que a mí al leer la historia me ha cambiado la manera de entender mi entorno, he de suponer que ocurra a más personas. Es cierto que me quedo con las ganas de saber cómo les fue a nuestros dos amigos después de separarse, pero, en el fondo, eso es lo de menos. Simplemente imagino que bien y me quedo tan a gusto porque ese es mi deseo. Por el motivo que sea, necesitamos un final. Pues que cada uno ponga el suyo, ¿no? Lo importante de esta historia es que, como ya he dicho, ocurrió. No como nos la cuentan, pero ocurrió. Por mucha imaginación que le eches, la realidad siempre te supera y te sorprende. Aquel que la protagonizó entró en España en una maleta. Y cómo no serán sus andanzas que el Gobierno reconoció su esfuerzo y le “premió” con la nacionalidad española, si bien tuvo que pelear lo suyo. Quizás todavía ande en trámites. Y no puedo por menos que pensar lo poco que me ha costado a mí ser español y lo mucho que lucho por ser persona y verme con dignidad.He de aclarar que mi amigo José María jamás me habló de Dikembe durante el tiempo en el que convivimos. Y no es que no se lo perdone, pero me duele. Cierto, nunca dejas de asombrarte: ¡Mi amigo Mendes llevaba una vida paralela a la que compartía conmigo! Ahora recuerdo ciertos detalles que en aquella época no tenían importancia: «¿Quedamos a las cinco en la placita?». «No, más tarde, mi padre no me deja salir a esa hora». ¡Mentiroso! ¿Cómo no me di cuenta de que cuando llegaba a la placita lo hacía desde el paseo del Cisne y no desde la calle Luchana? Pero bueno, las cosas son como fueron. No le demos más vueltas. Por cierto, la descripción que hace Dikembe de un ángel rubio se ajusta al recuerdo que yo mismo tengo de aquel amigo.
