El otro día salí a pasear solo. Dentro de un par de meses, hará seis años que casi nunca paseo solo. Cuando no paseo con los perros, paseo con mi pareja, y cuando no paseo con mi pareja, apenas paseo; por ello, a veces, paseo solo. Salgo a caminar a sabiendas de que, más tarde, tendré que volver a salir a caminar, pero que será distinto. Ni mejor, ni peor: distinto. Como cualquiera, de vez en cuando, echo de menos aquello que no tengo.
De cualquier modo, salí a pasear. Y paseé un buen rato. Caminé por la calle Pau Clarís y a través de la Vía Layetana por más de una hora —algo que no suelo hacer—, y terminé por sentarme en un banco a descansar —otra cosa que tampoco suelo hacer. Allí me encontré a un hombre de mediana edad gritando a un niño por tirar la comida, y el niño lloraba, y lloraba; y el padre gritaba; y seguía gritando cuando entró a un supermercado dejándole a mi lado con los ojos hinchados y varios mocos que asomaban peligrosamente desde sus fosas nasales.
 Fotografía de la Vía Layetana de Barcelona.
Fotografía de la Vía Layetana de Barcelona.
Le miré en silencio por un par de segundos, algo incómodo. Lo cierto es que no sé hablar con los niños; soy la antítesis de esas personas que les hablan como estúpidos desde que nacen hasta que terminan la enseñanza básica, algo así como el hombre del saco que vuelve a tus hijos descreídos, ateos, comunistas y con una cresta punk. Por eso, me extrañó escucharme a mí mismo diciéndole a ese niño que tenía a escasos dos metros de distancia: ¿Estás bien?
El crío me miró, extrañado, y yo empecé a arrepentirme desde el minuto cero. Después, dijo:
—Mi padre quiere que me coma un bocadillo de jamón y queso, pero yo no quiero comer jamón.
No le dije que yo tampoco quería comer jamón, ni bistecs, ni pescado, ni marisco. Mucho menos que hacía casi dos años que no lo hacía. Solo le pregunté:
—¿Por qué no?
El niño, que debía tener unos siete u ocho años, se quedó mirándome. Intuyo que esperaba una confirmación de todo aquello que le había dicho su padre, y yo, sin comerlo ni beberlo, ahí sentado y aireándome sin los perros, ni la novia, ni nadie, había fastidiado la regañina.
—Porque les duele, y les hacemos daño. Y se parecen a nosotros —agregó.
—Unos más que otros —le comenté.
Él asintió, mirando rápidamente al interior del supermercado, donde vimos a su padre al final de una larga cola de gente que se había hecho en las dos únicas cajas que estaban abiertas.
—Sí —contestó.
—¿Tampoco quieres comer peces?, ¿o gambas?
Él negó con la cabeza. Yo empecé a arrepentirme de lo que iba a hacer, y le pregunté si tenía un bolígrafo y un papel. Asintió de nuevo, aunque lo que sacó de la mochila junto a su libreta fue un marcador de color rojo, que era lo único que llevaba para escribir, me dijo.
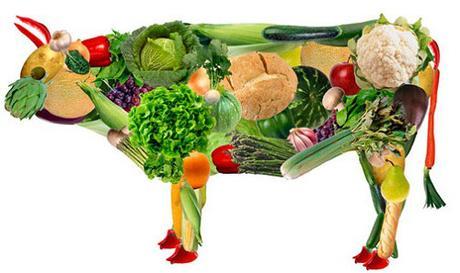
Queridos papá y mamá, empecé. Padre y mamá, me dijo él.
—Se va a cabrear —sugerí, pero el chaval se encogió de hombros.
Queridos papá padre y mamá:
No quiero comer animales. No quiero que los maten cuando puedo comer otras cosas y estar sano y crecer fuerte. Me gustaría que os informaseis sobre posibles alternativas como el seitán, la soja, la quinoa, los vegetales verdes, las algas o las lentejas y otras legumbres (estas son solo algunas opciones con proteínas).
—¿Te parece mal beber leche de vaca o comer huevos y queso? —le pregunté.
—No —dijo—. Creo que no.
Por ahora, quiero seguir comiendo huevos, queso y algunos productos más de origen animal (leche), e informarme sobre cómo los obtienen y qué aportan a mi organismo.
No os pido que compartáis mi opinión, solo que tratéis de entenderla y respetarla mientras mi decisión sea mía y por el tiempo en que esta lo sea. También que me ayudéis a conseguir una dieta equilibrada.
—¿Cómo te llamas?
—Alberto —contestó. Y yo dejé que fuese Alberto quien, tras leer la carta, firmase.
Escasos dos minutos después, su padre salió del supermercado, y me miró con una mueca que se movía entre aquel a quien le extraña una situación al punto de dudar entre cabrearse o no hacerlo.
—El chaval me ha preguntado una cosa de los deberes, pero ya se lo he explicado —mentí, y me despedí de ellos.
Al día siguiente, supongo que por casualidad, uno de mis hermanos pasó por mi casa para acompañarme a pasear a los perros. Dejé que fuese él quien decidiese la ruta a seguir y, casualidad tras casualidad, acabamos frente al mismo banco. Descubrí un QUE TE JODAN rojo con grandes letras en él, y me quedé mirándolo por unos segundos. Mi hermano, en cambio, me miró a mí, extrañado; agregó: ¿de qué te sorprendes? Y recuerdo que pensé que, sin saberlo, tenía toda la razón del mundo.
Sin embargo, esta historia podría acabar así, con sabor agridulce, pero días después se produjo un leve giro narrativo que me cogió por sorpresa. Debajo de la estatua ecuestre de Ramón Berenguer, vi a Alberto con una chica de unos cuarenta y pocos.
Esto fue lo único que sucedió allí: él levantó el pulgar; su madre suspiró; yo sonreí.
Fotografía por Pere prlpz / CC BY Imagen por Nutribán / CC BY

