
“La felicidad –decía Ortega– es la coincidencia de nuestro yo con las circunstancias”. ¿Qué otras circunstancias pueden serle más favorables al yo que aquéllas que el primer califa de al-Ándalus disfrutó? Si aun así la felicidad no llega, ¿qué es lo que lo impide? ¿Es realmente posible alcanzar la felicidad? El mismo Ortega lo niega: “Es el hombre el único ser infeliz, constitutivamente infeliz. Mas, por lo mismo, está lleno todo él de ansia de felicidad. Todo lo que el hombre hace lo hace para ser feliz. Y como la Naturaleza no se lo permite, en vez de adaptarse a ella como los demás animales, se esfuerza milenio tras milenio en adaptar a él la Naturaleza, en crear con los materiales de ésta un mundo nuevo que coincida con él, que realice sus deseos”. Los hombres, pues, no estaríamos destinados a ser felices, sino sólo a pretenderlo. Nunca llegarán a coincidir del todo el yo y las circunstancias; como también dijo Sören Kierkegaard, “el individuo es algo inconmensurable con la realidad”. Heinrich von Kleist, escritor romántico, vino a decir lo mismo en una de las cartas que escribió a su hermana: “Soy un hombre inexpresable”, un hombre, pues, incapaz de encontrar en la realidad elementos con los que vestir su mundo interior. Algo que finalmente tuvo para Kleist efectos dramáticos: a los treinta y cuatro años se suicidó. Ya había explicado a su hermana en otra carta que “ser poca cosa sólo duele en el mundo, fuera de él no duele”.

Algo buscamos en la vida que no acabamos de encontrar en el mundo. “El hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo”, vuelve a decir Ortega. Después de tantas andanzas y tantos esfuerzos, Don Quijote, a punto de aceptar las limitaciones que el mundo impone, al final de su periplo aventurero, confesaba a su escudero: “Yo hasta agora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos”. Nietzsche se permitía generalizar esa misma descorazonada conclusión del hidalgo manchego: “No alcanzamos la esfera en que hemos situado nuestros valores, con lo cual (…) estamos cansados, porque hemos perdido el impulso principal. ‘¡Todo ha sido inútil hasta ahora!’ ”. El autor del Libro de Job deja constancia en la Biblia de esa búsqueda infructuosa que llevamos a cabo: “¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? El hombre ignora su precio, no la puede encontrar en este mundo. El abismo dice: ‘No está en mí’, y el mar: ‘No está conmigo’ ”. Y puesto que a eso que buscamos lo llamaba Dios, dice también:
“Mas voy a oriente y no está allí,
a occidente, y no doy con Él.
Lo busco en el norte y no lo encuentro,
en el sur, y no alcanzo a verlo”
Don Quijote, al poco de abismarse en este tipo de reflexiones, regresó a la cordura, aceptó que aquello a lo que aspiramos es una quimera inalcanzable, se adaptó al mundo que efectivamente hay… a costa de empezar a deslizarse por el plano inclinado que sucesivamente le llevaría a la depresión y a la muerte. Ya advierte María Zambrano que “vivir es no poder reposar hasta la muerte”. Anticipar aquel reposo equivale a adelantar esta muerte. “Vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia… siempre más allá”, concreta aún más Zambrano. No fue gratis que Don Quijote recobrara finalmente el juicio y la lucidez; como dice Cioran: “Toda lucidez es consecuencia de una pérdida”. O también: “La conciencia indica siempre una ausencia”. La misma María Zambrano, muy apreciada por Cioran, viene a rematar este encadenamiento de reflexiones: “Al hombre no le basta con vivir y cuando solamente vive, ni vive tan siquiera”.
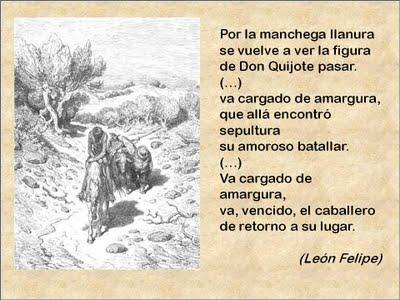
Parecería que con lo dicho sería suficiente para dar por concluidos los silogismos que hemos intentado construir. Podríamos terminar diciendo que la vida es ese flujo de aconteceres que vamos dejando atrás mientras perseguimos la inalcanzable felicidad; que, como pensaba Sartre, “el hombre es una pasión inútil”, y fin del razonamiento; nos vemos en el siguiente artículo... Pero Nietzsche, sin necesariamente negar todo lo dicho, o sólo haciéndolo en apariencia, viene a prolongar nuestros cogitabundos desvelos al irrumpir afirmando: “Hace ya mucho tiempo que yo no aspiro a la felicidad, aspiro a mi obra”. Porque si resulta que no pretendíamos ser felices, hay que volver a empezar. Hegel, quién lo diría, viene a ayudarnos a entender a Nietzsche, aunque eleva la perspectiva hasta implicar en su forma de mirar a los hombres como conjunto: “La historia no es el terreno para la felicidad. Las épocas de felicidad son en ella hojas vacías. En la historia universal hay, sin duda, también satisfacción; pero esta no es lo que se llama felicidad, pues es la satisfacción de aquellos fines que están sobre los intereses particulares. Los fines que tienen importancia, en la historia universal, tienen que ser fijados con energía, mediante la voluntad abstracta. Los individuos de importancia en la historia universal que han perseguido tales fines se han satisfecho, sin duda, pero no han querido ser felices”. La vida, pues, sería una tarea que hay que intentar llevar a cabo, no un mero instrumento a través del cual perseguir la felicidad. Cumplir con tal tarea no garantiza alcanzar esa felicidad, sólo consiente que nos sintamos satisfechos; incluso pudiera ser que la búsqueda de esa satisfacción nos conduzca por caminos contrapuestos a los de la felicidad. Nietzsche es en esto taxativo: “¡Qué importa mi felicidad! –exclama– Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar”. Y Kierkegaard (éste sí que se sentiría extraño aquí, en compañía de Hegel) abunda: “No hay más que una vida desperdiciada, la del hombre que vivió toda su vida engañado por las alegrías o los cuidados de la vida”. Y, cómo no, también Ortega: “Nada hay en el interior de nuestra vida que parezca plenamente satisfactorio y por sí mismo se justifique. Nuestra existencia es en sí misma un vacío de sentido, una extraña realidad que consiste en ser algo que, en definitiva, es nada, es la nada siendo, es la pretensión de algo positivo que se queda en pura pretensión fallida”.

En suma, que estamos obligados a aceptar que “toda vida se vive en inquietud” (María Zambrano), y si es así, la felicidad, que es un estado de serenidad y contemplación, podría incluso llegar a distraernos. Hay que saber a lo que estamos; atendamos a cómo lo dice Ortega: “Lo que vale más en el hombre es su capacidad de insatisfacción. Si algo de divino posee es, precisamente, su divino descontento, especie de amor sin ser amado y un como dolor que sentimos en miembros que no tenemos”. No es la felicidad, pues, lo que hemos de buscar, aunque tampoco se trata de rechazar los rastros que de ella nos lleguen. Crudamente, como siempre, es lo que quiere decirnos Nietzsche aquí: “Goce e inocencia son, en efecto, las cosas más púdicas que existen: ninguna de las dos quiere ser buscada. Se debe tenerlas, ¡y se debe buscar más bien culpa y dolores!”.
Atrevámonos a corregir a Nietzsche: no somos lo que buscamos ser ni lo que resultamos ser; somos un estado de búsqueda, somos bajo la forma de pretensión de ser. Dejemos que el mismo Nietzsche se corrija: “En última instancia lo que amamos es nuestro deseo, no lo deseado”. No desmerece, todo lo contrario, la manera en que también lo dice Ortega: “(El) yo auténtico (…) queda a la espalda de nuestra vida efectiva como su misteriosa raíz, como queda el puño a la espalda del dardo lanzado, y que no se puede concebir bajo ninguna de las categorías externas y cósmicas”. Y qué decir de esta otra manera de expresar lo mismo, la de León Felipe:
“Sabemos que no hay tierra
ni estrellas prometidas.
Lo sabemos, Señor, lo sabemos
y seguimos, contigo, trabajando”
Entonces –deberíamos preguntarnos– ¿no hay nada al otro lado de nuestra pretensión? ¿El ser es nada más, como decía el catecismo, lo que era en un principio? ¿Somos sólo nuestros principios y nada de nosotros se ha de quedar a esperar los resultados? El caso es que, para responder a estas preguntas, habría que empezar de nuevo por tercera vez. Y este artículo se ha pasado en extensión cuatro pueblos y dos áreas de descanso. Quizás otro día…

