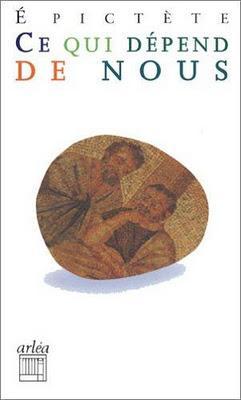 Como muchos de vosotros sabéis, durante 2011, una vez que comprendí que en España pasaría mucho tiempo antes de poder volver a hacer arquitectura o, al menos, de trabajar en ella ( y no me refiero a la posibilidad de ganarse la vida, más o menos bien, en las actividades afines, que parecen arquitectura pero no lo son, y entre las que la construcción es, por supuesto, una de ellas), mi mujer y yo, de mutuo acuerdo pero por diferentes circunstancias, decidimos mirar hacia Francia (locomotora junto a Alemania decían de Europa) y nos trasladamos a París.
Como muchos de vosotros sabéis, durante 2011, una vez que comprendí que en España pasaría mucho tiempo antes de poder volver a hacer arquitectura o, al menos, de trabajar en ella ( y no me refiero a la posibilidad de ganarse la vida, más o menos bien, en las actividades afines, que parecen arquitectura pero no lo son, y entre las que la construcción es, por supuesto, una de ellas), mi mujer y yo, de mutuo acuerdo pero por diferentes circunstancias, decidimos mirar hacia Francia (locomotora junto a Alemania decían de Europa) y nos trasladamos a París.La aventura no salió mal, pero tampoco como la teníamos prevista. Hubimos de volver a mirar el globo global (sirva el juego de palabras) y acá estamos, en Buenos Aires, también de mutuo acuerdo y también por diferentes circunstancias. Es, en cierto modo, lo mágico de vivir en pareja: las circunstancias condicionan la vida de cada miembro, pero no obligan sino que apoyan. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. En nuestro caso, apoyemosnos y nos moveremos, al menos, por el mundo. No viviremos más, pero siempre hemos pensado que quien vive en diferentes sitios, tiene la posibilidad de volver a nacer.
Y así, sin apenas hablar francés o con un francés, digamos “inventado” pude empezar, con ayuda de amigos de mi esposa, a trabajar en París. Pronto nos dimos cuenta, sin embargo, que los modestos encargos no serían suficientes para garantizar la estabilidad de nuestros hijos y tuvimos que marchar.
Pero la experiencia sirvió para levar un ancla muy pesada, la que nos tenía atracados en España, amarrados a un lugar geográfico que cercenaría nuestra posibilidad real de seguir creciendo.
En aquellos meses, intenté leer en francés todo lo que caía en mis manos y, entre todo lo que intenté comprender, llevé durante varios meses en mi maletín la versión francesa de un libro de filosofía que intentaba recoger el pensamiento de un filosofo griego no muy conocido. O al menos no muy conocido para mí: Epícteto, estoico que vivió entre el año 55 y 135 de nuestra era, los primeros años como esclavo en Roma.
Idealizaban los estoicos la sencillez y la sobriedad de la Roma pre-imperial, aquella anterior al siglo II a.C., cuando la relevancia económica y militar de Roma era aún escasa. Y yo, mientras intentaba traducir un texto complicado para mi nivel de francés, pensaba y añoraba una vida familiar y sencilla, quizá con un sueldo por cuenta ajena, sin más pretensión que la de esperar a la vejez en compañía de los míos, disfrutando de las cosas sencillas de la cotidianidad: cenar o comer todos juntos, ver una película, hacer el amor con mi mujer, ver crecer a mis hijos, jugar con ellos.
Se titulaba aquel libro “ce qui dépend de nous” y su tesis era aparentemente sencilla: el bien y el mal afectan a la parte más importante, mejor y más noble del ser humano: el libre albedrío, capacidad de elección que tiene cada ser humano. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza y las que no dependen de nosotros, son frágiles.
Pero evidentemente, para elegir el bien hay que saber diferenciar entre los bienes que Epícteto llamaba verdaderos (los que dependen de nosotros, nuestros deseos, nuestros impulsos) y los que solo eran aparentes (la salud, las riquezas, la posición social) que no dependía de nosotros y que eran la trampa en la que solíamos caer.
Intento desde entonces con todas mis fuerzas luchar contra los bienes que no me dejan ser feliz y pretendo seguir mis impulsos: estar con los que quiero, disfrutar de ellos y hacerles la vida mejor. A veces, muchas veces, no lo consigo. Pero de verdad, lo intento.
Por eso estoy ahora donde estoy y lucho por volver a nacer: por mi esposa, por mis hijos (todos ellos, los que viven conmigo y los que no), por mi trabajo, por mí.
Y cuando algo que no depende de mí me vuelve a derribar, acostumbrado como estoy últimamente a besar la lona, intento de nuevo ponerme en pie. Otros, muchos otros, están peor y no tienen las posibilidades que yo.
Luis Cercós (LC-Architects)
Buenos Aires - Madrid
