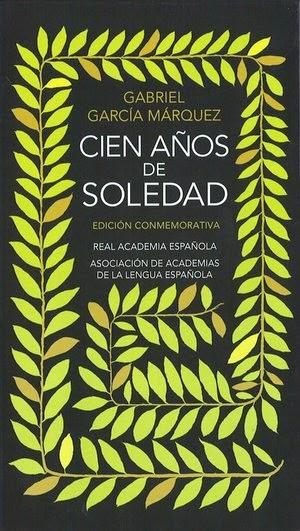 Editorial Alfaguara. 471 páginas
la novela; 273 de comentarios críticos y glosarios. 1ª edición de 1967, esta de
2007.
Editorial Alfaguara. 471 páginas
la novela; 273 de comentarios críticos y glosarios. 1ª edición de 1967, esta de
2007.
Ya hablé la semana pasada de mi primer encuentro con Gabriel García Márquez (Aracatana, Colombia, 1927-México DF, 2014), gracias a la lectura –de una sentada– de El coronel no tiene quien le escriba, durante mi periodo de exámenes universitarios en febrero de 1995. La semana siguiente (lo más seguro) fue cuando acabé los exámenes y aún tenía unos días libres antes de volver a la facultad. Esos días los dediqué a leer Cien años de soledad. Poseía una modesta edición de bolsillo comprada en un quiosco durante el verano anterior (en realidad, cuando estaba preparando los exámenes de septiembre del curso académico 1993-1994), y todavía no me había acercado al libro. Estaba más inquieto que relajado tras ese febrero universitario, sabía que los resultados iban a ser un desastre a pesar de la cantidad de horas dedicadas al estudio. Quería estar lejos de allí, de mi casa de Móstoles, de mi facultad de CC. Físicas (que nadie me diga que veinte años es la mejor edad de la vida…, repito) y tenía casi una semana de tiempo libre por delante. Leí Cien años de soledad en cuatro días, cuatro días febriles en los que la literatura consiguió aquello que parecía tan difícil: permitirme evadirme del lugar y del momento en el que estaba. Recuerdo que el último de aquellos cuatro días era un viernes y que leí ya apurado las últimas páginas de la novela porque había quedado para salir por Móstoles con mis amigos y quería hacerlo con el libro acabado, como una misión cumplida. Lo conseguí y salí a los bares de Móstoles con todas las imágenes de Cien años de soledad en la cabeza: “Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico” (pág. 470). En realidad, creo que esta lectura de Cien años de soledad en cuatro días ha sido uno de los grandes momentos lectores de mi vida. A pesar de todo lo demás, de la demencia y la soledad de mis veinte años, tenía aquello conmigo –sin ninguna duda, de mi parte–, la palabra escrita. Pasase lo que pasase en el futuro, podría seguir leyendo, descubriendo autores que me ayudasen a alejarme de todo lo que me quería alejar. Y mi droga la había en cantidad y se podía conseguir gratis o a bajo precio: tenía las bibliotecas públicas, las de mis familiares, las librerías de segunda mano, las ediciones de bolsillo… A los que legislaban se les había escapado el control de aquella poderosa sustancia para evadirse de la realidad que era la que yo había decidido elegir como mía, en un mundo que, de continuo, me parecía, se empeñaba en impedirme elegir. Aquella tarde-noche de viernes en Móstoles (hagamos sonar unas cuantas canciones grunge como banda sonora), Macondo y los Buendía se apoderaban en mi mente, dispuestos a habitar en ella para siempre. No mucho después, en junio de 1995, decidí cambiarme de carrera, los tiempos de estudiar inútilmente en la facultad de CC. Físicas se iban a acabar para mí (sobre todo esto escribí una sección de poemas en mi libro El bar de Lee, como ya conté la semana pasada). Meses después, empecé mi andadura en la nueva facultad –CC. Empresariales, esta vez–, en septiembre de 1995, con otro libro de García Márquez, La hojarasca. Allí estaba yo el primer día de clase (llegué tarde por algún problema con los trenes de la renfe) en la última fila del aula, entre chavales gritones de dieciocho años (yo era ya un adulto de veintiuno; alguien que ya sabía perfectamente lo que sintió el coronel Aureliano Buendía tras promover treinta y dos levantamientos armados y perderlos todos), leyendo La hojarasca mientras aparecía el primer profesor de la nueva facultad. Cerca de mí estaba sentado el que iba a ser uno de mis mejores amigos, pensando: “Mira este pringado, leyendo a García Márquez”. Una primera visión sobre mí que conocería años más tarde, pero esta ya es otra historia.
Llevaba tiempo planeando releer El coronel no tiene quien le escriba y Cien años de soledad, sobre todo después de que hace ya más de un año, tras la presentación de un libro en Madrid, tuve la oportunidad de tomar algo en Malasaña con su autor (que era mi amigo), otros escritores y los editores del libro presentado. En algún momento de la noche se empezó a hablar de esos libros que todos hemos leído de jóvenes y que ya no deberíamos leer de adultos porque nos defraudan sobremanera. Uno de los editores (de una conocida editorial mediana) afirmó que a él eso le había ocurrido con Cien años de soledad; después de quince o veinte años se había vuelto a acercar a él y al leerlo “se le caía de las manos”, afirmó. Yo me sonreí, pensé que al menos en mi caso eso no ocurriría. Ya había hecho la prueba al acercarme después de los treinta a autores que me entusiasmaron con menos de veinte, como Philip K. Dick o H. P. Lovecraft, y me habían seguido fascinando a los treinta y cinco casi con la misma intensidad que a los dieciséis. Además, de Cien años de soledad sabía que había aparecido, por su cuarenta aniversario, una edición conmemorativa de la Real Academia Española, igual que unos años antes desde la Academia se preparó una edición crítica y comentada de El Quijote por su cuarto centenario. Releí El Quijote en esta edición y me gustó mucho el trabajo de la RAE, así que llevaba tiempo pensando que releer Cien años de soledad en esta edición podría ser una buena idea. Me hice con la edición de la RAE de Cien años de soledad en la librería de segunda mano La tarde libros de Malasaña, el mismo día de las navidades pasadas, que comenté hace unas semanas, cuando acudí allí para desprenderme de unos libros que no quería y me llevé dos de José Donoso y este de García Márquez.
He leído primero la novela, después los estudios finales (a cargo de Pedro Luis Barcia, Juan Gustavo Cobo Borda, Gonzalo Celorio y Sergio Ramírez), y para acabar los estudios y presentaciones preliminares (a cargo de Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Víctor García de la Concha y Claudio Guillén). También esta edición cuenta con un cuadro donde se expone el árbol genealógico de los Buendía, que he consultado en más de una ocasión. La primera vez que leí el libro me acabé enmarañando un poco en la relaciones de parentesco de tantos Aurelianos, Arcadios, Amarantas y Úrsulas. Además, al final existe un glosario con vocabulario del libro, que en algunos casos resulta excesivo, ya que nos explica qué significan términos como “alma”, “aire”, “cajón”, “camino”…, pero que, en otros casos, cuando García Márquez utiliza un vocabulario propio del Caribe, sí que resulta útil; por ejemplo para explicarnos qué significan palabras como “cachaco” o “cabuya”. Esta edición termina con un diccionario de nombres de personajes que aparecen en la novela y que he consultado más de una vez.
Después de leer más de doscientas páginas de sesudos comentarios críticos sobre este libro, creo que poco más puedo aportar yo, a no ser, como ya he estado haciendo, un comentario personal de lo que ha supuesto para mí su lectura. Como ya me ocurrió al hablar aquí de El Quijote, no creo que tenga sentido que realice un resumen del argumento del libro, como suelo hacer en otras entradas del blog.
Lo cierto es que, lejos de caérseme el libro de las manos, como apuntaba el editor comentado, esta relectura de Cien años de soledad me ha hecho disfrutar mucho. En cierta medida la relectura de los libros que fueron importantes para nosotros nos acerca al que fuimos, y así revisitamos los lugares por los que transitó nuestra imaginación hace veinte años, cuando teníamos veinte años.
Uno lee o relee tan sólo el primer capítulo de Cien años de soledad y tiene la impresión de estar leyendo un clásico, igual que El Quijote. La prosa fluye perfectamente, con gracia, con sonoridad, con ironía, con esa capacidad que poseen los grandes para hacernos descubrir que los libros importantes están escritos con más ironía que solemnidad: el humor es el arma, parecen decirnos, para acercarse al misterio de la condición humana.
La locura por el conocimiento de José Arcadio Buendía, que acabará atado al castaño del patio de la casa de los Buendía, me ha recordado en cierta medida a la locura de El Quijote.
Me llama la atención la capacidad de García Márquez para controlar el material narrado, para adelantar lo contado (“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, había de recordar”), o bien para traer de nuevo a colación algún detalle del pasado al presente narrativo.
Sobre lo real maravilloso (algo que ya utilizaron en sus libros escritores como Miguel Ángel Asturias o Alejo Carpentier) me ha llamado mucho la atención algunos de los comentarios leídos en los estudios. Por ejemplo, esta declaración del propio autor: “Tuve que vivir veinte años y escribir cuatro libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema: había que contar el cuento, simplemente, como lo contaban los abuelos. Es decir, en un tono impertérrito, con una serenidad a toda prueba que no se alteraba aunque se le estuviera cargando el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción” (pág. LXIII).
Me gusta lo que hace García Márquez en este libro: contar por el puro placer de narrar historias, con ese tono que asimila las hipérboles del lenguaje escrito; y así, por ejemplo, para hablar de la gran altura y fuerza de una persona se asegura que era un gigante y se exagera sobre su capacidad de comer. En muchos casos se utiliza en Cien años de soledad un recurso del que ya hablé al comentar el libro Madurar hacia la infancia de Bruno Schulz: “Las palabras no buscan recrear la realidad, consiguen crear la realidad. La metáfora se abre camino en el discurso para ser el discurso. El niño no recuerda al padre trepando como una araña por las estanterías de la tienda, el padre es una araña que trepa por las estanterías de la tienda”, escribí sobre Schulz. Esto mismo ocurre en más de un momento de Cien años de soledad; por ejemplo, cuando Mauricio Babilonia se acerca a Meme, siempre le acompaña el revoloteo de un grupo de mariposas amarillas. Imagino que esto, tomado como real en la realidad del libro, procede de la metáfora amorosa “sentir mariposas en el estómago” al pensar en la persona amada. Pero en Cien años de soledad la palabra no es símbolo, sino realidad. El lenguaje figurado se interpreta literalmente.
En la página 522 se recogen unas palabras entre García Márquez y Vargas Llosa; hablan de la realidad en la obra de García Márquez, y éste explica al segundo que todo lo contado en su obra, por maravilloso que pueda parecer, tiene un poso de realidad lingüística popular. En esta anécdota está basada la escena del libro en la que Remedios, la bella, asciende a los cielos con una sábana: “La explicación de esto es mucho más simple, mucho más banal de lo que parece. Había una chica que responde exactamente a la descripción que hago de Remedios, la bella, en Cien años de soledad. Efectivamente se fugó de su casa con un hombre y la familia no quiso afrontar la vergüenza y dijo, con la misma cara de palo, que la habían visto doblando unas sábanas en el jardín y que después había subido al cielo. En el momento de escribir prefiero la versión de la familia a la real, que se fugó con un hombre, que es algo que ocurre todos los días y que no tendría ninguna gracia”.
De los estudios leídos me ha gustado mucho el escrito por Sergio Ramírez, que parte para analizar Cien años de soledad del discurso de García Márquez al recibir el premio Nobel –lo estuve escuchando en youtube (pinchar AQUÍ) y me resultó muy interesante–. Como nos recuerda García Márquez en su discurso, y Ramírez en su ensayo, la realidad americana (al menos la realidad para Occidente) parte de los viajes de los conquistadores españoles, que en muchos casos eran analfabetos, pero que conocían las historias fantásticas relatadas en los libros de caballerías. El mismo Colón, por ejemplo, levantó acta de que en una isla se encontró con que sus habitantes tenían rabos de más de ocho dedos de largo. Ramírez da más ejemplos de estas crónicas que llegaban a Europa como realidades del Nuevo Mundo. A esto habrá que sumar los mitos indígenas de América y los propios de la comunidad negra arracada de África. Una realidad constituida por mitos y leyendas que García Márquez toma de forma literal para hablar del simbólico Macondo. Y digo simbólico porque en ningún momento se habla en el libro de Colombia (aunque sí de la localización Caribe), y Macondo puede erigirse en símbolo de la historia de cualquier comunidad hispanoamericana.
Lo voy a dejar aquí. Cada vez me parece que el tiempo de abarcar lo máximo posible a la hora de leer ha de dejar sitio a la relectura de los libros que me conmovieron y a la de las obras fundamentales. No creo que debamos culpar a Gabriel García Márquez de la tropa de sus epígonos, no leamos, o releamos a García Márquez como si se hubiera transformado en un epígono de sí mismo (aunque es cierto que es autor de un solo libro, muy largo, eso sí; creador de un único universo, pero un universo de un tamaño enorme).
Relean Cien años de soledad, vuelvan a ser felices en Macondo.

