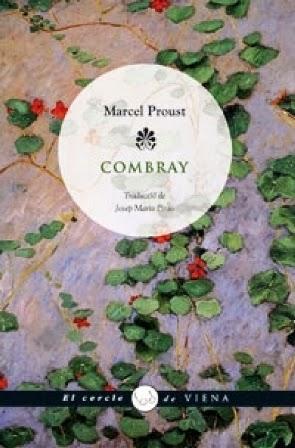 Edición: Viena, 2009
Páginas: 248
ISBN: 9788483305508
Precio: 17,79 €
Nota sobre la
edición: este ejemplar —una magnífica traducción al catalán de Josep Maria
Pinto— recoge la primera parte de la novela Por
la parte de Swann (también conocida como Por el camino de Swann), con la que se abre la célebre En busca del tiempo perdido, que consta
de siete volúmenes. La editorial Viena ha optado por dividirlos en doce, de los
que hasta el momento ha publicado tres. Por lo tanto, lo que reseño a continuación
es solo el texto correspondiente a Combray,
no Por la parte de Swann en conjunto.
Si sois catalanoparlantes, os recomiendo esta versión porque el lenguaje es del
catalán actual y resulta más asequible que la que se publicó en los años
noventa (tuve la oportunidad de compararlas en la biblioteca). Por el
contrario, si no sabéis catalán, tendréis que buscar Por la parte de Swann, ya que creo que en castellano no se ha
publicado Combray por separado.
***
Edición: Viena, 2009
Páginas: 248
ISBN: 9788483305508
Precio: 17,79 €
Nota sobre la
edición: este ejemplar —una magnífica traducción al catalán de Josep Maria
Pinto— recoge la primera parte de la novela Por
la parte de Swann (también conocida como Por el camino de Swann), con la que se abre la célebre En busca del tiempo perdido, que consta
de siete volúmenes. La editorial Viena ha optado por dividirlos en doce, de los
que hasta el momento ha publicado tres. Por lo tanto, lo que reseño a continuación
es solo el texto correspondiente a Combray,
no Por la parte de Swann en conjunto.
Si sois catalanoparlantes, os recomiendo esta versión porque el lenguaje es del
catalán actual y resulta más asequible que la que se publicó en los años
noventa (tuve la oportunidad de compararlas en la biblioteca). Por el
contrario, si no sabéis catalán, tendréis que buscar Por la parte de Swann, ya que creo que en castellano no se ha
publicado Combray por separado.
***
 En la era de la
inmediatez en la que vivimos se corre el riesgo de entender la literatura como
un simple pasatiempo, un entretenimiento fácil que puede ponerse en práctica en
cualquier momento y lugar, sin exigir una gran concentración por parte del lector.
En efecto, en ocasiones los libros son eso: distracción pura. No obstante,
todavía tenemos a nuestro alcance novelas que requieren una mayor atención, obras
para lectores curtidos que no se asustan ante las subordinadas interminables y aceptan
con gusto el reto de leer un texto que invita a la reflexión. Combray (1913), con la que arranca la
vasta En busca del tiempo perdido
(1913-1927), pertenece a este grupo y consolidó a Marcel Proust (París, 1871-1922) como uno de los escritores más
innovadores e importantes del siglo XX. Hijo de una familia acomodada, Proust
siempre fue de naturaleza enfermiza y después de la muerte de sus padres se
dedicó casi en exclusiva a la redacción de esta obra, que se tuvo que costear
él mismo después de ser rechazada por Gallimard. Con el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor
(1919), la editorial rectificó y acabó ganando el prestigioso Premio Goncourt.
En busca del tiempo perdido tiene un
significativo sustrato autobiográfico, y Combray
es la parte que recrea la infancia del autor, cuando veraneaba en casa de su
abuela, en la localidad que da nombre al libro. Sin embargo, la obra no tiene
la voluntad de ser una crónica o unas memorias, sino que profundiza en un yo íntimo, reflexivo y sensorial, lo
que se conoce como «autoficción». De este modo, sabemos que el narrador es un
Marcel Proust niño, pero nunca se describe a sí mismo (nombre, edad, aspecto)
porque el protagonismo recae en una dimensión más profunda del ser humano: la
mente, los recuerdos que hilvana. Lo mismo sucede cuando se centra en los
hechos o en otros personajes, como los miembros de su familia o el enigmático
Swann: todo queda supeditado a las reminiscencias, los pensamientos, el
extraordinario uso del lenguaje. Un ejemplo perfecto del triunfo de la forma sobre la trama.
En la era de la
inmediatez en la que vivimos se corre el riesgo de entender la literatura como
un simple pasatiempo, un entretenimiento fácil que puede ponerse en práctica en
cualquier momento y lugar, sin exigir una gran concentración por parte del lector.
En efecto, en ocasiones los libros son eso: distracción pura. No obstante,
todavía tenemos a nuestro alcance novelas que requieren una mayor atención, obras
para lectores curtidos que no se asustan ante las subordinadas interminables y aceptan
con gusto el reto de leer un texto que invita a la reflexión. Combray (1913), con la que arranca la
vasta En busca del tiempo perdido
(1913-1927), pertenece a este grupo y consolidó a Marcel Proust (París, 1871-1922) como uno de los escritores más
innovadores e importantes del siglo XX. Hijo de una familia acomodada, Proust
siempre fue de naturaleza enfermiza y después de la muerte de sus padres se
dedicó casi en exclusiva a la redacción de esta obra, que se tuvo que costear
él mismo después de ser rechazada por Gallimard. Con el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor
(1919), la editorial rectificó y acabó ganando el prestigioso Premio Goncourt.
En busca del tiempo perdido tiene un
significativo sustrato autobiográfico, y Combray
es la parte que recrea la infancia del autor, cuando veraneaba en casa de su
abuela, en la localidad que da nombre al libro. Sin embargo, la obra no tiene
la voluntad de ser una crónica o unas memorias, sino que profundiza en un yo íntimo, reflexivo y sensorial, lo
que se conoce como «autoficción». De este modo, sabemos que el narrador es un
Marcel Proust niño, pero nunca se describe a sí mismo (nombre, edad, aspecto)
porque el protagonismo recae en una dimensión más profunda del ser humano: la
mente, los recuerdos que hilvana. Lo mismo sucede cuando se centra en los
hechos o en otros personajes, como los miembros de su familia o el enigmático
Swann: todo queda supeditado a las reminiscencias, los pensamientos, el
extraordinario uso del lenguaje. Un ejemplo perfecto del triunfo de la forma sobre la trama.
 Como
consecuencia, la historia no sigue un orden causal, sino que las ideas se
enlazan a través de las experiencias sensoriales, como en el conocido fragmento
de la magdalena, en el que a partir del recuerdo de un sabor el narrador se
adentra en ese ambiente de la casa de verano; la evocación de algo concreto le
abre las puertas para seguir recordando más escenas que presenció durante su
niñez. Los juegos de la memoria, al
igual que el estado de vigilia, son una clave de la narración de Proust: no
todo se cuenta de forma precisa, se reproduce el momento en el que uno no logra
recordar todo con exactitud y los pensamientos surgen de forma involuntaria,
relaciona unas acciones con otras y, al final, el discurso resultante es mucho
menos directo que en una novela de estilo convencional, aunque al mismo tiempo
también resulta mucho más sugestivo, un relato hermoso, cargado de una
intensidad difícil de olvidar.
A propósito de
los recuerdos de infancia, Combray no
solo se caracteriza por las escenas costumbristas, sino por el descubrimiento del arte y la literatura.
El joven Proust disfruta del placer de la lectura con las novelas de George
Sand y observa con admiración la iglesia del pueblo; sus apreciaciones son
siempre muy personales y sentidas, sin entrar en el análisis formal. Este tipo
de reflexiones hacen que su obra se pueda considerar metaliteratura,
razonamientos que brotan en la trama misma. En general, lo que me llevo de
estos y otros recuerdos de Proust es el convencimiento de que, a pesar del paso
del tiempo y las diferencias socioculturales, hay experiencias que permanecen
inalterables y podemos seguir identificándonos con ese muchacho que admira fascinado
el campanario o espera que su madre le dé el beso de buenas noches.
Como
consecuencia, la historia no sigue un orden causal, sino que las ideas se
enlazan a través de las experiencias sensoriales, como en el conocido fragmento
de la magdalena, en el que a partir del recuerdo de un sabor el narrador se
adentra en ese ambiente de la casa de verano; la evocación de algo concreto le
abre las puertas para seguir recordando más escenas que presenció durante su
niñez. Los juegos de la memoria, al
igual que el estado de vigilia, son una clave de la narración de Proust: no
todo se cuenta de forma precisa, se reproduce el momento en el que uno no logra
recordar todo con exactitud y los pensamientos surgen de forma involuntaria,
relaciona unas acciones con otras y, al final, el discurso resultante es mucho
menos directo que en una novela de estilo convencional, aunque al mismo tiempo
también resulta mucho más sugestivo, un relato hermoso, cargado de una
intensidad difícil de olvidar.
A propósito de
los recuerdos de infancia, Combray no
solo se caracteriza por las escenas costumbristas, sino por el descubrimiento del arte y la literatura.
El joven Proust disfruta del placer de la lectura con las novelas de George
Sand y observa con admiración la iglesia del pueblo; sus apreciaciones son
siempre muy personales y sentidas, sin entrar en el análisis formal. Este tipo
de reflexiones hacen que su obra se pueda considerar metaliteratura,
razonamientos que brotan en la trama misma. En general, lo que me llevo de
estos y otros recuerdos de Proust es el convencimiento de que, a pesar del paso
del tiempo y las diferencias socioculturales, hay experiencias que permanecen
inalterables y podemos seguir identificándonos con ese muchacho que admira fascinado
el campanario o espera que su madre le dé el beso de buenas noches.
 Para lograr esta
narración introspectiva que funde la trama y el narrador en un todo, Proust
utiliza frases larguísimas y elaboradas,
con muchas ramificaciones y abundantes recursos retóricos, como
comparaciones y metáforas. Dedica páginas y páginas a dar vueltas a un solo
tema, como una madeja de lana que se desenrolla y luego vuelve a enrollarse
para retomar el hilo de lo que estaba diciendo; su capacidad para conectar
ideas es realmente impresionante. No utiliza los trucos habituales para crear
intriga; el texto es un monólogo interior, puro discurrir de la conciencia, un
estilo preciosista, placer estético genuino. Se trata, por lo tanto, de una
lectura que puede resultar densa y complicada, para la que hay que estar
mentalizado antes de empezar. De todas formas, cuando se conecta con esta
escritura, como me ha sucedido a mí, la experiencia de leer a Proust es una
delicia, el hallazgo de una forma de escribir exquisita que seguiré con interés
en la segunda parte.
En suma, Combray va mucho más allá de la novela
convencional; junto con el Ulises de James
Joyce y algunas obras de Virginia Woolf, es una nueva forma de entender la
literatura que, siguiendo a Wagner, concibe el arte como totalidad (este
artículo de Antonio Muñoz Molina resulta muy interesante para indagar más en la
relación de Proust con la música). Por este motivo, el libro se considera una
mezcla de géneros: novela psicológica,
filosófica, onírica, poética, tragicómica. Las imágenes que describe Proust
valen su peso en oro por muchas razones: el análisis del pasado y la conciencia
que tiene el narrador de esas experiencias (cercanos al psicoanálisis de
Freud), el preciosismo estético, la subjetividad fulgurante, las observaciones
agudas sobre el entorno que relata y, en fin, las extraordinarias sensaciones
que es capaz de transmitir al lector con todo esto. Además, cabe destacar que
Proust escribe sin pretender moralizar; no busca hacer una crítica de la
sociedad en la que vivió, sino profundizar en ese yo tan particular.
Para lograr esta
narración introspectiva que funde la trama y el narrador en un todo, Proust
utiliza frases larguísimas y elaboradas,
con muchas ramificaciones y abundantes recursos retóricos, como
comparaciones y metáforas. Dedica páginas y páginas a dar vueltas a un solo
tema, como una madeja de lana que se desenrolla y luego vuelve a enrollarse
para retomar el hilo de lo que estaba diciendo; su capacidad para conectar
ideas es realmente impresionante. No utiliza los trucos habituales para crear
intriga; el texto es un monólogo interior, puro discurrir de la conciencia, un
estilo preciosista, placer estético genuino. Se trata, por lo tanto, de una
lectura que puede resultar densa y complicada, para la que hay que estar
mentalizado antes de empezar. De todas formas, cuando se conecta con esta
escritura, como me ha sucedido a mí, la experiencia de leer a Proust es una
delicia, el hallazgo de una forma de escribir exquisita que seguiré con interés
en la segunda parte.
En suma, Combray va mucho más allá de la novela
convencional; junto con el Ulises de James
Joyce y algunas obras de Virginia Woolf, es una nueva forma de entender la
literatura que, siguiendo a Wagner, concibe el arte como totalidad (este
artículo de Antonio Muñoz Molina resulta muy interesante para indagar más en la
relación de Proust con la música). Por este motivo, el libro se considera una
mezcla de géneros: novela psicológica,
filosófica, onírica, poética, tragicómica. Las imágenes que describe Proust
valen su peso en oro por muchas razones: el análisis del pasado y la conciencia
que tiene el narrador de esas experiencias (cercanos al psicoanálisis de
Freud), el preciosismo estético, la subjetividad fulgurante, las observaciones
agudas sobre el entorno que relata y, en fin, las extraordinarias sensaciones
que es capaz de transmitir al lector con todo esto. Además, cabe destacar que
Proust escribe sin pretender moralizar; no busca hacer una crítica de la
sociedad en la que vivió, sino profundizar en ese yo tan particular.

Marcel Proust.
En lo que a mí respecta, Proust me ha seducido por completo desde las primeras páginas; acercarme a la memoria de esa infancia perdida a la que todos en algún momento hemos querido regresar ha supuesto un auténtico deleite y sé que en mi experiencia lectora hay un antes y un después tras conocer a Proust. A pesar de su complejidad, he conectado con esta obra maestra de la literatura universal, de la que muchos escritores de ayer y hoy se han declarado deudores. A medida que me conozco más como lectora, me doy cuenta de que siento mucha afinidad por las novelas de tono íntimo y reflexivo, con un gran ejercicio de introspección; y Combray es, probablemente, la muestra más extrema de este tipo de estilo que he leído nunca. Seguiré leyendo el resto de volúmenes, aunque lo haré poco a poco, porque Proust me parece un autor para degustar despacio (de hecho, los libros se pueden leer de forma independiente, al no estar tan centrados en una trama no se tiene la sensación de quedarse a medias). Por supuesto, recomiendo leerlo a quien todavía no lo haya hecho, pero cuidado: es una obra exigente y se debe buscar el momento adecuado. Las fotografías son del Museo Marcel Proust y la iglesia de Illiers-Combray, donde se desarrolla la obra.