 ¿Cuándo llegan a manifestarse aquellas intencionalidades profundas, sobreponiéndose a la barrera que significa el yo establecido, el personaje que nos representa en el mundo, de manera que empiece a hacerse patente el hecho de que este resulta insuficiente para contener todo lo que somos, de que hay un sí-mismo más profundo que el yo que hemos articulado para moverse adaptativamente en ese mundo? Pues se manifiesta, ante todo, cuando la fuerza conformadora, estructuradora del yo, del yo adaptado al mundo, demuestra resultar escasa o insuficiente de cara a contrarrestar la fuerza autoafirmadora del sí-mismo, del yo profundo. Así, resulta que las tempranas experiencias de abandono infantil, que dejan a la personalidad sin encaje suficiente en los moldes que tiene preparados el mundo, sin cauce por el que discurrir para ir dando forma a aquel personaje en que, para empezar, consiste predominantemente el yo, son puertas abiertas para que por ellas pueda irrumpir aquella intencionalidad profunda, pero, al menos en sus grados más primarios, de una manera informe y desestructurada. En el extremo, en eso consiste la esquizofrenia. Cuando la falta de estructura y adaptación al mundo no es tan dramática y extrema como en el caso de la esquizofrenia, y el yo, el personaje, ha conseguido alguna virtualidad, algún encaje entre las cosas del mundo real, el yo profundo se puede colar entonces por las rendijas que aún quedan abiertas en ese personaje en forma de creatividad. Significativamente, volviendo a insistir en aquellas tempranas experiencias de abandono, muchas personas especialmente creativas perdieron a sus padres a edades muy tempranas (sin que ello vincule de manera fatal aquel efecto con esta causa, claro está). También ocurre esto en muchos esquizofrénicos. La creatividad es el conjunto de aportaciones, de añadidos, que el sí-mismo hace a lo que estaba ya conformado, estructurado, previsto y convertido en rutina. Procede de ese fondo inadaptado e inadaptable que guardamos en lo profundo como inagotable intencionalidad, y que tiende siempre a hacer que nos removamos insatisfechos dentro de lo que ya el mundo da por hecho.
¿Cuándo llegan a manifestarse aquellas intencionalidades profundas, sobreponiéndose a la barrera que significa el yo establecido, el personaje que nos representa en el mundo, de manera que empiece a hacerse patente el hecho de que este resulta insuficiente para contener todo lo que somos, de que hay un sí-mismo más profundo que el yo que hemos articulado para moverse adaptativamente en ese mundo? Pues se manifiesta, ante todo, cuando la fuerza conformadora, estructuradora del yo, del yo adaptado al mundo, demuestra resultar escasa o insuficiente de cara a contrarrestar la fuerza autoafirmadora del sí-mismo, del yo profundo. Así, resulta que las tempranas experiencias de abandono infantil, que dejan a la personalidad sin encaje suficiente en los moldes que tiene preparados el mundo, sin cauce por el que discurrir para ir dando forma a aquel personaje en que, para empezar, consiste predominantemente el yo, son puertas abiertas para que por ellas pueda irrumpir aquella intencionalidad profunda, pero, al menos en sus grados más primarios, de una manera informe y desestructurada. En el extremo, en eso consiste la esquizofrenia. Cuando la falta de estructura y adaptación al mundo no es tan dramática y extrema como en el caso de la esquizofrenia, y el yo, el personaje, ha conseguido alguna virtualidad, algún encaje entre las cosas del mundo real, el yo profundo se puede colar entonces por las rendijas que aún quedan abiertas en ese personaje en forma de creatividad. Significativamente, volviendo a insistir en aquellas tempranas experiencias de abandono, muchas personas especialmente creativas perdieron a sus padres a edades muy tempranas (sin que ello vincule de manera fatal aquel efecto con esta causa, claro está). También ocurre esto en muchos esquizofrénicos. La creatividad es el conjunto de aportaciones, de añadidos, que el sí-mismo hace a lo que estaba ya conformado, estructurado, previsto y convertido en rutina. Procede de ese fondo inadaptado e inadaptable que guardamos en lo profundo como inagotable intencionalidad, y que tiende siempre a hacer que nos removamos insatisfechos dentro de lo que ya el mundo da por hecho. 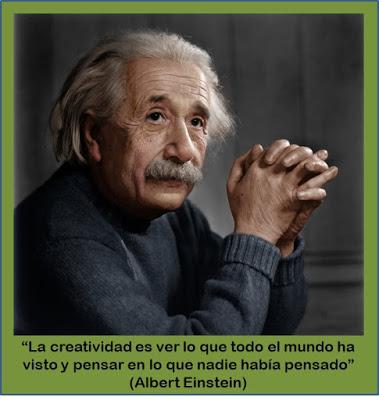 La aparición de la creatividad tiende a coincidir con alguna crisis de nuestra personalidad adaptada, cuando el yo que habíamos construido para acoplarnos al mundo nos deja insatisfechos, se muestra insuficiente, quizás porque hayamos atravesado alguna experiencia extrema que deje descabalado a nuestro personaje. Entonces ocurre que los juicios que teníamos previstos sobre las cosas, aquellos que nos habíamos formado para adaptarnos al mundo, dejan de ser suficientemente válidos, y hemos de construirnos otros alternativos que hacemos entonces brotar de nuestro interior, sin supeditarlos a lo que el medio entorno considere adecuado o correcto. Precisamente los filósofos, personas creativas por excelencia, construyen muchas veces sus sistemas de pensamiento a raíz de alguna clase de crisis personal que los obliga a replantearse el modo de pensar que su entorno les había legado y sienten necesitar un modo particular de enfrentarse a sus dilemas vitales. Y así, Descartes, a partir de cierto momento, empezó a dudar de todo el conocimiento transmitido por la tradición filosófica y a buscar en sí mismo algún principio indudable en el que sustentarse. Spinoza quería también desvincularse del pensamiento común y del que le había legado el pasado. Hobbes deseó desde su juventud “probar las cosas según mi propio sentido”. Leibnitz decía que su autonomía como pensador se basaba en su autodidactismo, de modo que “no llené mi cabeza con enseñanzas hueras y engorrosas aceptadas por la autoridad del maestro en vez de por lo que me parecieran los argumentos”. Hume, durante la larga crisis depresiva que sufrió entre los 18 y los 23 años, después de leer a muchos de los filósofos que le habían precedido, consideró que todos ellos habían sido demasiado subjetivos e imaginativos, de modo que decidió depender solo de sus propios razonamientos. Nietzsche exclamaba: “¡Independencia del alma!... Ningún sacrificio es demasiado grande por ella!”. Y Wittgenstein observaba: “Es bueno que no me dejara influenciar”. Kant eleva a categoría la necesidad de pensar por sí mismo cuando da su famosa definición de la Ilustración: “La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude! ¡Atrévete a saber! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración”. Y mostrando que, efectivamente, la asunción de la autorresponsabilidad en los juicios va vinculada a la aparición de algún tipo de crisis, incluso forzadas o promovidas, en la dependencia infantil de los juicios de los demás, recomendaba que a los niños se les enseñase a soportar la oposición y la privación, a fin de que así adquiriesen los recursos propios necesarios para ser independientes.
La aparición de la creatividad tiende a coincidir con alguna crisis de nuestra personalidad adaptada, cuando el yo que habíamos construido para acoplarnos al mundo nos deja insatisfechos, se muestra insuficiente, quizás porque hayamos atravesado alguna experiencia extrema que deje descabalado a nuestro personaje. Entonces ocurre que los juicios que teníamos previstos sobre las cosas, aquellos que nos habíamos formado para adaptarnos al mundo, dejan de ser suficientemente válidos, y hemos de construirnos otros alternativos que hacemos entonces brotar de nuestro interior, sin supeditarlos a lo que el medio entorno considere adecuado o correcto. Precisamente los filósofos, personas creativas por excelencia, construyen muchas veces sus sistemas de pensamiento a raíz de alguna clase de crisis personal que los obliga a replantearse el modo de pensar que su entorno les había legado y sienten necesitar un modo particular de enfrentarse a sus dilemas vitales. Y así, Descartes, a partir de cierto momento, empezó a dudar de todo el conocimiento transmitido por la tradición filosófica y a buscar en sí mismo algún principio indudable en el que sustentarse. Spinoza quería también desvincularse del pensamiento común y del que le había legado el pasado. Hobbes deseó desde su juventud “probar las cosas según mi propio sentido”. Leibnitz decía que su autonomía como pensador se basaba en su autodidactismo, de modo que “no llené mi cabeza con enseñanzas hueras y engorrosas aceptadas por la autoridad del maestro en vez de por lo que me parecieran los argumentos”. Hume, durante la larga crisis depresiva que sufrió entre los 18 y los 23 años, después de leer a muchos de los filósofos que le habían precedido, consideró que todos ellos habían sido demasiado subjetivos e imaginativos, de modo que decidió depender solo de sus propios razonamientos. Nietzsche exclamaba: “¡Independencia del alma!... Ningún sacrificio es demasiado grande por ella!”. Y Wittgenstein observaba: “Es bueno que no me dejara influenciar”. Kant eleva a categoría la necesidad de pensar por sí mismo cuando da su famosa definición de la Ilustración: “La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude! ¡Atrévete a saber! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración”. Y mostrando que, efectivamente, la asunción de la autorresponsabilidad en los juicios va vinculada a la aparición de algún tipo de crisis, incluso forzadas o promovidas, en la dependencia infantil de los juicios de los demás, recomendaba que a los niños se les enseñase a soportar la oposición y la privación, a fin de que así adquiriesen los recursos propios necesarios para ser independientes.  Denotan todos estos filósofos haber pasado por alguna clase de crisis en la que pusieron en cuestión a su personaje, esa parte de sí mismos que debían a los demás, al pensamiento tradicional, a lo que Ortega llamaría sistema de creencias. Lo cual no quiere decir que siempre esa crisis haya permitido aflorar al sí-mismo, a aquella parte de nosotros irreductible a la realidad externa: filósofos como David Hume, Bertrand Russel o el primer Wittgenstein, por el contrario, concluyeron que lo único real era el mundo externo… a costa, eso sí, de sufrir graves problemas psicológicos que inevitablemente conlleva el tratar de ignorar esa parte profunda que también nos constituye, nuestra inagotable e insobornable intencionalidad.
Denotan todos estos filósofos haber pasado por alguna clase de crisis en la que pusieron en cuestión a su personaje, esa parte de sí mismos que debían a los demás, al pensamiento tradicional, a lo que Ortega llamaría sistema de creencias. Lo cual no quiere decir que siempre esa crisis haya permitido aflorar al sí-mismo, a aquella parte de nosotros irreductible a la realidad externa: filósofos como David Hume, Bertrand Russel o el primer Wittgenstein, por el contrario, concluyeron que lo único real era el mundo externo… a costa, eso sí, de sufrir graves problemas psicológicos que inevitablemente conlleva el tratar de ignorar esa parte profunda que también nos constituye, nuestra inagotable e insobornable intencionalidad. Dediquemos alguna reflexión al formato en el que el sí-mismo busca incorporarse al mundo externo. Este se nos presenta en forma de hechos o experiencias concretas e individuales. Como dijo el primer Wittgenstein:“La totalidad de los hechos atómicos existentes es el mundo” La inteligencia, la creatividad, es decir, la potencia que surge de nuestra intimidad buscando acoplarse al mundo externo, lo que hace es crear puentes virtuales entre aquellos átomos, aquellas individualidades, construyendo conceptos, metáforas o símbolos que, siendo argamasa imaginaria, reúnen cosas o hechos diversos bajo su manto unificador. Las personas creativas son aquellas que encuentran modos virtuales e inéditos de relacionar unas cosas con otras. El esquizofrénico, mientras tanto, por ser un inadaptado extremo, solo, o de forma predominante, une imágenes entre sí, vive en su mundo interior, a merced de su yo profundo (no ha conseguido vivir entre los hechos ni construirse un personaje).
Dediquemos alguna reflexión al formato en el que el sí-mismo busca incorporarse al mundo externo. Este se nos presenta en forma de hechos o experiencias concretas e individuales. Como dijo el primer Wittgenstein:“La totalidad de los hechos atómicos existentes es el mundo” La inteligencia, la creatividad, es decir, la potencia que surge de nuestra intimidad buscando acoplarse al mundo externo, lo que hace es crear puentes virtuales entre aquellos átomos, aquellas individualidades, construyendo conceptos, metáforas o símbolos que, siendo argamasa imaginaria, reúnen cosas o hechos diversos bajo su manto unificador. Las personas creativas son aquellas que encuentran modos virtuales e inéditos de relacionar unas cosas con otras. El esquizofrénico, mientras tanto, por ser un inadaptado extremo, solo, o de forma predominante, une imágenes entre sí, vive en su mundo interior, a merced de su yo profundo (no ha conseguido vivir entre los hechos ni construirse un personaje).  La creatividad, en fin, correlaciona con la curiosidad. A través de esta, la persona creativa busca hacer encajar aquella potencialidad o intencionalidad inagotable que nos constituye en las cosas concretas, que nunca cubrirán suficientemente los márgenes de aquella intencionalidad, la cual empujará siempre hacia algo más, alguna nueva experiencia, alguna sorpresa que añadir a los conjuntos que va formando la creatividad.
La creatividad, en fin, correlaciona con la curiosidad. A través de esta, la persona creativa busca hacer encajar aquella potencialidad o intencionalidad inagotable que nos constituye en las cosas concretas, que nunca cubrirán suficientemente los márgenes de aquella intencionalidad, la cual empujará siempre hacia algo más, alguna nueva experiencia, alguna sorpresa que añadir a los conjuntos que va formando la creatividad.

