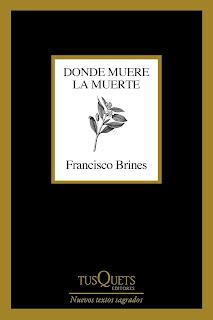 Ayer por la mañana todavía hacía fresco en el parque cuando lo recorrí; y no era muy temprano —hoy sí. Al volver con la prensa bajo el brazo me acordé de una actuación de Faemino y Cansado en la que el primero decía que había salido a la calle saludando jaranero a todo el mundo con «adiós, adiós» —en deje faeminesco— y, como nadie le respondía, dijo: «¡anda y que os den por culo!». Hay días en que lo que veo me provoca ese humor absurdo. La tarea pendiente —terminada hoy— de recolocar los libros de la pared más miscelánea de la casa —revistas, ensayos filosóficos, historia local y regional, literatura extranjera, lingüística…— me ocupó parte de la mañana; y volví a salir a la calle para saludar —«adiós, adiós»— a todo quisque, sin que se me devolviese nada. No como mi querido Valentín, al que me encontré a la entrada del parque en la primera línea de lo que llevo escrito. Compré unos huevos en un cercano supermercado restaurado, pasé por una cercana librería nueva que estaba llena y fui a otra para llevarme el libro póstumo de Francisco Brines y preguntar por una novela que estaba casi seguro de que no iba a encontrar, porque no es novedad; tiene más de seis años. Donde muere la muerte (Tusquets Editores —Nuevos textos sagrados, 312–, 2021) me ha venido acompañando desde ese momento. Insistiendo en los tópicos que son verdad, los autores perviven en sus libros. Nunca mejor dicho, porque he vivido con él una porción de lo que fue y de lo que escribió. Me ha acompañado de su mano desde un texto introductorio que titula «Brevedad de la vida», bien significativamente; en prosa, antes de los veintitrés poemas que componen una obra que no podría presentarse a casi ningún concurso al uso, de los que suelen pedir como mínimo quinientos versos. No llega; pero sobrepasa con facilidad la excelencia de una lúcida senectud poética. Su circunstancia de publicación está en la nota editorial que lo cierra y que dice que fue el poemario en el que Francisco Brines estuvo trabajando durante los últimos veinticinco años: «El autor no pudo llegar a corregir las pruebas del libro, así que la editorial ha decidido mantener de la forma más fiel posible el manuscrito como él lo dispuso». Hace nada vi en YouTube una conferencia de Ramón Gener sobre el Requiem de Mozart en la que dijo, en alusión a El holandés errante de Wagner, que un muerto que canta solo lo puede hacer en Re menor, que es la tonalidad de la muerte. Así he leído yo el libro de Brines. Sombrío por su condición de continuidad del ensayo constante de una despedida —así mucho de la poesía del de Oliva—; pero luminoso por su voluntad de fijar en la letra los recuerdos más intensos, el canto de los pájaros, las visiones más presentes o la evocación de amores bajo o sobre sábanas blancas. Donde muere la muerte. Un título de cuatro palabras en las que dos de ellas son de acabamiento, y, sin embargo, parece un Re menor de una tonalidad distinta. Una manera de acompañar también al poeta como oficiante de un rito técnico que sigue pareciendo admirable. Qué bien se mueve uno trasportado por la voluntad formal del poeta que hace rimar al poema que parece requerirlo («La suerte de la moneda»), de quien escribe en heptasílabos («El último viaje»), o en endecasílabos blancos admirables en un poema admirable («Creados a su semejanza»); o que recalca palabras en mayúscula como Azar, Amigo, Enemigo, Ausencia, Silencio, Ignorancia, Cristo, Dios, Nada…, las mayúsculas de un espacio especial, Elca, al que remite la voz humana y poética que espera un último viaje, cuya escucha ha sido en estas horas más reconfortante que triste. No había un porqué, a pesar de donde y cuando ha muerto la muerte.
Ayer por la mañana todavía hacía fresco en el parque cuando lo recorrí; y no era muy temprano —hoy sí. Al volver con la prensa bajo el brazo me acordé de una actuación de Faemino y Cansado en la que el primero decía que había salido a la calle saludando jaranero a todo el mundo con «adiós, adiós» —en deje faeminesco— y, como nadie le respondía, dijo: «¡anda y que os den por culo!». Hay días en que lo que veo me provoca ese humor absurdo. La tarea pendiente —terminada hoy— de recolocar los libros de la pared más miscelánea de la casa —revistas, ensayos filosóficos, historia local y regional, literatura extranjera, lingüística…— me ocupó parte de la mañana; y volví a salir a la calle para saludar —«adiós, adiós»— a todo quisque, sin que se me devolviese nada. No como mi querido Valentín, al que me encontré a la entrada del parque en la primera línea de lo que llevo escrito. Compré unos huevos en un cercano supermercado restaurado, pasé por una cercana librería nueva que estaba llena y fui a otra para llevarme el libro póstumo de Francisco Brines y preguntar por una novela que estaba casi seguro de que no iba a encontrar, porque no es novedad; tiene más de seis años. Donde muere la muerte (Tusquets Editores —Nuevos textos sagrados, 312–, 2021) me ha venido acompañando desde ese momento. Insistiendo en los tópicos que son verdad, los autores perviven en sus libros. Nunca mejor dicho, porque he vivido con él una porción de lo que fue y de lo que escribió. Me ha acompañado de su mano desde un texto introductorio que titula «Brevedad de la vida», bien significativamente; en prosa, antes de los veintitrés poemas que componen una obra que no podría presentarse a casi ningún concurso al uso, de los que suelen pedir como mínimo quinientos versos. No llega; pero sobrepasa con facilidad la excelencia de una lúcida senectud poética. Su circunstancia de publicación está en la nota editorial que lo cierra y que dice que fue el poemario en el que Francisco Brines estuvo trabajando durante los últimos veinticinco años: «El autor no pudo llegar a corregir las pruebas del libro, así que la editorial ha decidido mantener de la forma más fiel posible el manuscrito como él lo dispuso». Hace nada vi en YouTube una conferencia de Ramón Gener sobre el Requiem de Mozart en la que dijo, en alusión a El holandés errante de Wagner, que un muerto que canta solo lo puede hacer en Re menor, que es la tonalidad de la muerte. Así he leído yo el libro de Brines. Sombrío por su condición de continuidad del ensayo constante de una despedida —así mucho de la poesía del de Oliva—; pero luminoso por su voluntad de fijar en la letra los recuerdos más intensos, el canto de los pájaros, las visiones más presentes o la evocación de amores bajo o sobre sábanas blancas. Donde muere la muerte. Un título de cuatro palabras en las que dos de ellas son de acabamiento, y, sin embargo, parece un Re menor de una tonalidad distinta. Una manera de acompañar también al poeta como oficiante de un rito técnico que sigue pareciendo admirable. Qué bien se mueve uno trasportado por la voluntad formal del poeta que hace rimar al poema que parece requerirlo («La suerte de la moneda»), de quien escribe en heptasílabos («El último viaje»), o en endecasílabos blancos admirables en un poema admirable («Creados a su semejanza»); o que recalca palabras en mayúscula como Azar, Amigo, Enemigo, Ausencia, Silencio, Ignorancia, Cristo, Dios, Nada…, las mayúsculas de un espacio especial, Elca, al que remite la voz humana y poética que espera un último viaje, cuya escucha ha sido en estas horas más reconfortante que triste. No había un porqué, a pesar de donde y cuando ha muerto la muerte.
Revista Cultura y Ocio
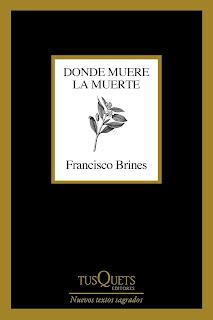 Ayer por la mañana todavía hacía fresco en el parque cuando lo recorrí; y no era muy temprano —hoy sí. Al volver con la prensa bajo el brazo me acordé de una actuación de Faemino y Cansado en la que el primero decía que había salido a la calle saludando jaranero a todo el mundo con «adiós, adiós» —en deje faeminesco— y, como nadie le respondía, dijo: «¡anda y que os den por culo!». Hay días en que lo que veo me provoca ese humor absurdo. La tarea pendiente —terminada hoy— de recolocar los libros de la pared más miscelánea de la casa —revistas, ensayos filosóficos, historia local y regional, literatura extranjera, lingüística…— me ocupó parte de la mañana; y volví a salir a la calle para saludar —«adiós, adiós»— a todo quisque, sin que se me devolviese nada. No como mi querido Valentín, al que me encontré a la entrada del parque en la primera línea de lo que llevo escrito. Compré unos huevos en un cercano supermercado restaurado, pasé por una cercana librería nueva que estaba llena y fui a otra para llevarme el libro póstumo de Francisco Brines y preguntar por una novela que estaba casi seguro de que no iba a encontrar, porque no es novedad; tiene más de seis años. Donde muere la muerte (Tusquets Editores —Nuevos textos sagrados, 312–, 2021) me ha venido acompañando desde ese momento. Insistiendo en los tópicos que son verdad, los autores perviven en sus libros. Nunca mejor dicho, porque he vivido con él una porción de lo que fue y de lo que escribió. Me ha acompañado de su mano desde un texto introductorio que titula «Brevedad de la vida», bien significativamente; en prosa, antes de los veintitrés poemas que componen una obra que no podría presentarse a casi ningún concurso al uso, de los que suelen pedir como mínimo quinientos versos. No llega; pero sobrepasa con facilidad la excelencia de una lúcida senectud poética. Su circunstancia de publicación está en la nota editorial que lo cierra y que dice que fue el poemario en el que Francisco Brines estuvo trabajando durante los últimos veinticinco años: «El autor no pudo llegar a corregir las pruebas del libro, así que la editorial ha decidido mantener de la forma más fiel posible el manuscrito como él lo dispuso». Hace nada vi en YouTube una conferencia de Ramón Gener sobre el Requiem de Mozart en la que dijo, en alusión a El holandés errante de Wagner, que un muerto que canta solo lo puede hacer en Re menor, que es la tonalidad de la muerte. Así he leído yo el libro de Brines. Sombrío por su condición de continuidad del ensayo constante de una despedida —así mucho de la poesía del de Oliva—; pero luminoso por su voluntad de fijar en la letra los recuerdos más intensos, el canto de los pájaros, las visiones más presentes o la evocación de amores bajo o sobre sábanas blancas. Donde muere la muerte. Un título de cuatro palabras en las que dos de ellas son de acabamiento, y, sin embargo, parece un Re menor de una tonalidad distinta. Una manera de acompañar también al poeta como oficiante de un rito técnico que sigue pareciendo admirable. Qué bien se mueve uno trasportado por la voluntad formal del poeta que hace rimar al poema que parece requerirlo («La suerte de la moneda»), de quien escribe en heptasílabos («El último viaje»), o en endecasílabos blancos admirables en un poema admirable («Creados a su semejanza»); o que recalca palabras en mayúscula como Azar, Amigo, Enemigo, Ausencia, Silencio, Ignorancia, Cristo, Dios, Nada…, las mayúsculas de un espacio especial, Elca, al que remite la voz humana y poética que espera un último viaje, cuya escucha ha sido en estas horas más reconfortante que triste. No había un porqué, a pesar de donde y cuando ha muerto la muerte.
Ayer por la mañana todavía hacía fresco en el parque cuando lo recorrí; y no era muy temprano —hoy sí. Al volver con la prensa bajo el brazo me acordé de una actuación de Faemino y Cansado en la que el primero decía que había salido a la calle saludando jaranero a todo el mundo con «adiós, adiós» —en deje faeminesco— y, como nadie le respondía, dijo: «¡anda y que os den por culo!». Hay días en que lo que veo me provoca ese humor absurdo. La tarea pendiente —terminada hoy— de recolocar los libros de la pared más miscelánea de la casa —revistas, ensayos filosóficos, historia local y regional, literatura extranjera, lingüística…— me ocupó parte de la mañana; y volví a salir a la calle para saludar —«adiós, adiós»— a todo quisque, sin que se me devolviese nada. No como mi querido Valentín, al que me encontré a la entrada del parque en la primera línea de lo que llevo escrito. Compré unos huevos en un cercano supermercado restaurado, pasé por una cercana librería nueva que estaba llena y fui a otra para llevarme el libro póstumo de Francisco Brines y preguntar por una novela que estaba casi seguro de que no iba a encontrar, porque no es novedad; tiene más de seis años. Donde muere la muerte (Tusquets Editores —Nuevos textos sagrados, 312–, 2021) me ha venido acompañando desde ese momento. Insistiendo en los tópicos que son verdad, los autores perviven en sus libros. Nunca mejor dicho, porque he vivido con él una porción de lo que fue y de lo que escribió. Me ha acompañado de su mano desde un texto introductorio que titula «Brevedad de la vida», bien significativamente; en prosa, antes de los veintitrés poemas que componen una obra que no podría presentarse a casi ningún concurso al uso, de los que suelen pedir como mínimo quinientos versos. No llega; pero sobrepasa con facilidad la excelencia de una lúcida senectud poética. Su circunstancia de publicación está en la nota editorial que lo cierra y que dice que fue el poemario en el que Francisco Brines estuvo trabajando durante los últimos veinticinco años: «El autor no pudo llegar a corregir las pruebas del libro, así que la editorial ha decidido mantener de la forma más fiel posible el manuscrito como él lo dispuso». Hace nada vi en YouTube una conferencia de Ramón Gener sobre el Requiem de Mozart en la que dijo, en alusión a El holandés errante de Wagner, que un muerto que canta solo lo puede hacer en Re menor, que es la tonalidad de la muerte. Así he leído yo el libro de Brines. Sombrío por su condición de continuidad del ensayo constante de una despedida —así mucho de la poesía del de Oliva—; pero luminoso por su voluntad de fijar en la letra los recuerdos más intensos, el canto de los pájaros, las visiones más presentes o la evocación de amores bajo o sobre sábanas blancas. Donde muere la muerte. Un título de cuatro palabras en las que dos de ellas son de acabamiento, y, sin embargo, parece un Re menor de una tonalidad distinta. Una manera de acompañar también al poeta como oficiante de un rito técnico que sigue pareciendo admirable. Qué bien se mueve uno trasportado por la voluntad formal del poeta que hace rimar al poema que parece requerirlo («La suerte de la moneda»), de quien escribe en heptasílabos («El último viaje»), o en endecasílabos blancos admirables en un poema admirable («Creados a su semejanza»); o que recalca palabras en mayúscula como Azar, Amigo, Enemigo, Ausencia, Silencio, Ignorancia, Cristo, Dios, Nada…, las mayúsculas de un espacio especial, Elca, al que remite la voz humana y poética que espera un último viaje, cuya escucha ha sido en estas horas más reconfortante que triste. No había un porqué, a pesar de donde y cuando ha muerto la muerte.
