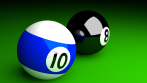 Me despierta una luna que han debido de enchufar a la red eléctrica. Si ella estuviese aquí, esa luz inverosímil le bañaría los hombros perfectos, la espalda perfecta, como leche tibia invitándome a enjugarla con dedos enamorados. Pero nunca formé parte de sus sueños y ante mí se extiende la vastedad yerma de un desierto de plomo fundido.
Me despierta una luna que han debido de enchufar a la red eléctrica. Si ella estuviese aquí, esa luz inverosímil le bañaría los hombros perfectos, la espalda perfecta, como leche tibia invitándome a enjugarla con dedos enamorados. Pero nunca formé parte de sus sueños y ante mí se extiende la vastedad yerma de un desierto de plomo fundido.
Bajo a desayunar con la propaganda que algún duende bonachón me ha deslizado en la habitación. Quiere venderme Keytruda -ya lo imaginan, una inmunoterapia- por si la tragedia me distingue con un cáncer del colon, de la sangre o del útero. (Esto último no deja de ser un consuelo, por improbable.) Me impongo el firme propósito de escribir una última crónica sobre el congreso, husmeando el Keytruda crecepelo y curalotodo, pero en ésas oigo involuntariamente la parla risueña de la mesa adyacente. Dos paisanos se mofan de otro congresista, que debería haber venido para escribir un resumen -más sesudo que el mío, espero-, pero se ha quedado en casa y lo cocinará con materiales que le irán llegando por vía electrónica.
A lo listo que es el tío se añade el brochazo fugaz de un pájaro sanguinoso en el alféizar. Días atrás, deambulando por el parque Lincoln, me llamaron la atención unos cuantos ejemplares de la misma ave, que escandalizaban al borde de un estanque. Me dio pereza regresar al cartel explicativo que había dejado atrás y esa noche interrogué someramente a la Red Omnisciente. Se trataba del Cardinalis cardinalis (cardenal norteño o cardenal rojo), cuyo macho es de un vivo color púrpura. Posee una cresta que hispe a voluntad, por encima de una careta negra como de carnaval veneciano. Una referencia cruzada, a vuelapluma, mencionaba una colonia al cuidado de unos scouts en la floresta natural de Egdebrook, a unos 30 km de Chicago.
Sucede que el McCormick (congreso) queda al sur y Egdebrook (bosque y pájaros) queda al norte. ¿Creen que esto es un dilema? Pues no. Un dilema consiste en optar entre dos ofrecimientos que son malos, ambos, y aquí no hay tal: lo malo está al sur. Naturalmente, no se lo diremos al RJ porque es bastante antojadizo, pero no incurro (eso jamás) en la sinvengonzonería de meterle una nota de taxi, sino que investigo cómo llegar en tren y me cuentan que la estación se encuentra en la calle Clinton.
En Clinton hay estación del metro aéreo -donde Batman hace sus cabriolas-, pero no hay línea a Edgebrook. Resulta que en Clinton hay otra estación, la Ogilvie, inmensa, pero cuando llego tampoco hay línea a Edgebrook. Y es que en Clinton hay un tercera estación, monstruosa, para trenes de la compañía Metra. A la tercera va la vencida. Ida y vuelta, en domingo, en magnífico tren de dos alturas con aire acondicionado, 5 dólares. Como un chiquillo subo al piso de arriba y al poco me avisan de que estoy en Edgebrook, un pacífico enclave con Starbuck's y otros negocios del pelo.
Paso varias horas paseando por la zona forestal, pública, pero asimismo cuidada magníficamente por brigadas privado-voluntarias que apilan ramajes, arrancan hierbajos de las acequias, siegan praderas, reparan canoas, montan observatorios para pájaros, abonan huertos y viveros de árboles. Me detengo ante coníferas de las que frenan el aliento, para admirar el cónclave agitado de los cardenales norteños. Cientos de ellos, hermosísimos. La brisa es mínima y el sol me empuja a la sombra de un tulipero de Virginia y creo que los cardenales ya han elegido papa, porque rasga el cielo una nube que se diría un anuncio de detergente.
Vuelvo hacia la estación y en pleno bosque hay otro campo de golf. Un campo público, coquetón, en cuya caseta investigo el precio del green fee y el alquiler de palos: 38 dólares. En España tenemos que repensar la tomadura de pelo de lo público y lo privado, me digo, y un cardenal gallea despidiéndome hasta el próximo verano. Lo dudo, amigo, me aguarda un vasto desierto a las puertas de la nada.
Mientras espero al tren, una sed sarracena me obliga a entrar en lo que parece un bar. La puerta abre hacia fuera, pero no es por seguridad, sino porque sería imposible abrirla contra la densidad de una atmósfera que no cortarías ni con el cuchillo del pan. Es como un mortuorio modernillo, de esos que parecen una exposición de sofás italianos y cuadros fensui, donde unos 8 tipos están fumando y expelen un pestazo de volutas semisólidas. Leo en la facahada con más detenimiento: "Habano Cigar Lounge".
En el tren de regreso ocupo otro asiento de los de arriba. El fumadero me incita a darles la razón a los oncólogos: enfangar los pulmones con esa mierda no puede traer nada bueno. En cambio, el caldero de café con hielo que me he agenciado en el Starbuck's es un pozo de salud. Tanto que enseguida me triscaré el segundo, pues debo confesar que compré dos calderos. Y dos botes de té con limón y otros dos de té con melocotón. Llegaré al hotel sanísimo y probablemente meado.
