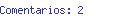Qué bien lo pasamos en casa tigre oigan; un despiporre constante. Esta mañana, sin ir más lejos, la juerga del desayuno ha durado ciento once minutos con sus seis mil seiscientos sesenta segundos. De seis y treintaitrés de la mañana a ocho y veinticuatro para ser exactos. La protagonista de la fiesta matutina ha sido, como viene siendo costumbre, La Tercera. Esa personita minúscula que consigue sacarme de mis casillas un día sí y otro también con sus tres añazos de desparpajo y rebeldía sin fin.
Qué bien lo pasamos en casa tigre oigan; un despiporre constante. Esta mañana, sin ir más lejos, la juerga del desayuno ha durado ciento once minutos con sus seis mil seiscientos sesenta segundos. De seis y treintaitrés de la mañana a ocho y veinticuatro para ser exactos. La protagonista de la fiesta matutina ha sido, como viene siendo costumbre, La Tercera. Esa personita minúscula que consigue sacarme de mis casillas un día sí y otro también con sus tres añazos de desparpajo y rebeldía sin fin.
La niña lo tenía claro meridiano desde que se ha personado en nuestra cama a las seis y veintitrés. Sus carantoñas bajo las sábanas no eran sino una amenaza velada: hoy el desayuno se lo va a tomar Rita. Sí, esa, la cantaora. Con su plan demoniaco perfectamente trazado ha pedido “muzli” y, con las mismas, ha empezado el mareo infinito de la cuchara contra el cuenco o el pelo de La Segunda. Ahora se me cae. Ahora la tiro al suelo. Ahora pinto un mural improvisado de leche en la mesa. Ahora me paso veinte minutos haciendo caca y otros diecisiete limpiándome el trasero con veintinueve trozos minúsculos de papel. Ahora paseo en culos por el salón. Ahora me cambio de silla y me siento encima de La Cuarta.
Mi técnica habitual para lidiar con la desidia alimenticia se basa en la utilización alterna de la amenaza perentoria, el grito desgarrado y el lamento vital. Pero hoy, nada más ver a La Tercera mirando al infinito con ninguna intención de llevarse la cuchara a la boca, se me ha retratado en el cerebelo uno de esos retales de sabiduría legendaria que pueblan twitter: porqué si siempre actúas igual esperas resultados diferentes. Iluminada al fin me he dicho: Madre tigre no vas a perder ni un minuto más de vida por despendole de la sistólica. Tú eres una señora de bien y este mico no va a despertar la furia que hay en ti. Hoy no. Hoy, para variar, vamos a aplicarle la medicina de la indiferencia.
Con una parsimonia desconocida y la sonrisa bien forzada le he comunicado que a mí plín. Que no desayunas, pues no te vistes y no vas a la guardería. Y aquí paz. Y después gloria. El efecto ha sido totalmente nulo. Como quien oye llover ha seguido impasible mientras yo controlaba mis instintos exterminadores sacando el lavaplatos, repartiendo órdenes al resto de mi prole y haciendo camas y coletas entre las que tenían más papeletas de escolarizarse esta mañana.
Mientras, el padre tigre inasequible al desaliento ponía a prueba mi recién descubierta paz interior. Que si dónde están mis calcetines de lana de oveja merina trasquilada a contrapelo. Que si dónde has puesto mi corbata de seda de gusanos del Tibet. Que si has visto el ungüento ese que me doy en el poco pelo que me queda. Gracias al cielo, ahora que vemos Downton Abbey nos hemos vuelto muy decimonónicos y nos dirigimos el uno al otro como my dear darling y my poor old chap. Lo que le confiere una cierta solera a nuestra camorra matrimonial.
Al borde del divorcio el señorito andaluz disfrazado de alemán ha conseguido salir de casa hecho un pincel. Con La Segunda. Sin La Tercera. Mi venganza ha sido terrible. Toda la pachorra que había desplegado durante la última hora se ha convertido en desesperación sin límites cuando se ha dado cuenta de que efectivamente se habían ido sin ella. Verla patalear, llorar sin consuelo, aporrear el suelo y liarse a mamporrazos con todo el mobiliario que ha osado interponerse en el camino de su frustración ha sido un bálsamo vengador que he saboreado con la sonrisa maquiavélica de los que se saben ganadores.
Cuando ha perdido fuelle la he sentado en su silla con una instrucción clara: hasta que no te acabes todo no te mueves de la silla. A las ocho y veinticuatro, ciento once minutos después, ha deglutido el último resquicio de trigo que quedaba pegado en el cuenco.
Como toda victoria tiene su precio: Ahora me toca pasarme el día con la derrotada a mi vera verita vera.
Archivado en: Domesticación de las fieras Tagged: Alimentación, Educación, Familia numerosa, Hijos, La Tercera, Madres, Matrimonio, Niños