Un corto viaje del Largo viaje de ceniza
Por Santiago Porras J. Fiel a su estilo de reinventar el idioma Froilán vuelve en esta novela histórica a palabrear la historia, y en este caso palabrear es eso, palabrear palabra por palabra una historia. En la mejor tradición de Guimaraes Rosa, pero en un desvarío mucho menos desvarío, los pequeños hechos a lomos de palabras van cayendo sobre la memoria confusa primero, luego más clara hasta tornarse nítida, del lector. Cuando el lector le ha tomado el ritmo al vaivén del galope de sus palabras la jornada de lectura se vuelve cadenciosa, angustiante, impredecible, fatigosa pero nunca intermitente, nunca renunciable.
Fiel a su estilo de reinventar el idioma Froilán vuelve en esta novela histórica a palabrear la historia, y en este caso palabrear es eso, palabrear palabra por palabra una historia. En la mejor tradición de Guimaraes Rosa, pero en un desvarío mucho menos desvarío, los pequeños hechos a lomos de palabras van cayendo sobre la memoria confusa primero, luego más clara hasta tornarse nítida, del lector. Cuando el lector le ha tomado el ritmo al vaivén del galope de sus palabras la jornada de lectura se vuelve cadenciosa, angustiante, impredecible, fatigosa pero nunca intermitente, nunca renunciable. Ese galope, fiel e infiel a la historia, siempre intenso, a veces transcurre en cámara lenta, en ocasiones escoge el trillo onírico, de vez en cuando lo distrae el advertir del Pájaro de la Bruja, con rellanos para matar al hambre que mata tanto como las balas o para dejar que el cansancio se derrita en el suelo, conduce a un sitio conocido, a través de un camino que es el tránsito obligado para conocer los pequeños detalles, los hilos por donde pudo reventarse la historia del traidor: Eutimio Guerra, un hombre superado por las circunstancias, atrapado por un destino que le exigió grandezas que no tenía.
De vez en cuando, como quien sí quiere la cosa, Froilán clava rodrigones para jalonar los hechos. Para marcar el avance de la historia, en un contexto donde la exuberancia del lenguaje guarda relación con la del entorno geográfico donde actúan los personajes. Esa prodigalidad de manifestaciones naturales es lo que genera una expresión como: Dios es un cabroncito; otro tanto, guardando la distancia, podría decirse de Froilán por su prodigalidad lingüística. Nilfo soltó una risita de culebra, es la metáfora imposible que solo puede concebirse posible en la atmósfera taimada que antecede a la tormenta de odios.
Algunas de sus metáforas tienen una contundencia tal que bastarían para justificar un poema: como comparecía enamorado, se creía fuera del mundo, recuerda el afán, no por iluso menos válido, de los enamorados de sentirse invulnerables ante la maldad al extremo de dejar entreabierta la ventana por donde se cole la envidia y la maledicencia. Y ¿acaso existe otra forma más feliz de expresar la orfandad de los caminantes que decir la noche era una oscuridad sin ninguna puerta? Son frases para releer, para paladear, para percatarse del oficio del que las escribe. Con Froilán el lenguaje adquiere un protagonismo inusual, donde los errores voluntarios se tornan en virtudes; el suyo es un idioma gratamente sorprendente, como lo demuestra esta frase pletórica de sugerencias a partir de las carencias de los personajes: oír una palma es ya oír el todo de la vida; y la pone allí, inmersa en un mar de palabras, como si estuviera sólo para orejas atentas.
El viaje de los guerrilleros, con lo azaroso y fatigoso que es, parece corto en el galope
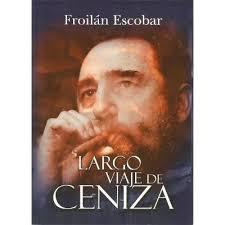 tendido de la lectura. Uno quisiera que Orestes Orejas hubiera oído más historias impregnadas de miedo de heroicidad; de traición de valentía, de nobleza de ruindad; de tristeza de esperanza; porque de todo eso sale fortalecido el ser humano, siempre soñando un mundo mejor, siempre levantándose de los resbalones que tiene la vida; la poesía de Froilán es una prueba de que ese sueño se construye a pesar de los pesares, al cantar de los cantares y al hablar de los hablares.
tendido de la lectura. Uno quisiera que Orestes Orejas hubiera oído más historias impregnadas de miedo de heroicidad; de traición de valentía, de nobleza de ruindad; de tristeza de esperanza; porque de todo eso sale fortalecido el ser humano, siempre soñando un mundo mejor, siempre levantándose de los resbalones que tiene la vida; la poesía de Froilán es una prueba de que ese sueño se construye a pesar de los pesares, al cantar de los cantares y al hablar de los hablares.Para distinguir y oír las voces de la vocinglería hay que tener buenas orejas, como Orestes, como Froilán y lo que son las cosas en manos (¿en manos, no será mejor en las orejas?) de un demiurgo del idioma, no sólo la copla guanacasteca elegida por él me remitió a las voces de mi infancia sino muchos giros lingüísticos que solo escuché en los campesinos. Quizá compartamos una niñez vocinglera, pero hace falta ser Fro
