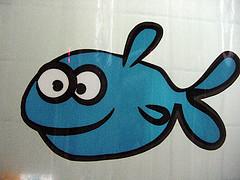
Este verano, nuestro amigo Luigi Fetuccini (que conste que el mote no se lo he puesto yo) ha enseñado a mi santo a pescar. O, mejor dicho, lo ha iniciado en la pescadicción. Porque mi santo es muy de obsesionarse con las cosas nuevas y, cuando vio que picaban, le cogió el gusto y ya está hablando de comprarse una caña, unas boyas, unos pesos y demás aparatejos que acompañan a la pesca y que - estoy segura - irán a engrosar el montón de cosas inútiles acumuladas en el trastero. Pero, en fin, mirándolo por el lado bueno, por lo menos, esto da para cenar alguna noche. Está claro que, entre bicho y bicho grande,en la jornada de pesca, también caía algún pez-queñín que, religiosamente, devolvíamos al mar (No en vano nos pasamos años oyendo el "pez-queñines, no gracias, hay que dejarlos crecer" hasta traumatizarnos). Pero uno de ellos, de un precioso color azul oscuro dio un coletazo al desengancharlo del anzuelo y cayó en una grieta de la roca de difícil acceso. Mi santo se hizo mil arañazos en las manos intentando sacarlo, pero cuando al fin lo consiguió, el pescadito había muerto. Susanita lo miraba con los ojos desconsolados, mientras hacía pucheros con el labio inferior. - ¿Está muerto? - preguntó.- Sí, cariño - le contesté - Lo siento. Pero, ¿sabes lo que vamos a hacer? - propuse, intentando distraerla - Vamos a hacerle un funeral.Cavamos una pequeña fosa en la arena húmeda y la rodeamos de piedras de colores y conchas. Deposité, con cuidado, al pez-queñín en la fosa y ella fue tapándolo con la palita.- Bueno - dije - Y ahora tienes que decir unas palabras de despedida.Susanita me miró, pensativa, y luego se besó la mano. Depositó el beso sobre la pequeña tumba y dijo: - Adiós, pescadito.Hay veces que sobran las palabras.

