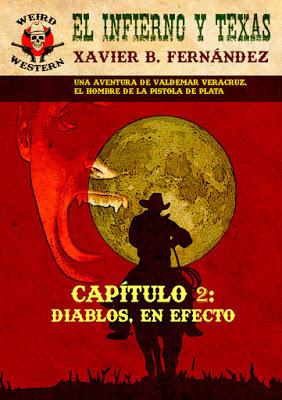
Le llamaban Albino Jim porque se llamaba Jim, y era albino. Su piel era blanca como la mierda de gallina. Sus ojos eran rojos como los de un conejo. Sus dientes eran amarillos como el maíz. Su pelo era aún más blanco que su piel, y le caía, largo y lacio, por la espalda. Con esa piel tan transparente, incluso cuando aún estaba vivo evitaba la luz del sol, y salía sólo al anochecer. Llevaba un sombrero negro, de ala muy ancha, con medallones de plata adornando la cinta. Siempre usaba levita negra de largos faldones, y guantes para proteger las manos del sol. Solía llevar camisas tan blancas como él mismo, y corbatines muy floreados. Y la leontina de un reloj cruzándole el chaleco, de bolsillo a bolsillo, Era muy dandi, Albino Jim. Betty La Roja siempre iba con él. Se decía que eran amantes, aunque nunca se les había visto tratarse como tales. Ella también tenía la piel muy pálida, aunque no tanto como su compañero, los ojos verde jade y el pelo del color del fuego, de ahí venía su apodo. Los labios se los pintaba del mismo rojo intenso, por lo que su boca parecía una herida abierta. Siempre vestía de hombre, y siempre usaba pantalones de cuero muy ajustados. Y un látigo de ganadero perpetuamente arrollado a la cintura. Menos cuando lo usaba.
Orlock no tenía apodo, que yo supiera. Ni apellido, en el supuesto de que Orlock fuera su nombre de pila. Y, sin duda, era el hijo de puta más feo que nunca haya caminado sobre la faz de la tierra. Calvo como un huevo, alto, delgado, huesudo, algo jorobado, con los dientes tan grandes que le abultaban los labios, las cejas gruesas, los ojos de un gris tan pálido que casi parecía blanco, y una cabeza que era todo ángulos afilados: la nariz afilada, la barbilla afilada y los pómulos afilados. Hasta las orejas tenía afiladas. Podría usar la cara para rayar queso. Y ahí estaban los tres, en pie, mirando al forastero, que había pegado la espalda a la barra del saloon y mantenía la mano sobre su Colt. —¿Dice en serio que ha degollado a mi caballo? —dijo el forastero. —¿Ves cómo era suyo? —le dijo Albino Jim a Betty La Roja. —Chico, ¿Este pueblo tiene sheriff?—me dijo el forastero, sin apartar la vista de los tres recién llegados. —Sí, señor. —Pues corre a avisarle de que le voy a llevar tres detenidos. O quizá tres cadáveres. Eso depende. —Pero es que… —No hace falta que envíe a nadie a avisar al sheriff—interrumpió Albino Jim— Porque el sheriff ya le ha oído. Y, diciendo esto, levantó la solapa de la levita, mostrando la estrella de latón que tenía prendida en el chaleco. Dejé las gachas y me refugié detrás del mostrador, con Dimitrescu. Bueno, con Dimitrescu no, porque ya se había escabullido hacia la trastienda. Me hacía gestos con la mano desde la puerta entornada, para que le siguiera. Pero yo quería esperar a ver qué pasaba. Aunque lo sabía demasiado bien, como Dimitrescu. —Vaya. Esto no me lo esperaba—dijo el forastero—No me diga que esos dos son sus alguaciles. —No. Bueno, no lo sé. No se me había ocurrido. ¿Le ponen nervioso? —¿Parezco nervioso? —Parece más tenso que la cuerda del arco de un apache. Mire, hagamos una cosa. Betty, Orlock, ¿por qué no dejáis las armas encima de esa mesa y os vais a sentar en aquella otra del rincón? Sin decir palabra, Betty dejó sobre la mesa más cercana su látigo y Orlock, su revólver, y fueron a sentarse en la mesa más alejada. —¿Está más tranquilo ahora?—preguntó Albino Jim. —Antes de que le mate, me gustaría saber por qué ha degollado a mi caballo. —Antes de que yo le mate a usted, me gustaría saber por qué busca esa caravana. —¿Pasó por aquí? —Yo he preguntado primero. —Mi hermana y su marido formaban parte de ella. Mi otro hermano y yo teníamos que unirnos a ellos en Fort Worth. —¿Tiene otro hermano? ¿Dónde está? —Se quedó en Fort Worth. Pero no se preocupe, yo solo me basto para matarlos a los tres. —Eso me gustaría verlo. Albino Jim se llevó la mano al revólver. Pero el forastero fue más rápido en desenfundar, y le metió una bala en el pecho antes de que pudiera sacarlo. El impacto elevó a Albino Jim dos pulgadas sobre el suelo, y lo hizo caer de espaldas. El Colt Navy cocea duro. El forastero se giró entonces hacia Betty la Roja y Orlock, que se habían levantado de sus sillas como propulsados por un resorte, y se abalanzaban sobre las armas que habían dejado sobre la otra mesa. El forastero disparó dos veces más. Orlock recibió la bala entre los dos ojos, vi aparecer ahí la mancha redonda y oscura. A Betty la alcanzó en el vientre, y el impacto la hizo caer sobre la mesa a la que estaba acercándose, derribándola. Betty, la mesa, el látigo y el revólver de Orlock rodaron por el suelo. Y entonces Albino Jim se levantó, miró el agujero que le había salido en la ropa y se puso a reír. Betty también se levantó, con la camisa perforada y el látigo en la mano. Orlock ni siquiera había caído. Seguía de pie, y se metía un dedo por el agujero de la frente, como para comprobar lo profundo que era. —¿Qué diablos?—exclamó el forastero, sorprendido. —Diablos, en efecto—dijo Albino Jim. Y sus ojos rojos se volvieron negros, y sus dientes amarillos crecieron. Betty la Roja hizo restallar su látigo, y con la punta desarmó al forastero. Su Colt aún no había golpeado las tablas del suelo cuando yo ya había atravesado la puerta de la trastienda, que Dimitrescu mantenía entornada para mí. Ya no tenía sentido seguir mirando la escena, y era peligroso estar cerca de Albino Jim y sus camaradas cuando entran en el estado de frenesí que les provoca la sed de sangre. Dimitrescu cerró de un portazo, echó el cerrojo y atrancó. La trastienda estaba cerrada y era segura, y, gracias a Dios, allí había muchos ajos, porque era donde Dimitrescu los almacenaba. A los que son como Albino Jim les repele el olor de ajo. Así que cogí uno y lo mordí. Dimitrescu hizo lo mismo. A través de la puerta oíamos los alaridos del forastero, y los rugidos feroces que proferían sus tres atacantes mientras lo despedazaban con sus propios dientes y sus propias uñas. Al cabo de media hora, más o menos, se hizo el silencio, y al cabo de otra media oímos los pasos de Albino Jim, Betty la Roja y Orlock, abandonando el saloon. Pero, de todas formas, pasamos la noche allí encerrados. Al día siguiente, cuando la luz del sol se filtró todo lo que se podía filtrar por entre la capa de nubes oscuras que sobrevolaban el pueblo, salimos de nuestro encierro. El cadáver del forastero yacía en el suelo, junto al mostrador. Se habían ensañado con él, parecía que lo hubieran devorado los coyotes. Su sangre manchaba el suelo a su alrededor, pero había muy poca. No habían dejado que se desperdiciara al derramarse, pues la sangre es lo que más aprecian. Llamamos al viejo Joshua, el enterrador. Como todos en el pueblo tenían por costumbre, al anochecer se había encerrado en su casa, y no se había enterado de nada. Tampoco preguntó. —Y esto ¿quién va a pagarlo? —fue todo lo que quiso saber. —Quédate con su silla de montar y lo que lleve en las alforjas—respondió Dimitrescu. —¿Y el caballo? ¿se lo va a quedar el chico? — El caballo está muerto y no lo va a poder aprovechar nadie. Bueno, podría quedármelo yo, para hacer filetes. Sí, eso haré. —De acuerdo, el pago será la silla del forastero y que me prepares uno de esos filetes de caballo. Dimitrescu aceptó. Joshua se llevó el cadáver a su taller, le fabricó una caja de pino a la medida y lo metió dentro. Antes, tomó la precaución de clavarle una estaca de madera en el pecho. El cuerpo estaba muy estropeado, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Luego lo llevó al cementerio en su carreta, y lo enterró. Yo le acompañé. Me preguntó si conocía el nombre del forastero, para grabarlo en su lápida; que iba a ser un tablón de madera vieja, como las demás. —No lo sé. Nunca lo dijo… Rebuscamos en las escasas pertenencias que llevaba en las alforjas de su silla de montar, pero no encontramos nada que nos indicara su nombre. Sólo había un poco de cecina seca envuelto en un trapo, un cuchillo de caza, una bolsa de tabaco hecha con el escroto de un búfalo, algo de ropa y una fotografía en la que posaban, mirando a cámara, dos hombres y una mujer, todos negros. Uno de los hombres llevaba el uniforme de bluebelly y era el forastero, sin duda. Supuse que los otros dos serían sus hermanos. Una semana después, a media tarde, vi entrar en el pueblo, por la calle mayor, otro forastero. Era alto y robusto, como el anterior, pero éste era blanco, y más viejo. Su pelo era del color de la ceniza. Su cara parecía un pedazo de cuero viejo secado al sol. Montaba un caballo negro, se tocaba con un sombrero negro y se cubría con un largo guardapolvo negro. Yo aún no lo sabía, pero había venido para incendiar el infierno.
 Próximo capítulo:
Próximo capítulo:

