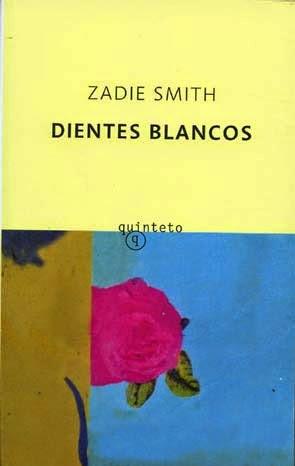LA IRONÍA CORROSIVADientes blancos, Zadie Smith, 2000
Zadie Smith publicó Dientes blancos, su primera novela, cuando aún no había terminado su carrera universitaria. El éxito, más que artístico, radica en haber provocado a tan corta edad el aplauso unánime de crítica y público, hipnotizados unos por la ironía que se manifiesta en el tratamiento del tema del hundimiento del mito multirracial en la sociedad occidental, y los otros por el diseño calidoscópico con que se muestra el fracaso babélico de la pretendida multiculturalidad.
La verdad es que, después de corroborar la veracidad de ambos logros, una cierta incomodidad se va desprendiendo de la lectura. No hay duda: la prosa de Smith se muestra acerada y crítica con nuestra pretendida sociedad multirracial, que ha perdido la inocencia en medio de una vorágine de violencia y la falta de materialización de esas oportunidades que, quienes las exigieron, no supieron ganarse. No menos cierto resulta confirmar el diagnóstico de fracaso de la integración social en el planteamiento de unos personajes de diferentes naturaleza étnica, unidos por vínculos familiares o sociales, que viven ahogados por una realidad insuperable, pues no pueden conjugar las ataduras que los unen a sus orígenes insobornables con la vida ajena que han tenido que construirse. Porque el racismo no es algo fácilmente censurable en esta realidad poliédrica, dado que se encuentra en la médula misma del pensamiento occidental cuando discrimina ante la desigualdad, ante la miseria moral, ante el feísmo de la vida urbana de extrarradio, ante el manto gris de decepción que asola atávicamente a los hijos de aquellos inmigrantes que no encontraron su arcadia soñada.
Pero en este marco, la voz narrativa pretende tal despliegue de sarcasmo que acaba por volverse ridícula. Más que hacer reír, parece horadar sañudamente el fondo del estómago. Claro que el sentido del humor es algo muy personal, y donde unos se desternillan a otros se nos queda cara de perplejidad y revoltijo de vientre. Sin embargo, tal vez ahí está la crítica; quizá ese sea el auténtico logro. Pero entonces, todos esos que dicen haber disfrutado del humor que desprende el libro, quienes se congraciaron con tal despliegue de ironía, ¿no han captado el tono corrosivo que debería haberles hecho retorcerse ante la miseria humana, no de los personajes (que la padecen), sino del narrador que la disfruta?, ¿o es solo que he perdido definitivamente el sentido del humor, repentinamente infestada de un dañino ataque de sensibilidad narrativa?
En todo caso, Dientes blancos es una interesante primera novela que acierta en el planteamiento del enfrentamiento generacional sobre el diseño de una Europa babélica. La inocencia de unos padres escandalizados ante la occidentalización de sus hijos, ante el alejamiento de unas tradiciones y creencias que ya no son suyas, pero que sirven de motor de conflicto con sus vástagos; el enfrentamiento provocado por el choque cultural de los matrimonios interraciales y los hijos mestizos, son motivos de pérdida de identidad que se resuelve clarificadoramente en las palabras que Irie pronuncia en el autobús donde las dos familias protagonistas se dirigen al lugar en que tendrá lugar la definitiva escena final. La muchacha --inglesa de tercera generación, hija de jamaicana e inglés y futura madre de una niña de padre bengalí-- parece situarse en un lugar vacío, indefinido, entre aquellas personas que reconoce como familiares y amigos, pero que discuten entre sí mientras ella intenta evadirse en el silencio de su desarraigo. En el colmo de su hartazgo concibe la idea de que tal vez aquel mundo occidental que parece no pertenecerles a ninguno sea realmente el paraíso, una nueva geografía donde poder descansar; y grita, comparándose con aquellos ingleses tan ajenos a ellos:
¡Qué paz! ¡Qué delicia debe de ser su vida! Abren una puerta y encuentran sólo un cuarto de baño o una sala de estar. Espacios neutrales. No este laberinto de habitaciones del presente y habitaciones del pasado con las cosas que se dijeron en ellas hace años y la mierda histórica de cada cual por todas partes. Ellos no están siempre repitiendo los mismos errores. No están siempre oyendo las mismas historias. No hacen representaciones públicas de angustia vital en los transportes urbanos. Realmente, estas personas viven. Podéis estar seguros. Los grandes traumas de sus vidas son cosas tales como cambiar la moqueta. Pagar las facturas. Reparar la cerca. No les inquieta lo que hagan sus hijos en el mundo, mientras sean gente relativamente sana. Feliz. Y cada día de su existencia no es esta lucha terrible entre quiénes son y quiénes tendrían que ser, lo que fueron o lo que serán. Vamos, preguntadles. Que ellos os lo expliquen. No tienen mezquitas. Si acaso, una iglesia pequeña. Y pecados, pocos. Mucha tolerancia. Tampoco tienen desvanes. Ni secretos en los desvanes. Ni esqueletos en los armarios. Ni bisabuelos. Ahora mismo, apuesto veinte libras a que Samad es aquí el único que sabe cuánto medía la entrepierna de su bisabuelo. ¿Y por qué no lo saben? Porque ni puñetera falta que hace. Para ellos eso es el pasado. Esto es lo que me gusta de otras familias. Que no se permiten todo. Que no andan por ahí recreándose, recreándose, sí, en su perturbación. No dedican su tiempo a buscar la manera de complicarse la vida. Simplemente van viviendo. Qué suerte tienen esos hijos de la gran puta, qué suerte tienen esos cabronazos.