 Mientras veía cómo se alejaban, dos alondras cruzaron el cielo. Le gustaba contemplar el vuelo de las aves, no tanto por su gracilidad como por los indicios que le proporcionaban sobre el futuro más inmediato.
Mientras veía cómo se alejaban, dos alondras cruzaron el cielo. Le gustaba contemplar el vuelo de las aves, no tanto por su gracilidad como por los indicios que le proporcionaban sobre el futuro más inmediato.Desde pequeña, Dihia poseía una particular habilidad para predecir los acontecimientos venideros. Esta cualidad, unida a su corpulencia, su rebeldía, su carácter transgresor y su enorme fuerza interna le conferían un halo mágico que fascinaba a todos. Le denominaban la Kahina, esto es, la 'adivina'.
La brisa de la mañana agitaba su larga cabellera de color negro azabache, que comenzaba a platearse por la edad. Había vivido una noche fantástica e irrepetible, en la que se había reencontrado con viejos amigos, aunque presentía que nunca más volvería a reunirse con ellos.
A su llamada habían acudido desde los más lejanos confines de la Tamazgha. Todos los clanes estaban representados: los Zenata, los Yarawa, los Rifeños, los Kabilios, los Luwata, los Banū Ifrēn, los Maghraua, los Auraba, los Buth, los Meknassa, los Masmuda, los Kutama, los Hawwara… Incluso asistieron varios Tuaregs, enfundados en sus prendas de un intenso azul índigo y con el rostro cubierto por el litham.
 Una década después de la muerte del rey Kusaila, ella seguía ejerciendo de líder de los imazighen. Tras unos largos años de resistencia frente a los invasores, la situación se antojaba insostenible, de forma que cabía buscar una solución definitiva al conflicto.
Una década después de la muerte del rey Kusaila, ella seguía ejerciendo de líder de los imazighen. Tras unos largos años de resistencia frente a los invasores, la situación se antojaba insostenible, de forma que cabía buscar una solución definitiva al conflicto.Durante ese periodo, habían contado con la ayuda de los cartagineses. Cartago constituía una plaza estratégica para el Imperio bizantino, vital para controlar las costas del Mediterráneo occidental, pero sus gobernantes no estaban especialmente interesados en la ocupación de las tierras del interior.
Los naturales de Cartago practicaban la religión cristiana, y eran unos consumados mercaderes. Recorrían frecuentemente su territorio para proveerse de tintes púrpuras, maderas nobles, tejidos y productos agrícolas como cereales, vino, aceite o frutas. Y tenían un gran aprecio por sus caballos, pues a lo largo de los siglos, la pericia de los imazighen en la doma había sido reconocida y valorada por medio mundo.
 Su relación con ellos era bastante cordial y fluida, salvo en momentos puntuales. De hecho, el padre de Ifran, su primogénito, era un griego bizantino. Visitaba con asiduidad su poblado para intercambiar artículos, y Dihia acabó enamorándose perdidamente de él. Pero antes de que naciese el bebé desapareció sin dejar rastro.
Su relación con ellos era bastante cordial y fluida, salvo en momentos puntuales. De hecho, el padre de Ifran, su primogénito, era un griego bizantino. Visitaba con asiduidad su poblado para intercambiar artículos, y Dihia acabó enamorándose perdidamente de él. Pero antes de que naciese el bebé desapareció sin dejar rastro.Su padre Mātiya, que era el amgar o jefe de la aldea, fue a entrevistarse con el exarca de Cartago, Eleutherios el Joven, para averiguar su paradero.
Las últimas noticias sobre él le situaban en una expedición comercial a las islas Baleares, a bordo de un navío que jamás llegó a puerto. Se hablaba de que un barco árabe les había abordado en alta mar.
Fue el único hombre al que verdaderamente había amado. Todavía conservaba una diminuta figura de la virgen María que le había regalado, y que le acompañaba en sus batallas, junto a un amuleto de Sinifer, el dios de la guerra.
Viuda, joven, y con un niño menudo a su cargo, aceptó a regañadientes el matrimonio con el líder de una tribu vecina. Enseguida advirtió que se trataba de un auténtico tirano, y la vida a su lado le parecía insufrible. Nadie hizo preguntas cuando un día amaneció envenenado en su tienda, ni siquiera a pesar de sus consabidas habilidades como hechicera y maga.
Todos la veneraban, y pronto fue designada guía de la adwar o aldea. En las asambleas periódicas de los jefes de la confederación, convocadas para resolver los distintos conflictos que pudieran surgir, su voz comenzó a alzarse paulatinamente sobre las demás, fruto de su sabiduría, cultura y notable educación.
 Pese a que estaba dotada del don de la profecía, y de que se tenía por una avezada curandera, sus conocimientos no le sirvieron para evitar la muerte de su tercer esposo, víctima de una enfermedad que le consumió lentamente. Heredero de un noble amazigh, profesaba la religión judía, un credo que estaba muy extendido entre sus compatriotas. De él tuvo a su hijo Yezdia, y a su hija Khenchela. Después de muchos años, ella mantenía algunos ritos judíos, que alternaba con el culto al dios sol y a sus genios.
Pese a que estaba dotada del don de la profecía, y de que se tenía por una avezada curandera, sus conocimientos no le sirvieron para evitar la muerte de su tercer esposo, víctima de una enfermedad que le consumió lentamente. Heredero de un noble amazigh, profesaba la religión judía, un credo que estaba muy extendido entre sus compatriotas. De él tuvo a su hijo Yezdia, y a su hija Khenchela. Después de muchos años, ella mantenía algunos ritos judíos, que alternaba con el culto al dios sol y a sus genios.Precisamente en la fiesta de ayer había sido la encargada de llevar a cabo los rituales de purificación de las almas de los fallecidos en combate en las últimas semanas. Entonó un cántico en honor a Gurzil, divinidad solar con forma de toro antropomorfo, y dirigió la actuación que recreaba la rivalidad agonística entre el agua y el viento seco.
Al concluir el ceremonial, y como a estas alturas de la primavera el calor todavía no apretaba en exceso, resolvieron celebrar un delicioso banquete al aire libre, con las provisiones que aún les quedaban.
Degustaron recetas de las diversas tribus: platos de cuscús salados y dulces, milhojas, tayines de variadas carnes, thamrikts, dátiles, shúas, estofados de cordero y otras muchas viandas de las que dieron cumplida cuenta. Bailaron en corro, tocaron música con tambores, panderos e imrads, y festejaron como si no hubiese un mañana.
 Por la tarde, los líderes de los clanes se recogieron para saborear un té verde, mientras debatían sobre el porvenir de su pueblo. Llevaban ya más de dos generaciones, casi sesenta años, peleando con aquellos incansables árabes.
Por la tarde, los líderes de los clanes se recogieron para saborear un té verde, mientras debatían sobre el porvenir de su pueblo. Llevaban ya más de dos generaciones, casi sesenta años, peleando con aquellos incansables árabes.Tras subyugar a los legendarios reinos del Oriente: Persia, Mesopotamia, y Armenia, los musulmanes habían atravesado Anatolia y llegado a las mismísimas puertas de Constantinopla, donde su expansión se había frenado. Solamente les quedaba una ruta por la que expandirse, y esta era la ribera sur del Mediterráneo.
Una vez que sometieron a los egipcios, avanzaron sin problemas a través de Libia, el territorio de los Luwata, hasta que se toparon con el bastión bizantino de Cartago. Era una fortaleza casi inexpugnable, pero los árabes consiguieron asaltarla en varias ocasiones. No obstante, con la cooperación de los guerreros de sus tribus, y con las hornadas de soldados procedentes de Bizancio, la ciudad fue reconquistada de nuevo.
Cuando los árabes cercaron Constantinopla, el emperador bizantino estimó prioritario centrar sus esfuerzos en defender la capital y abandonó a su suerte a los africanos. La plaza no resistió el siguiente embate del implacable Uqba ibn Nafi.
 Este era un militar despiadado y sanguinario, fanático de la guerra santa, a diferencia de su sucesor Dinar al-Makhzumí, partidario de la conversión por convicción, y que practicaba una política más conciliadora.
Este era un militar despiadado y sanguinario, fanático de la guerra santa, a diferencia de su sucesor Dinar al-Makhzumí, partidario de la conversión por convicción, y que practicaba una política más conciliadora.Además, fundó la ciudad de Kairuán, al sur de Cartago, como sede de la provincia de Ifriqiya, y con las fuertes exacciones que les impuso edificó una imponente mezquita, comparable en señorío y majestad a las de la Meca y Medina, según le habían referido a la Kahina. Ella quedó impresionada cuando la vio por primera vez, acostumbrada a sus construcciones de adobe y piedra, menos ornamentales.
Después de consolidar la región a base del imperio del terror, Uqba se dirigió hacia el oeste hasta que vislumbró el gran océano, arrasando todo lo que encontraba a su paso. En un momento estuvo tentado de cruzar el estrecho y continuar su expansión por tierras de Hispania, pero lo dejó para mejor ocasión.
 Las tropas de Septa y Tánger, comandadas por Olban, le plantaron cara, así que hubo de retroceder, y ellos le estaban esperando en su retirada. En la batalla de Tahuda, liderados por Kusaila, y en la que ella participó activamente, derrotaron al ejército árabe y mataron a su comandante.
Las tropas de Septa y Tánger, comandadas por Olban, le plantaron cara, así que hubo de retroceder, y ellos le estaban esperando en su retirada. En la batalla de Tahuda, liderados por Kusaila, y en la que ella participó activamente, derrotaron al ejército árabe y mataron a su comandante.Kusaila, jefe de los Aurabas y de la alianza de pueblos Baranis, que se había convertido al Islam, y que había pactado con el anterior gobernante musulmán y luchado contra los bizantinos, acabó decepcionado porque los conquistadores no respetaron sus acuerdos. Asesinado el cabecilla Uqba, marchó hacia Kairuán y la nombró capital de su reino amazigh, proclamándose emir del Magreb.
Eran conscientes de que no transcurriría demasiado tiempo hasta que, desde Damasco, el califa enviase otro contingente militar para ocupar la zona. Y así ocurrió. Esta ocasión, un tal Hassan ibn al-Numan al-Ghassani venía al comando de cuarenta mil soldados, entre árabes convencidos de la yihad, mercenarios, y rebeldes capturados y recién conversos al Islam.
Una fuerza demoledora arrasó nuevamente las infranqueables murallas de Cartago, y se estableció en la región. Una vez que Kusaila murió combatiendo en Mems, Dihia, que era la reina de los Yarawa, y representante de la coalición de los Butr, fue la elegida para sucederle como capitana de la agrupación de los imazighen.
 Sería ella quien hubiera de batirse con el veterano Hassan. La Kahina desplegó inicialmente una guerra de guerrillas, parapetada en las montañas de Aurés, que les ofrecían un refugio seguro.
Sería ella quien hubiera de batirse con el veterano Hassan. La Kahina desplegó inicialmente una guerra de guerrillas, parapetada en las montañas de Aurés, que les ofrecían un refugio seguro.Alentada por los buenos resultados, y confiada por la capacidad que desarrolló de adelantarse a las intenciones del enemigo, más por experiencia que por adivinación, aunque a ella le encantase revestirlo de cierta magia, gradualmente se atrevió a enfrentarse con el rival a campo abierto.
Finalmente, contendió con Hassan en la épica batalla del uadi Nini, en Meskiana. Allí le infligió un sonoro revés, provocando su desbandada y persiguiéndole hasta Gabés. En unas horas, con su ejército a lomos de dromedarios, había conseguido desbaratar las conquistas musulmanas consolidadas durante más de cincuenta años.
Los árabes se pertrecharon en Egipto, y tardaron en restablecerse de la derrota. Dihia quería estar preparada para su regreso, por lo que propuso practicar la táctica de tierra quemada, de manera que los conquistadores no dispusieran de comida en su avance. Y ese fue su error.
 El plan le enemistó con las tribus sedentarias que habitaban en los fértiles valles costeros, que se quedaron sin haciendas ni sustento. Tal disensión fue aprovechada por los musulmanes, que los reclutaron para su causa.
El plan le enemistó con las tribus sedentarias que habitaban en los fértiles valles costeros, que se quedaron sin haciendas ni sustento. Tal disensión fue aprovechada por los musulmanes, que los reclutaron para su causa.La siguiente expedición, como preveía, resultó imparable, provocando la total destrucción de Cartago, tras un ataque combinado por tierra y mar. Y ello pese a los refuerzos enviados por el emperador Leoncio, que había comisionado al almirante Juan Patricio con varios barcos. También habían acudido tropas provenientes de la Sicilia bizantina, y unos quinientos infantes de la remota Iberia, cuyo rey visigodo Witiza estaba preocupado porque temía que los árabes no se detendrían en el estrecho que les separaba de su continente
El ejército de la Kahina fue vencido, así que buscó protección en una ciudadela próxima a Biskra. Allí les acosaron nuevamente, y ahora se habían instalado en el último baluarte que mantenían, la población ribereña de Tabarka, a los pies de los montes Aurés.
La Kahina sabía que era cuestión de días que Hassan realizase una ulterior incursión y les doblegase irremediablemente. Y asimismo creía intuir el modo en que habían perdido los últimos enfrentamientos.
 En la batalla de Meskiana, y siguiendo la práctica amazigh de la anaia o protección, Dihia había adoptado a un joven prisionero musulmán llamado Khalid ibn Yazīd. Dihia tenía la firme sospecha de que Khalid colaboraba con Hassan, y de que le ponía al corriente de sus movimientos, dejándoles en franca desventaja.
En la batalla de Meskiana, y siguiendo la práctica amazigh de la anaia o protección, Dihia había adoptado a un joven prisionero musulmán llamado Khalid ibn Yazīd. Dihia tenía la firme sospecha de que Khalid colaboraba con Hassan, y de que le ponía al corriente de sus movimientos, dejándoles en franca desventaja.Una semana atrás había descubierto su doble juego, tendiéndole una trampa. Khalid se mostró sinceramente avergonzado de su proceder. Dihia le perdonó, no sin antes hacerle prometer que hablaría con Hassan, sobre una propuesta que quería realizarle.
Por eso les había convocado. Después del postrer descalabro, sus debilitadas fuerzas y la facilidad con la que los árabes de reponían siempre de sus derrotas, les aconsejaban adoptar una importante resolución sobre su situación.
Podrían negociar con el emir de Kairuán las condiciones de su rendición. Se comprometerían a abrazar la fe islámica, y a contribuir con soldados a las huestes que estaban reuniendo el caudillo yemení Musa bin Nusayr, y su lugarteniente Táriq ibn Ziyad, con el objetivo de pacificar definitivamente la zona y de acometer el posterior salto a la península ibérica.
 Parecía complicado oponerse al Islam, ya que para los musulmanes constituía un elemento vertebrador de su comunidad. La nueva religión penetraba en las propias raíces de la sociedad, determinando las normas, las conductas, la vestimenta, y todos los ámbitos de la vida individual y colectiva.
Parecía complicado oponerse al Islam, ya que para los musulmanes constituía un elemento vertebrador de su comunidad. La nueva religión penetraba en las propias raíces de la sociedad, determinando las normas, las conductas, la vestimenta, y todos los ámbitos de la vida individual y colectiva.En un principio bastaría con que pronunciasen una simple profesión de fe, sin llegar a una observancia estricta de su culto, como mera estrategia de supervivencia.
Ninguno de los cabecillas de las tribus estaba dispuesto a postrarse ante el enemigo. Lucharían contra los invasores hasta la última gota de sangre. Aunque acatarían la voluntad de aquellas personas que, de forma individual, optaran por convertirse al islamismo.
Pasaron la noche al calor las hogueras, puesto que corría un poco de aire fresco. Las mujeres más ancianas, depositarias y transmisoras de las tradiciones ancestrales del pueblo amazigh, comenzaron a recitar poesías y a glosar antiguas leyendas.

Los allí presentes hablaban diversos dialectos derivados del antiguo tamazight, con diferencias apreciables entre los distintos grupos, a pesar de lo cual no era excesivamente complicado entender a las narradoras.
Algunas historias versaban de los tiempos en los que el actual desierto era una enorme sabana, con prados en los que pastaba el ganado, o de aquellos parientes que vivían en unas islas en el océano, en las faldas de unos volcanes que a veces entraban en erupción.
Charlaron de cuando los libios asumieron el poder en Egipto y fundaron una dinastía de faraones que gobernó el país del Nilo durante un largo periodo. De hecho, el calendario amazigh lo establecían desde la proclamación del primer soberano de la misma, Sheshonq I.
Recordaron a aquel santo amazigh que profesaba la fe católica y que gozó de un gran reconocimiento al otro lado del Mediterráneo, donde le llamaban San Agustín. O de sus compatriotas Septimio Severo y de Macrino, proclamados emperadores de Roma, aquella civilización que les había legado el anfiteatro de El Djem, en el que se habían ocultado tras el primer embate de Hassan.
 Los chiquillos disfrutaron con los cuentos sobre los leones del Atlas, mucho más fieros y de mayor tamaño que sus congéneres del sur de las dunas. Ahora eran difíciles de encontrar, pero en la época de los romanos causaban verdaderos estragos. Afortunadamente, la afición de los extranjeros por las peleas de gladiadores contra felinos, en los juegos que celebraban, hizo que su especie prácticamente se extinguiese.
Los chiquillos disfrutaron con los cuentos sobre los leones del Atlas, mucho más fieros y de mayor tamaño que sus congéneres del sur de las dunas. Ahora eran difíciles de encontrar, pero en la época de los romanos causaban verdaderos estragos. Afortunadamente, la afición de los extranjeros por las peleas de gladiadores contra felinos, en los juegos que celebraban, hizo que su especie prácticamente se extinguiese.A la Kahina le resultaba paradójico que aquellos individuos tan ‘civilizados’, con entretenimientos tan macabros, les adjudicasen a ellos la expresión despectiva de ‘bárbaros’ o 'bereberes'. Como mucho podía admitir la designación de ‘Maurii’ o 'morenos', pues era cierto que su piel era más oscura que la de los europeos.
Otros relatos se referían a las antiguas reatas, infrecuentes en los tiempos actuales, compuestas por cientos de camellos, que transportaban sal, oro, piedras preciosas, especias y esclavos entre los pueblos negros del sur y las ciudades de la Media Luna Fértil.
 Y para persuadir a los pequeños para que se fuesen a acostar, narraron la fábula de los akiriko, unos vampiros que chupan la sangre a distancia, y de los djins, unos genios que roban a los niños de los hombres, dejando en su lugar a los suyos. Dihia a veces se preguntaba si Khalid sería uno de ellos…
Y para persuadir a los pequeños para que se fuesen a acostar, narraron la fábula de los akiriko, unos vampiros que chupan la sangre a distancia, y de los djins, unos genios que roban a los niños de los hombres, dejando en su lugar a los suyos. Dihia a veces se preguntaba si Khalid sería uno de ellos…Las historias más recientes, cuando el alba estaba ya próxima, se centraban en los vándalos, que habían asolado el país justo antes de que los bizantinos se asentasen en Cartago.
Pero a pesar de todos los contratiempos, se mantenían con firmeza en pie en aquel territorio fronterizo, de paso, de permanente conflicto. Eran gente recia, capaz de asentarse a la orilla del mar como de adentrarse en las profundidades del temible desierto, o de instalarse en planicies y cumbres.
Tribus nómadas de pastores, grupos sedentarios dedicados a la agricultura, comerciantes, o guerreros, todos ellos hospitalarios, leales, nobles, cumplidores de la palabra dada, generosos, serviciales y sobre todo, grandes amantes de su libertad. No en vano definían su valor principal como la assabiá, el orgullo y dignidad de pertenecer a los imazighen, esto es, a los 'hombres libres'.
 Llegada la amanecida, se pusieron en marcha rumbo a Kairuán todos los que aceptaban la oferta del emir. Entre ellos estaban sus dos hijos. Por la noche les había rogado que se fuesen. No querían desampararla, mas Dihia les persuadió de que debían labrarse su futuro lejos de allí, quizás en la remota Hispania. Además, su medio hermano les había procurado un buen trato.
Llegada la amanecida, se pusieron en marcha rumbo a Kairuán todos los que aceptaban la oferta del emir. Entre ellos estaban sus dos hijos. Por la noche les había rogado que se fuesen. No querían desampararla, mas Dihia les persuadió de que debían labrarse su futuro lejos de allí, quizás en la remota Hispania. Además, su medio hermano les había procurado un buen trato.Para el mayor, Ifran, había logrado que el emir le designase gobernador del Aurés. El menor, Yezdia, de carácter más aguerrido, sería nombrado jefe de las milicias Yarawa, y se pondría a las órdenes de otro zenata converso, Táriq, y del yemení Musa.
Dihia compartía en esos momentos el dolor por la separación de sus seres queridos con el resto de familias, que también veían cómo las figuras de sus allegados se desvanecían por el camino que serpenteaba por las montañas que cerraban el puerto.
En breve se presentarían en Tabarka las tropas árabes y se desataría la batalla final. Por más que consultaba los guijarros sagrados o examinaba la corteza de los árboles, la Kahina no acertaba a averiguar el desenlace de aquel trascendental combate.
 Tal vez venciesen nuevamente a los musulmanes, pero de lo que sí estaba segura es de que ella no lo vería. Su azor hacía unos días que le había abandonado, volando hacia el sol poniente. Dihia conocía bien las aves, y sabía que su mascota estaba esperándola más allá del horizonte para surcar juntas los cielos.
Tal vez venciesen nuevamente a los musulmanes, pero de lo que sí estaba segura es de que ella no lo vería. Su azor hacía unos días que le había abandonado, volando hacia el sol poniente. Dihia conocía bien las aves, y sabía que su mascota estaba esperándola más allá del horizonte para surcar juntas los cielos.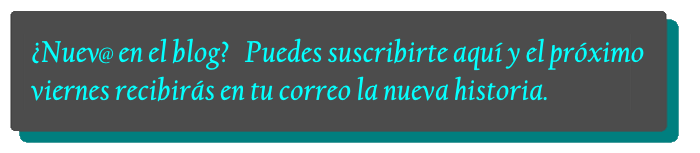
P.S. Este es el último relato de la temporada. Me tomo unas necesarias vacaciones hasta septiembre, cuando retomaré con nuevos personajes. Hasta entonces, muchas gracias por vuestro interés y vuestros comentarios, por compartir las historias, por vuestros 'me gusta', por estar ahí. ¡Que paséis un buen verano!
