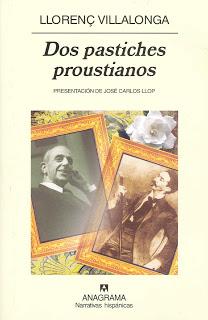
He aquí un libro bien singular y bien curioso: se trata de dos narraciones de Llorenç Villalonga, aquel dandy mallorquín que escribió la inolvidable Bearn, y que fueron publicados por vez primera en formato de libro en el año 1971, gracias a la fina perspicacia editora de Jorge Herralde, quien volvió a darlos a la luz treinta y tantos años después, con prólogo del novelista José Carlos Llop y un epílogo documental al que se incorporan las fotografías de varias cartas autógrafas de Villalonga.
El mallorquín, enamorado desde siempre de la técnica novelesca del autor de En busca del tiempo perdido, del que destaca “aquella inteligencia lúcida, imbricada de realidad y fantasía, aquella sensibilidad dubitativa, casi enfermiza, compleja, llena de humor parisién” (p.15), le rinde dos tributos llenos de entusiasmo: “Marcel Proust intenta vender un De Dion-Bouton” y “Charlus en Bearn”… El primero se centra en la estrafalaria y engorrosa venta-regalo de un coche, que se complica hasta límites que rozan el esperpento gracias a la capacidad digresiva de Villalonga, que se deleita en ironías morosas (nos habla, por ejemplo, de una mujer que “ya de vuelta de Ibsen y Dostoievski, es una muy inteligente lectora de anuncios de periódico”, p.30) y que introduce una erudición que nos toca muy de lleno a los lectores de esta tierra, pues elogia el buen hacer de “un gran escultor murciano, Salzillo, cuyos ángeles no se preocupan de ser hombres o mujeres, sino de ser bellos” (p.45). Los diálogos de este relato, mucho más helicoidales que rectilíneos, son virtuosamente, deliberadamente, implacablemente exasperantes.
El segundo cuento nos presenta una populosa crónica social mallorquina, que sirve de telón de fondo a la misteriosa desaparición de un barril de aceite. La escena en la que el mozo Tomeu es interrogado por Charlus (parodia de los modos freudianos) merecería ser consignada en cualquier manual del género: por su humor, por su tensión, por su hondura psicológica, por su lenguaje aquilatado.
Marcel Proust, al que muchos consideran un escritor aburrido (aunque conviene que recordemos aquí la frase de Justo Navarro, contenida en su novela Hermana muerte: “Siento admiración por los hombres que saben ser aburridos”), inspiró a Llorenç Villalonga dos relatos estupendos, escritos con una finura y una pulcritud inusuales, que el sello Anagrama decidió recuperar a los ciento diez años del nacimiento del escritor mallorquín. Quien todavía no haya tenido ocasión de acercarse a sus páginas tiene ahora una oportunidad magnífica para hacerlo.

