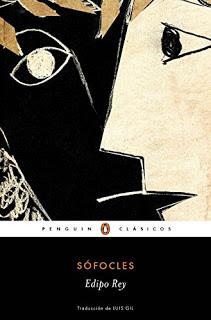
Contradiciendo la famosa frase, podríamos afirmar que los dioses aprietan, pero también ahogan. Por lo menos, los dioses de estirpe grecolatina, que gustan de adornarse con demasiada frecuencia con los ropajes de la impiedad. Así, cuando en Tebas se dictaminó que el pequeño hijo recién nacido de los reyes Layo y Yocasta habría de ser asesino de su padre y compañero sexual de su madre, la decisión urgente ante tal espanto contrario a las costumbres fue que el niño debía ser apartado de allí y perecer. Pero intervino la conmiseración humana y el bebé acabó sobreviviendo para, a la postre, cumplir ambas profecías. El desdichado Edipo se convirtió en el anónimo asesino de su progenitor y en el hombre que “aró los campos maternos en los que él fue sembrado” (la fórmula es tan elegante como sobrecogedora); y vio después cómo su apacible condición de monarca de Tebas se transformaba en catástrofe sin igual y en mancilla eterna.El argumento de Edipo Rey, de Sófocles, es harto conocido. Y la forma en que los analistas de la mente humana (Sigmund Freud y su escuela) ahondaron en él también es notoria y popular. Pero quizá lo que más me sigue asombrando de esta pieza inigualable es la forma en que su horror y su mensaje han sobrevivido a las erosiones del tiempo. Edipo no es más que una pobre víctima, si lo pensamos con calma; porque, aunque se inflija el terrible castigo de la ceguera en sus líneas finales y se considere a sí mismo un monstruo, nada tiene en verdad de culpable. Sólo ha sido una marioneta del Destino y un juguete de los dioses. No podemos juzgarlo culpable de haber cometido unos actos que fueron decididos por quienes controlan la vida, la muerte y el lapso de tiempo que las separa. Stricto sensu, Edipo es, como el Cid, un buen vasallo. La lástima es que, también como el Cid, no tuviese un buen señor. Por eso merece más lágrimas que reproches, más abrazos que señalamientos. Lo intuí al leer la obra con 19 años y lo refrendo ahora al volver a sus páginas con 54. Espectacular.

