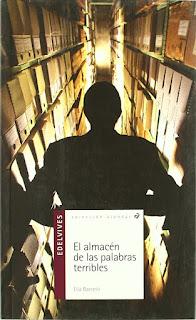
Todos pronunciamos alguna vez palabras atroces, palabras que hieren o que destruyen, palabras que querríamos habernos ahorrado, pero que una vez lanzadas ya no admiten enmienda y difícilmente pueden ser olvidadas. ¿Existirá algún modo de enmendar el yerro de nuestra impertinencia, de nuestra crueldad, de nuestros exabruptos? Elia Barceló nos invita a la reflexión en El almacén de las palabras terribles, una novela juvenil de construcción deliciosa, en la que desde el principio vamos a conocer a dos chicos muy jóvenes, que han incurrido en la torpeza de agredir a personas importantes para ellos: Natalia le ha espetado a su madre que la odia, y que no quiere seguir viviendo con ella; Pablo, después de un desengaño, ha expulsado de su vida a su mejor amigo, Jaime. Ambos (Natalia y Pablo) acaban confluyendo en un misterioso lugar, al que los ha conducido un anciano de cabellos blancos y ojos de color avellana: una vasta nave en la que descubren, escondidas en frascos, burbujas y otros recipientes, aquellas palabras que, luminosas o turbias, han ido pronunciando durante el transcurso de sus vidas. Como es lógico, los lectores quedamos bastante confusos (aunque embriagados) con el desarrollo de estos acontecimientos. ¿Se trata de un sueño, de una impostura, de una fantasía… o de una realidad? ¿Hasta qué punto llega la tensión simbólica del relato o su condición de verdad “paralela”?
Si desvelase ese punto estaría haciéndole un flaco favor a este libro, que aumenta de belleza, de emoción y de intensidad conforme van sucediéndose las páginas; así que me abstendré de cometer esa inmerecida vileza.
Quédense, eso sí, con un detalle crucial: Elia Barceló es una escritora como la copa de un pino, que sabe componer música con las palabras y tocar con ellas el corazón de quienes se aproximan a ellas. Me entusiasmó en Cordeluna y ha vuelto a hacerlo (en un registro narrativo muy distinto) en El almacén de las palabras terribles. No será mi última aproximación a sus trabajos.

