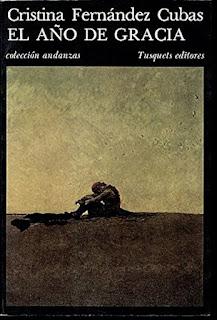
Pudiera ser que mi admiración estruendosa por los cuentos de Cristina Fernández Cubas me haya impedido gozar con justicia (o con edénica felicidad) de su novela El año de Gracia, que me ha interesado (para qué negarlo) bastante menos que sus propuestas breves. No, desde luego, por la brillantez de su escritura, que es para mí indiscutible; pero sí por la inverosimilitud que adorna la historia y por la precipitación con que queda rematada.
Admití en las primeras páginas que el seminarista Daniel, experto en traducir de las lenguas latina y griega, abandonase tras la muerte de su padre (junio de 1980) el ámbito religioso en el que profesaba y que, de pronto, se convirtiese en un hombre entregado a la mundanidad, el alcohol y el amor de una mujer (la fotógrafa Yasmine). Aceptado. Me costó más trabajo entender que, de súbito, se interesase por el mundo de la navegación y se enrolara en un decrépito barco, a las órdenes del inquietante capitán Jean, de quien nada sabe. Pero cuando la embarcación naufraga y él llega a una isla neblinosa, donde descubre al primitivo, brutal y semiafásico Grock, quien domina un rebaño de ovejas sanguinarias que se destripan entre sí, mi credulidad llegó a su límite. ¿A dónde demonios se dirigía la historia? ¿Qué se suponía que me estaba contando? Concentré al máximo mi atención, para comprobar si era capaz de entender la ruta narrativa que me estaba proponiendo mi admiradísima escritora catalana… pero no. Y el final, cogido con alfileres y sometido a un cúmulo de “explicaciones” forzadas, me dejó totalmente fuera de juego.
En resumen: ni me he creído la historia, ni me he creído el final, ni me he creído a los personajes. Lo siento, pero esta vez no. Y mira que me da rabia. Decepción.

