Mi regreso a Carson McCullers (grande y no solo para mí) no ha sido una vuelta a casa sino una vuelta a una ciudad; ciudad hermana de otras que ya había conocido de su mano. La reconozco en mis primeros pasos por ella pero a medida que trascurren los días y prolongo mi estancia surge ante mis sentidos aquello que no se capta en una primera impresión. La ciudad es un ecosistema, con sus capas, sus estratos; y yo vago por todos ellos de la mano de McCullers porque sé que, de su mano, puedo perderme sin miedo a no saber regresar.
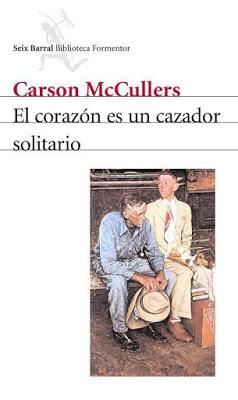 Estamos en una ciudad del sur de los Estados Unidos. El calendario pasa las hojas de un año de la década de los treinta del siglo pasado. Hace un calor tórrido, de esos que invitan a retrasar la hora de recogerse en casa. La noche devuelve risas de niños en la calle, risas procedentes de juegos desocupados de las preocupaciones adultas. Las risas de los niños que juegan a mayores no nos llegan, es como si al salir de la boca se evaporasen al contacto con la calidez del aire. A veces se detecta también movimiento de adultos, van en busca de algún muchacho que no ha regresado al hogar. De alguna ventana abierta se escapa la música de una radio; tal vez alguna chiquilla soñadora esté agazapada atesorando esa música en su interior. Por otra calle podemos divisar a tres jóvenes adultos de raza negra; una mujer en el medio, sus brazos enlazados con los de los dos hombres. También hay música en esta escena, la que proviene de la armónica que toca uno de los jóvenes. La mujer se despide alegremente de sus acompañantes y su visión se pierde por el umbral de una casa que, aun familiar, no es la suya. Pero en la ciudad también hay noches frías, del mismo frío helador que invade los corazones de muchos de sus ciudadanos. Son las noches de los paseantes solitarios. Estos caminan, caminan y se pasan la noche recorriendo la ciudad. Dejan atrás las casas de los ricos y se adentran en los barrios obreros. En esas calles no solo les corta el frío sino la violencia contenida de sus habitantes, algo en el aire, un descontento general que parece que va a explosionar pero que se diluye con el alba en el amanecer de un nuevo día en el que todo sigue igual. A veces se encuentran con algún borracho o alguna pelea, de las que solo queda como testigo al día siguiente paredes oscuras en la noche que por el día reflejan palabras provocadoras pintadas por aquellos que en su locura visionaria creen ostentar la verdad. A poco que esos paseantes continúen caminando descienden otro estrato más y se encuentran en el barrio de los negros. La violencia es allí más abierta y sin embargo la alegría azota con la misma intensidad. Lo que no saben los habitantes de uno y otro barrio ni se les ocurre pensar es que si la ciudad fuese una hoja de papel que doblásemos por la línea imaginaria que separa ambas barriadas, la zona de blancos humildes y de negros formaría una superposición perfecta: las misma necesidades, las mismas carencias, la misma ignorancia, la misma falta de ambición, las mismas cadenas que los condenan a la esclavitud, aunque diferente grado de humillación. En esas noches de bullicio silente que son las vidas en estado puro de los habitantes de esa ciudad hay bares que permanecen abiertos. En ellos, aquellos que retornan a sus cuatro paredes y aquellos otros que arrancan jornada se cruzan si tocarse cual si pertenecieran a mundos paralelos. En ellos trascurren también las horas vacías. Pero ellos permanecen impertérritos, desafiando la soledad de las horas más largas y oscuras, erigiéndose bastiones de los desheredados, vigías de aquello que solo registran los insomnes, insomnes en un mundo que solo acepta lo que se ajusta a los moldes que él mismo crea.
Estamos en una ciudad del sur de los Estados Unidos. El calendario pasa las hojas de un año de la década de los treinta del siglo pasado. Hace un calor tórrido, de esos que invitan a retrasar la hora de recogerse en casa. La noche devuelve risas de niños en la calle, risas procedentes de juegos desocupados de las preocupaciones adultas. Las risas de los niños que juegan a mayores no nos llegan, es como si al salir de la boca se evaporasen al contacto con la calidez del aire. A veces se detecta también movimiento de adultos, van en busca de algún muchacho que no ha regresado al hogar. De alguna ventana abierta se escapa la música de una radio; tal vez alguna chiquilla soñadora esté agazapada atesorando esa música en su interior. Por otra calle podemos divisar a tres jóvenes adultos de raza negra; una mujer en el medio, sus brazos enlazados con los de los dos hombres. También hay música en esta escena, la que proviene de la armónica que toca uno de los jóvenes. La mujer se despide alegremente de sus acompañantes y su visión se pierde por el umbral de una casa que, aun familiar, no es la suya. Pero en la ciudad también hay noches frías, del mismo frío helador que invade los corazones de muchos de sus ciudadanos. Son las noches de los paseantes solitarios. Estos caminan, caminan y se pasan la noche recorriendo la ciudad. Dejan atrás las casas de los ricos y se adentran en los barrios obreros. En esas calles no solo les corta el frío sino la violencia contenida de sus habitantes, algo en el aire, un descontento general que parece que va a explosionar pero que se diluye con el alba en el amanecer de un nuevo día en el que todo sigue igual. A veces se encuentran con algún borracho o alguna pelea, de las que solo queda como testigo al día siguiente paredes oscuras en la noche que por el día reflejan palabras provocadoras pintadas por aquellos que en su locura visionaria creen ostentar la verdad. A poco que esos paseantes continúen caminando descienden otro estrato más y se encuentran en el barrio de los negros. La violencia es allí más abierta y sin embargo la alegría azota con la misma intensidad. Lo que no saben los habitantes de uno y otro barrio ni se les ocurre pensar es que si la ciudad fuese una hoja de papel que doblásemos por la línea imaginaria que separa ambas barriadas, la zona de blancos humildes y de negros formaría una superposición perfecta: las misma necesidades, las mismas carencias, la misma ignorancia, la misma falta de ambición, las mismas cadenas que los condenan a la esclavitud, aunque diferente grado de humillación. En esas noches de bullicio silente que son las vidas en estado puro de los habitantes de esa ciudad hay bares que permanecen abiertos. En ellos, aquellos que retornan a sus cuatro paredes y aquellos otros que arrancan jornada se cruzan si tocarse cual si pertenecieran a mundos paralelos. En ellos trascurren también las horas vacías. Pero ellos permanecen impertérritos, desafiando la soledad de las horas más largas y oscuras, erigiéndose bastiones de los desheredados, vigías de aquello que solo registran los insomnes, insomnes en un mundo que solo acepta lo que se ajusta a los moldes que él mismo crea.«De todas las ciudades que había conocido, ésta era la más solitaria».En esa ciudad sureña vive el sordomudo John Singer. Por todos es conocido pero nadie repara en él. Él es feliz en su mundo de silencio. Sus cuerdas vocales son sus brazos; su laringe, sus manos; sus labios, sus dedos ágiles. Spiros Antonapoulos, otro sordomudo, es el destinatario de su verborrea y también su compañero de vida. El primero es todo prudencia y cortesía; el segundo, zafio y glotón; pero la extraña pareja forman un tándem que se complementa a la perfección. Sin embargo, el comportamiento de Antonapoulos comienza a ser cada vez más errático, hecho que provoca que lo encierren en una institución mental. Singer, escindido de la compañía de su amigo, con el corazón desabrigado a causa de su felicidad marchita, se muda entonces a una habitación alquilada en casa de los Kelly. A partir de ese momento, Singer ya no es solo el sordomudo al que todos conocen pero al que nadie presta atención. Poco a poco la gente comenzará a buscar su compañía. Ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, ancianos, católicos, judíos, todos ven en él un reflejo de sí mismos. El comportamiento tan considerado de Singer hacia todos hará que se sientan escuchados, comprendidos, y que vuelquen y depositen en él aquellos sentimientos y pensamientos íntimos que no comparten con nadie más. El sordomudo es el mesías al que todos esperaban, el pescador de hombres al que todos siguen. Son cuatro, sin embargo, los habitantes de la ciudad que más lo buscan; cuatro son los que más lo necesitan; cuatro aquellos que se alternan para visitarle en su habitación y que, sin pretenderlo, contribuyen a ocupar su tiempo aunque no a mitigar su soledad.
«Recordarás a las cuatro personas de que te hablé cuando estuve ahí. Te dibujo sus caras: el negro, la muchacha, el tipo del bigote y el hombre que es dueño del café Nueva York. Hay algunas cosas sobre ellos que me gustaría contarte, pero no estoy seguro de cómo expresarlo en palabras. Todos ellos son personas muy ocupadas. De hecho, lo están tanto que sería difícil describírtelos. No me refiero a que estén en su trabajo día y noche, sino a que tienen siempre tantas cosas en su cabeza que no les dejan descansar. Vienen a mi habitación y charlan conmigo hasta que llega un momento en que no consigo entender cómo una persona puede abrir y cerrar su boca tanto sin fatigarse. (Sin embargo, el dueño del café Nueva York es diferente: no es como los otros. Tiene una barba muy cerrada, por lo que debe afeitarse dos veces al día, y posee una de esas maquinillas eléctricas. Él se limita a observar. Los otros llevan en sí algo que odian. Pero también tienen algo que les gusta más que comer o dormir o el vino o la compañía amistosa. Por eso están siempre tan ocupados)».

Casa en Charlotte, Carolina del Norte, en la que Carson McCullers comenzó a escribir en 1937
El corazón es un cazador solitario. Fotografía tomada en 2011 por eigene Aufnahme.
El negro es el doctor Benedict Copeland, un hombre instruido que batalla en su interior contra la indolencia de los de su raza, especialmente la de sus propios hijos; que sufre con íntima violencia ante la incapacidad de plantar en los suyos la semilla del cambio. La muchacha es Mick Kelly, una de los hijos de los dueños de la casa en la que se aloja John Singer. Mick tiene catorce años y su mente es pura ebullición. En su cuarto interior, como ella dice, está la música que compone mentalmente y sus ansias de viajar. En su cuarto exterior, está la casa; la escuela profesional; su madre; su padre, al que ha redescubierto recientemente; y sus hermanos, especialmente los pequeños, a los que adora. Y, en tránsito entre ambos cuartos, el señor Singer, el único con salvoconducto especial para habitar las dos estancias. Mick podría considerarse una especie de trasunto de la propia Carson McCullers y es uno de esos personajes púber suyos que borda con primor y por los que yo siento auténtica devoción. El tipo del bigote es Jack Blount, un tipo conflictivo que vive instalado en la bruma del alcohol y que viene de no se sabe para trasladarse a dios sabe dónde. Blount nos dice que «están los que saben y los que no saben. Y por cada diez mil que no saben, hay sólo uno que sabe». Y esa es su frustración, querer enseñar a los que no saben pero que estos hagan oídos sordos. El doctor Copeland y Blount se parecen más de lo que ambos jamás admitirían aunque difieren en forma y tal vez también en fondo (o más bien en origen). Los dos saben y los que saben son «como un puñado de soldados desnudos ante un batallón armado» y es en esa exposición y desgaste inútil en los que radica el sufrimiento de ambos. Por último, el dueño del café Nueva York es Biff Brannon. Y Biff Brannon es... pues eso, el dueño del café Nueva York. Pero no penséis que ese eso es poca cosa, al contrario, ese eso implica mucho y es tan grande como el corazón del bueno de Biff, que podría alojar él solo a todos los solitarios de esta ciudad.
En El corazón es un cazador solitario se narra el año largo en el que la vida de estos cuatro personajes se cruza con la de John Singer, pero son muchos más los personajes que pueblan estas páginas y esta ciudad. Está, por citar a dos de mis favoritos, Portia, criada de los Kelly e hija del doctor Copeland, y está el padre de Mick. Con todos ellos McCullers trama una novela en la que están presentes muchos de los elementos que ya saboreé con su narrativa breve, con ese volumen en el que se compilan todos sus relatos y novelas cortas y que lleva por título El aliento del cielo. Está el ambiente sureño, los niños y adolescentes, la ternura y firmeza de las criadas negras con su simple sabiduría ancestral, la riqueza de los diálogos. Sin embargo, tal y como os advertía y también por ser esta una obra más extensa, hay más estratos en los que profundizar. Es el de esta novela un ambiente más deprimido y hay en ella mucha más conciencia política y social. También hay cierta confrontación entre el mundo de los ignorantes que ni pueden ni (en algunos casos) les importa acceder a una educación y el de aquellos otros que han tenido la oportunidad o el interés de instruirse, confrontación que en muchos casos resulta estéril («Ha leído más libros y se ha preocupado de más cosas. Está lleno de libros y de preocupaciones»). Pero si hay algo que es denominador común en toda la obra de Carson McCullers es la propia mirada de la escritora sureña. Ella sí que sabe. Ella ve porque sabe mirar, sin anteojeras. Ella mira en su interior y mira y recoge el exterior. Ella sí que es una entre diez mil, por eso es una grande. Por eso es una de mis grandes.
En uno de los primeros capítulos de esta novela Biff Brannon le echa en cara a su esposa su falta de curiosidad diciéndole: «nunca te das cuenta de las cosas importantes que suceden. No eres observadora, ni tratas de imaginarte nada». McCullers sí es observadora (lo fue), si tiene curiosidad (la tuvo) y supo con su imaginación responder a lo que su curiosidad le preguntaba sobre lo observado. Si Mick me recuerda a la adolescente que pudo ser Carson es Brannon quien más se me parece a la McCullers escritora. El café Nueva York abre las veinticuatro horas del día. No importa que muchas noches no entre ni un alma entre la medianoche y el amanecer; Biff Brannon se mantiene firme tras la caja registradora. No hay justificación económica que apoye su renuencia a colgar el cartel de cerrado; lo único que el bueno de Biff puede argumentar para explicarse a sí mismo su decisión es que la noche es «el momento. Estaban aquellos a los que de otro modo jamás vería». La noche es el momento y los libros de Carson McCullers son el lugar. El lugar de los corazones solitarios; de esos corazones, llámense cazadores, llámense también pescadores de hombres.
«Te necesito; es una soledad que no puedo soportar [...] No sirvo para estar solo y sin alguien como tú, que comprende».

connect. Fotografía de istolethetv
Ficha del libro:
Título: El corazón es un cazador solitario
Autora: Carson McCullers
Traductora: Rosa María Bassols Camarasa
Editorial: Seix Barral
Año de publicación: 2001
Nº de páginas: 384
ISBN: 978-84-322-1957-3
Comienza a leer aquí
Si te ha gustado...
¿Compartes?
↓

