 Día del libro, de san Jorge, de Cervantes (y, calendarios aparte, de Shakespeare). Los resumiría bien a gusto en el día de la exaltación de la imaginación consciente, de la capacidad de soñar con los ojos abiertos de par en par —Eyes Wide Open, por remedar al último Kubrick—, de la vida entregada a la intensidad de sentir —como en el arranque del poema de Eliot— que somos memoria y deseo.
Y si hubiera que cifrar todo eso en un solo libro y en un solo nombre, bien a gusto proclamaría hoy el Día de nuestro señor don Quijote, probablemente —¡sin duda!— la criatura más universal y consoladora de cuantas pueblan este mundo sublunar en todas sus dimensiones.
Día del libro, de san Jorge, de Cervantes (y, calendarios aparte, de Shakespeare). Los resumiría bien a gusto en el día de la exaltación de la imaginación consciente, de la capacidad de soñar con los ojos abiertos de par en par —Eyes Wide Open, por remedar al último Kubrick—, de la vida entregada a la intensidad de sentir —como en el arranque del poema de Eliot— que somos memoria y deseo.
Y si hubiera que cifrar todo eso en un solo libro y en un solo nombre, bien a gusto proclamaría hoy el Día de nuestro señor don Quijote, probablemente —¡sin duda!— la criatura más universal y consoladora de cuantas pueblan este mundo sublunar en todas sus dimensiones.
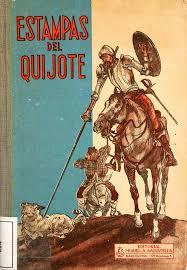 Recordaba el último premio Cervantes, Eduardo Mendoza, en su discurso de agradecimiento, las cuatro veces que leyó completa la genial novela. Por mimesis, me he parado a hacer recuento de mis lecturas y he escrito largamente y de forma algo deslabaza sobre ello en mi diario (ta vez algún día lo recupere en Tiempo contado). El punto de partida lo marcó este librito cuya cubierta aparece en el margen externo y al que también pertenece la borrosa ilustración superior.
Recordaba el último premio Cervantes, Eduardo Mendoza, en su discurso de agradecimiento, las cuatro veces que leyó completa la genial novela. Por mimesis, me he parado a hacer recuento de mis lecturas y he escrito largamente y de forma algo deslabaza sobre ello en mi diario (ta vez algún día lo recupere en Tiempo contado). El punto de partida lo marcó este librito cuya cubierta aparece en el margen externo y al que también pertenece la borrosa ilustración superior.En los años de la enseñanza primaria, en el colegio Cervantes de Talavera, la lectura de sus capitulillos expurgados, ordenada y regulada por la batuta palmeril de don Mariano, fue mi primer acercamiento a la obra. Recuerdo, como curiosidad, la gracia que nos causaba el episodio del miedo de Sancho, con su consiguiente repercusión intestinal, una escena que los sencillos y graciosos dibujos del libro recreaban con precisión, para gozo y diversión de la chiquillería, siempre tan naturalmente dada a sacarle al cuerpo su punto escatológico. Me asombro al recordar, ahora, que no hace mucho, en un libro escolar en que pretendíamos utilizar esa peripecia, hubo quien lo consideró políticamente incorrecto. Cosas veredes.
Hubo después muy diversas lecturas, en tres ocasiones de forma completa. La primera, en sucesivas mañanas de un mes de verano, tal vez del 71, y en un mismo y sombreado banco de los jardines del Prado de Talavera. No fue una lectura fácil: quizás la obligación —aunque autoimpuesta— era más fuerte que la devoción. Otras, fragmentarias, azarosas, se produjeron en diferentes circunstancias, que en algunos casos recuerdo con precisión, en parte porque muchas de ellas estuvieron ligadas a actividades editoriales y didácticas. Pero a partir de un determinado momento, cuando pude encontrarle el "punto" al Quijote, a su profunda sabiduría humana y a su inmenso sentido del humor, la lectura ha estado ya siempre asociada al placer. Cuántas veces, abierta la obra para contrastar la exactitud de una cita o el lugar y contexto precisos de un episodio, no me habré demorado en sus páginas, abducido por el poder encantador de palabras que no sólo están vivas sino que hacen vivir...
Y en mis anotaciones, tras rememorar algunas anécdotas relacionadas con las otras dos lecturas completas —la tercera y de momento última hace un par de años, con ocasión de la redacción de la Guía de Lectura que acompañó a la edición escolar de la RAE—, concluyo el recuento con estas palabras: «Y la [ocasión] que queda pendiente. Esa me sigue pareciendo la más importante. Mientras podamos seguir leyendo el Quijote, algo habrá siempre en nuestras vidas que se mantenga a salvo de la tristeza».
