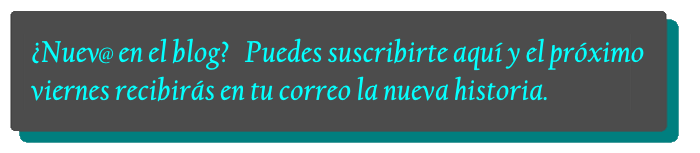Era demasiado tarde, y sabía que no debía de demorarse mucho en partir. No obstante, todavía albergaba la esperanza de que apareciese ella, así que determinó aguardar un poco más.
Era demasiado tarde, y sabía que no debía de demorarse mucho en partir. No obstante, todavía albergaba la esperanza de que apareciese ella, así que determinó aguardar un poco más.Unas horas antes, había paseado al otro lado de la tapia, en los jardines del palacio. Se trataba de un hermoso vergel, al puro estilo de la tradición persa.
La luz del sol incidía en los azulejos, arcos y árboles, para llegar tamizada por éstos hasta las distintas fuentes y acequias, que confluían en un estanque central, emulando los cuatro ríos del orbe.
Indudablemente, constituía un espacio rebosante de verdor y frescura, un verdadero paraíso en la tierra, de una belleza sin parangón, de lo que podía dar fe, después de haber recorrido medio mundo.
Había pasado cinco lustros lejos de Venecia, la cual no era sino un vago recuerdo en su memoria, como ocurría con su lengua vernácula, que solo podía practicar con su padre Nicolás y con su tío Mateo.
Fueron ellos los que le convencieron de que se sumase a su expedición. Después de vivir un largo periodo en la remota Catay, venían describiendo toda suerte de maravillas de aquel país y de los territorios que habían atravesado hasta llegar a los dominios de Kublai Kan.
 Quince años atrás, antes de que él naciera, los hermanos Polo se habían embarcado en una rutinaria delegación comercial a Constantinopla, donde residía otro hermano suyo, Andrea. Éste les refirió las dificultades de abastecimiento que sufría en los últimos tiempos, y los dos Polo decidieron internarse a través de la ruta de la seda, para conseguir los productos. Viajaron a Crimea, y desde allí se adentraron en las áridas estepas orientales.
Quince años atrás, antes de que él naciera, los hermanos Polo se habían embarcado en una rutinaria delegación comercial a Constantinopla, donde residía otro hermano suyo, Andrea. Éste les refirió las dificultades de abastecimiento que sufría en los últimos tiempos, y los dos Polo decidieron internarse a través de la ruta de la seda, para conseguir los productos. Viajaron a Crimea, y desde allí se adentraron en las áridas estepas orientales.Cuando quisieron volver a Venecia, al encontrarse el camino cortado por las tropas de la Horda de Oro, se instalaron en Bujará, a esperar que la ruta se despejara. En aquel lugar se labraron una sobresaliente reputación como mercaderes, de tal forma que un buen día llegó hasta ellos una comisión enviada por el gran Kublai Kan, nieto del mítico Gengis Kan, con una invitación para que le visitasen.
El Kan, que era un avezado gobernante, les dispensó un extraordinario recibimiento en su corte de Khanbaliq, y les realizó un asombroso encargo: les pidió que le llevasen aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, y que regresasen acompañados de cien religiosos, prometiendo convertirse al cristianismo si éstos le demostraban, combatiendo dialécticamente con cien monjes budistas, que su fe era mejor.
Él rememoraba la fascinación con la que escuchaba las historias que sus familiares le relataban, y que forjaron su firme empeño en unirse a su convoy de regreso a Catay. Hubieron de desplazarse hasta Jerusalén a fin de obtener el Santo Óleo, y también se entrevistaron con el Papa para organizar la expedición de los cien frailes versados en las Escrituras.
 Tan sólo hallaron un par de clérigos con el suficiente coraje para afrontar el viaje, y aun así, a las primeras de cambio, se dieron media vuelta. Gracias a los salvoconductos otorgados por el Kan, pudieron penetrar sin excesivos impedimentos en el imperio mongol, aunque la travesía les llevó unos tres años.
Tan sólo hallaron un par de clérigos con el suficiente coraje para afrontar el viaje, y aun así, a las primeras de cambio, se dieron media vuelta. Gracias a los salvoconductos otorgados por el Kan, pudieron penetrar sin excesivos impedimentos en el imperio mongol, aunque la travesía les llevó unos tres años.Pese a que la ciudad de la laguna desplegaba una frenética actividad mercantil, Marco estaba deslumbrado con todo cuanto que descubría: las fenomenales alfombras de Turcomania, las telas de oro y seda de Mosul, las tumbas de los Reyes Magos en Saba, las famosas turquesas de Kerman, las peligrosas regiones desérticas que atravesaban…
Una de las escalas fue Tabriz, que ya por entonces le había impresionado por su bazar de tapices, zapatos, piedras preciosas, paños y otros artículos exóticos, así como por su mercado de perlas, el mayor del mundo.
Era notorio que la urbe se había expandido enormemente, y que el comercio había experimentado una gran pujanza, aprovechando su inmejorable situación, a mitad de camino entre el Hindustán y Occidente.
Hacía rato que el sol se había ocultado por el horizonte, y él permanecía en aquel escondite, vigilando el muro de los jardines. Con el paso de los años, su vista había empeorado sensiblemente, y le costaba acostumbrarse a la oscuridad de la noche. No obstante, podía distinguir con relativa claridad las siluetas de la mezquita principal y de la iglesia de Santa María.
El actual líder del ilkanato persa, Gaykhatu, era muy tolerante con todas las creencias, y en especial con el cristianismo, al cual profesaba una particular simpatía, si bien él practicaba el budismo, como casi toda la clase dirigente mongol. Y aunque en la ciudad vivían personas procedentes de distintos lugares y con diferentes credos, la mayoría de la población era musulmana.
 De hecho, al llegar a Catay, lo que más le sorprendió fue encontrar numerosas iglesias cristianas diseminadas por todo el país, y en especial en Khanbaliq, la capital, y en Xanadú, la residencia veraniega de Kublai.
De hecho, al llegar a Catay, lo que más le sorprendió fue encontrar numerosas iglesias cristianas diseminadas por todo el país, y en especial en Khanbaliq, la capital, y en Xanadú, la residencia veraniega de Kublai.Desde que conoció al emperador de la dinastía Yuan, se puso a su servicio. Kublai le envió a todos los confines del imperio, para que le mantuviese informado de diversos asuntos. Tenía claro que el Kan disfrutaba de la manera en que redactaba sus minuciosas crónicas, y en más de una ocasión le felicitó por su agudeza e inteligencia, muy superiores a los de sus colaboradores autóctonos.
De este modo, desempeñó diferentes puestos de confianza, ya fuera de gobernador, de espía, o de recaudador de impuestos, en los que iba registrando sus vivencias para referírselas a Kublai, a quien le encantaba entrevistarse con él, aburrido del tono monótono de sus funcionarios.
Mientras tanto, su padre y su tío, que también gozaban del favor y afecto del Kan, seguían enriqueciéndose con sus negocios. No tenían ninguna necesidad de volver a Venecia, pero eran conscientes de que Kublai era cada vez más viejo, y que cuando muriese, correrían un gran peligro, pues su estrecha relación con el emperador desataba muchas envidias. El problema consistía en que Kublai no estaba dispuesto a permitirles marchar, y ellos tampoco querían enojarlo.
Marco entretenía su espera repasando los prodigios que había visto en el transcurso de los años que pasaron en el Extremo Oriente, mientras confiaba oír algún sonido proveniente del otro lado del muro. Se le venían a la cabeza las rocas negras que se extraían de las entrañas de la tierra, y que ardían mejor que la madera. O las mil formas de cocinar aquel rico alimento que elaboraban con pasta de cereal. O el extraño mineral que se podía hilar, y que resistía al fuego.
 También pensaba en las fuentes de las que manaba un aceite negro, que no servía para comer, pero que era un excepcional combustible. O en aquel inverosímil dinero de papel. Y en otras muchas maravillas que no se atrevería ni siquiera a contar, temiendo que le tratasen por loco, o que opinaran que su desbordante fantasía había concebido tales patrañas.
También pensaba en las fuentes de las que manaba un aceite negro, que no servía para comer, pero que era un excepcional combustible. O en aquel inverosímil dinero de papel. Y en otras muchas maravillas que no se atrevería ni siquiera a contar, temiendo que le tratasen por loco, o que opinaran que su desbordante fantasía había concebido tales patrañas.Sin embargo, tras cientos de peripecias y aventuras increíbles, podía afirmar que nada se comparaba en excelencia con la primorosa Kököchin. Jamás olvidaría cuando se presentó en la corte de Kublai, vestida totalmente de azul.
Bolgana, la mujer principal de Arghun, el dirigente mongol de Persia, había fallecido. Arghun, sobrino nieto de Kublai, le remitió una misiva a éste indicándole que deseaba una nueva consorte del mismo clan Bayaut que su esposa muerta. Kublai había hecho llamar a Kököchin, una atractiva princesa de diecisiete años, para enviarla junto a su pariente.
El recorrido hasta la lejana Persia era tremendamente largo y arriesgado para tan delicado cargamento, así que los Polo se ofrecieron a llevar a cabo dicha misión vía marítima. Kublai desestimó el plan, y dispuso que partiera la caravana a través de la ruta de la seda, pero pronto hallaron el camino cortado.
Los mongoles no eran hábiles marinos, por lo que a Kublai no le quedó más remedio que ceder a sus pretensiones y resignarse a perder de vista a sus amigos venecianos.
Su padre y su tío se aprestaron a vender todas las riquezas acumuladas a lo largo de tantos años, y el montante obtenido lo invirtieron en comprar piedras preciosas, haciéndose confeccionar unos trajes forrados de guata, en cuyo interior insertaron las joyas.
 Una cálida mañana de primavera zarparon del muelle de Zaitón, al mando de catorce barcos, con su correspondiente tripulación, y con un cortejo de alrededor de 600 personas, así como una gran fortuna en oro como dote de la doncella.
Una cálida mañana de primavera zarparon del muelle de Zaitón, al mando de catorce barcos, con su correspondiente tripulación, y con un cortejo de alrededor de 600 personas, así como una gran fortuna en oro como dote de la doncella. Kublai Kan les proporcionó asimismo unas nuevas credenciales, y unas cartas con mensajes amistosos para los monarcas del Occidente, incluido el rey de Inglaterra.
Incluso con su contrastada práctica en el arte de la navegación, aquel viaje se prolongó por más de dos años. Superaron numerosas vicisitudes, varios naufragios y ataques, que mermaron notablemente la caravana y los componentes del convoy. Al puerto de Ormuz tan sólo llegaron 18 pasajeros, entre los que se contaban los tres Polo y la princesa Kököchin.
En el trayecto, atracaron en distintos fondeaderos de Sumatra, las islas Andamán, Ceilán y la India. Recordaba la honda sensación que a la joven le causó Alappuzha, con sus canales parecidos a los venecianos.
Marco compartía con ella mucho tiempo a bordo, y a menudo le hablaba de su Venecia natal. Fue en aquella ciudad donde, por primera vez, se la imaginó a su lado, a orillas del Gran Canal.
Al pisar tierra firme, se enteraron de que el monarca Arghun había sido asesinado. Marco, que estaba comenzando a enamorarse de la chica, estuvo a punto de persuadir al resto de que lo mejor sería dirigirse hacia la Reina del Adriático desde allí mismo.
Pero los demás pensaban que debían de concluir el encargo, y llevar a Kököchin a Tabriz. Además, si se alejaban de su itinerario, los salvaconductos expedidos por el Kan dejarían de protegerles.
En Tabriz, la capital del ilkanato, les recibieron con grandes honores. Gaykhatu, hermano del fallecido Arghun, ante la inesperada presencia de la prometida de su difunto hermano, y sin saber muy bien qué hacer con ella, dictaminó que debería casarse con su sobrino Ghazan.
 A Kököchin no le satisfizo la idea, sobre todo cuando le informaron que Ghazan, a diferencia de su padre, era un varón poco agraciado. Marco intuía los pensamientos de la princesa azul, y estaba preparado para intentar la fuga con ella, aunque la joven no le hubiese dado muestras de que sus sentimientos eran correspondidos.
A Kököchin no le satisfizo la idea, sobre todo cuando le informaron que Ghazan, a diferencia de su padre, era un varón poco agraciado. Marco intuía los pensamientos de la princesa azul, y estaba preparado para intentar la fuga con ella, aunque la joven no le hubiese dado muestras de que sus sentimientos eran correspondidos.Un día, la princesa desapareció. Marco se enteró de que había sido conducida hasta Khorasán, la región en la que su nuevo novio ejercía de virrey.
Marco no volvió a saber más de ella. Durante unos meses, los Polo se asentaron en Tabriz, pues las posibilidades comerciales de la plaza eran magníficas, y no querían desperdiciar la oportunidad de cerrar buenos tratos y de coser más joyas en el forro de sus ropajes, antes de retornar a Venecia.
Unos días antes de partir, se anunció la próxima llegada a la capital del gobernador Ghazan, escoltado por su horda, y acompañado de su mujer Kököchin, para celebrar la victoria final sobre sus vecinos y la captura de su caudillo Nawruz.
Ghazan llevaba diez años encargándose de asegurar la frontera oriental del reino ante el ejército del belicoso Ilkanato de Chagatai, comandado por el emir Nawruz Aqa. Su responsabilidad de defender el territorio le había inducido a no disputarle a su tío la corona, de la que era legítimo heredero.
Ante la inminencia de la llegada de Kóköchin, Marco les solicitó a sus familiares retrasar su salida un par de jornadas, con el secreto deseo de verla por última vez.
Aquella tarde, los Polo habían acudido al palacio real, con el objeto de presentar sus respetos al ilkán Gaykhatu y a su sobrino Ghazan, y de despedirse de ellos.
 Kököchin estaba radiante, y ambos intercambiaron una fugaz y cómplice mirada al reencontrarse. Como ya preveía, Marco no pudo acercarse a la princesa, y mucho menos conversar con ella. No así con su marido, el príncipe Ghazan.
Kököchin estaba radiante, y ambos intercambiaron una fugaz y cómplice mirada al reencontrarse. Como ya preveía, Marco no pudo acercarse a la princesa, y mucho menos conversar con ella. No así con su marido, el príncipe Ghazan. Había de confesar que éste le había causado una agradable impresión, a pesar de su corta estatura y de su fealdad, que superaba con creces la merecida fama que le precedía.
Ghazan le contó sus proyectos para el ilkanato, una vez que su tío muriese y él le sucediese en el trono. Era un hombre muy inteligente, que dominaba como él muchos idiomas, y que tenía en mente abundantes reformas para su reino. Quería reestructurar la administración, reducir los impuestos, fundar un moderno sistema postal, estandarizar las unidades de medida, perfeccionar las técnicas de cultivo, y construir un hospital, varias escuelas, un observatorio, una biblioteca, unos baños y múltiples caravasares para los mercaderes.
A Marco le causó cierta preocupación que Ghazan contemplase la posibilidad de convertirse al Islam, practicado por la mayoría de sus súbditos y también de sus generales, de forma que así conseguiría su apoyo para enfrentarse por la corona a su primo Baydu, más proclive a los cristianos.
Tras su conversación, y a la vista del encanto personal de Ghazan, más allá de su físico, Marco suponía que Kököchin sería feliz con el mongol, aunque necesitaba estar seguro de ello antes de abandonarla para siempre. Por eso, aprovechó un momento, mientras caminaban por los jardines, para entregarle discretamente una nota que había redactado previamente, en la que le exponía un plan de fuga.
 Justo después del crepúsculo la esperaría en el extremo oriental del jardín. Era un sitio sin vigilancia, y por el que a ella le sería sencillo escalar, como bien sabía tras haber compartido más de dos años de travesía, en los que habían salido indemnes de innumerables peligros.
Justo después del crepúsculo la esperaría en el extremo oriental del jardín. Era un sitio sin vigilancia, y por el que a ella le sería sencillo escalar, como bien sabía tras haber compartido más de dos años de travesía, en los que habían salido indemnes de innumerables peligros. Emplearían la noche para distanciarse lo suficiente de la ciudad, antes de que se diesen cuenta de su escapada. Además, iban ligeros de equipaje, y la brisa del desierto borraría sus pisadas.
Ya había transcurrido bastante tiempo desde la puesta de sol, y no había rastro de Kököchin. El resto de la caravana había partido a media tarde, tratando de aprovechar el frescor nocturno, y evitar las elevadas temperaturas del día, que dificultarían su marcha. Así que Marco resolvió irse y reintegrarse a la expedición, cuando de repente oyó un ruido.
Avivó todos los sentidos y advirtió que alguien trepaba por el muro. Su corazón se revolucionó, confiando que la cabeza de su querida princesa azul asomase por encima de la pared.
No tenía claro si era más fuerte el deseo o el temor de que apareciese, puesto que su huida constituiría un auténtico riesgo para los integrantes de la caravana. Y, por otra parte, ahora que había tratado a su marido, no estaba convencido de que él pudiese proporcionarle un futuro más dichoso que el joven e instruido Ghazan.
 Súbitamente, vislumbró unos ojos brillantes sobre el muro. En un instante, el gato se aupó sobre la valla, y saltó desde ella hacia el exterior. Era hora de poner rumbo a Venecia.
Súbitamente, vislumbró unos ojos brillantes sobre el muro. En un instante, el gato se aupó sobre la valla, y saltó desde ella hacia el exterior. Era hora de poner rumbo a Venecia. De lo más profundo de su mente emergían confusas imágenes de canales, suntuosos palacios, góndolas y cùpulas doradas, y un intenso olor a mar le embriaga, hasta el punto de no percibir que, a lo lejos, una muchacha enfundada en un vestido azul, viendo cómo se alejaba, decidía descender de la tapia y regresar a palacio.