El silencio es lo que uno escribe cuando ya no hay nada que decir
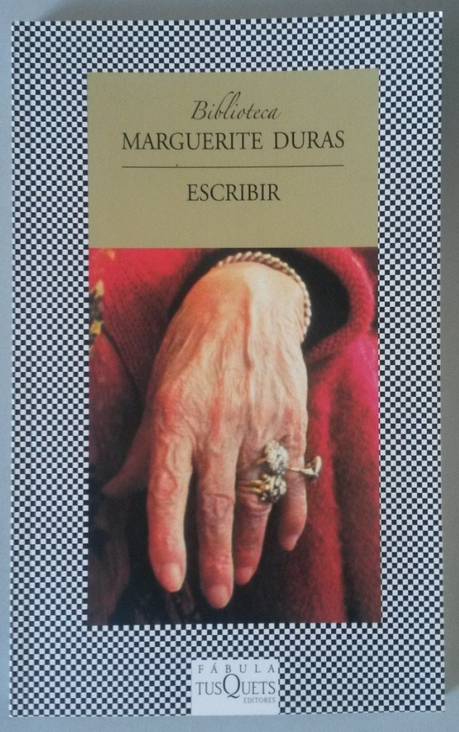
En Escribir (1993), Marguerite Duras convierte su casa de Neauphle-le-Château en una metáfora radical del acto creativo. El espacio doméstico no aparece como refugio del mundo, sino como un escenario deshabitado, una topografía de la ausencia donde la escritura se produce porque el sujeto se retira. La casa —dice Duras— es el lugar donde se está solo, donde se escribe solo, donde se está solo con el libro.
Esa soledad no es aislamiento, sino condición: la escritura, para Duras, solo puede surgir en el hueco, en la grieta que deja la experiencia cuando se vacía de todo contenido. Es una arquitectura del silencio, donde el lenguaje no describe, sino que escucha lo que el mundo calla.
Gaston Bachelard, en La poética del espacio (1957), sostiene que “la casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo” (Pág. 28). Duras subvierte esa idea: en su casa no hay intimidad, sino desposesión. La autora no habita el espacio; el espacio la deshabita.

Maurice Blanchot ofrece una clave complementaria: en El espacio literario (1955) afirma que escribir implica entrar en una región donde el ser que escribe desaparece (págs. 28-30). Así, el espacio no se limita a lo físico, sino que se convierte en condición ontológica del acto literario.
Duras encarna ese desvanecimiento: su casa se convierte en una extensión del silencio interior, en el no-lugar donde el sujeto se borra para que el texto exista. El acto de escribir es entonces un gesto de desaparición: un modo de ceder el cuerpo al lenguaje.
En mi propio proceso creativo reconozco ese movimiento hacia el vacío. Siempre escribo desde mi cama. Sin importar donde me encuentre geográficamente o la habitación, mi cuerpo adopta la misma posición: horizontal, sostenido, casi suspendido. Escribir, en mi caso, ocurre en esa zona de quietud física y desvelo mental, donde las palabras salen como si brotaran del cansancio o del sueño.
La cama, como la casa de Duras, para mí deja de ser un espacio íntimo para convertirse en un espacio de tránsito, entre el yo y lo que me excede. Allí no pienso: dejo que algo piense en mí. Como señala Roland Barthes (1977): escribir es entregarse a la escritura como a una fuerza exterior, una extranjería que nos toma.
Mi cama, entonces, es mi Neauphle: un territorio del despojo donde el cuerpo se repliega para que la voz aparezca.
Duras escribió desde el silencio porque solo allí el lenguaje podía tener sentido. Yo escribo desde un silencio doméstico, una habitación donde el ruido del mundo se apaga. En ambos casos, la escritura ocurre a pesar del lugar, y al mismo tiempo gracias a él: es un modo de habitar la nada sin temerla.
Tal vez por eso Escribir no es un libro sobre la literatura, sino sobre la condición de existir entre la palabra y su vacío. En ese intersticio, donde el cuerpo se borra y el espacio se abre, la escritura se vuelve posible.
A veces siento que mis textos no empiezan en la palabra, sino en el espacio desde el que los pienso. En mi caso, ese espacio es mi cama. No importa la habitación: siempre es el mismo territorio de silencio y pensamiento. Al leer Escribir de Marguerite Duras, comprendí que ese gesto cotidiano —recostarme a escribir— no es casual. Duras lo explica de otra manera: la escritura ocurre cuando el sujeto se retira, cuando el cuerpo cede y deja hablar al lenguaje. Su casa, vacía, silenciosa, se convierte en un eco del pensamiento. Mi cama, también. Ambas son una forma de estar en el mundo sin pertenecerle del todo.
Escribir no es un libro sobre la literatura, sino sobre el acto de desaparecer para que la palabra exista. Y eso, en estos días donde todo exige presencia, es profundamente liberador.

