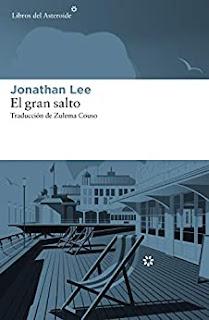
La noche del 12 de octubre de 1984 estalló una bomba del IRA en el Grand Hotel de Brighton en el que estaba alojada Margaret Thacher junto a su gabinete y la cúpula del Partido Conservador, por celebrarse en aquella localidad la convención anual del partido. Como consecuencia del atentado, perdieron la vida cinco personas y treinta y una resultaron heridas, ninguna de especial relevancia pública.
El atentado puso de manifiesto el alcance del peligro del IRA, su competencia técnica al burlar todas las medidas de seguridad tomadas. No obstante, el balance para los terroristas fue algo decepcionante al no conseguir hacer saltar por los aires al gabinete, y la enérgica respuesta de la dama de Hierro, que decidió no alterar en lo más mínimo el programa de actos y discursos pese al atentado, ofreció una imagen de firmeza contraria a la que buscaba el IRA.
Sea como fuere, ésta es la gran historia, la que muestran los libros, las crónicas periodísticas. Sin embargo, El gran salto (Libros del Asteroide) nos habla de la pequeña historia, de la vida de las personas, de sus pensamientos y sentimientos, latidos y pulsaciones, miedos y aspiraciones contra el telón del inminente atentado.
Es en esos pliegues ocultos a la luz de los documentos oficiales donde se resguarda la vida real, la que sustenta todo lo demás, y es ahí donde Jonathan Lee coloca su extraordinario ojo literario para fijarse principalmente en tres personajes.
De un lado, aunque es sabido que la bomba fue colocada por Patrick Magee, siempre se ha creído que pudo haber otro terrorista, y sobre esta figura fabula el autor, creando un personaje de carne y hueso, con intenciones ambivalentes, que vive con su madre a la que trata de mantener alejada de su vinculación con el IRA aunque intuye que sabe más que lo que sus episodios de demencia senil pueden dar a entender. Y nos cuenta cómo entró en el IRA, su rito de iniciación, su vida durmiente hasta que es requerido para algún acto concreto, sus habilidades, su vida en un barrio mayoritariamente lealista en el que cada uno de sus movimientos parece observado por los vecinos, en el que la desesperanza, la falta de futuro parecen ser una sustancia pegajosa de la que no puede librarse.
Y sin embargo, Dan vive y late, trata de beber con amigos, de ligar con desconocidos, temiendo tal vez que sean ganchos del enemigo, momificándose por el riesgo de perder el control y hablar más de la cuenta, temiendo guardarse dentro todo lo que soporta, un equilibrio difícil que se va uniendo a una creciente duda sobre lo que pretenden sus compañeros de lucha, lo que persigue él, lo que significan las nuevas generaciones del IRA, lo que traen a las vidas de todos los buenos católicos de la buena Irlanda.
Pero Dan no está solo en este mundo de dudas, enjuiciamiento de su pasado, de mirar adelante sin saber qué puerta tomar. También Moose, subdirector del Grand Hotel pasa por similares circunstancias. Su trabajo le absorbe, más aún en estas fechas en las que debe preparar la estancia del gabinete en su hotel y en la que se juega su posible ascenso a la dirección del establecimiento, quién sabe si a un cambio de timón en su carrera dentro de la cadena hotelera a la que pertenece. La vida no le ha dado muchos respiros. No cursó estudios, decidido a demostrar que podía llegar lejos desde abajo, ve cómo sigue aún muy abajo, cómo todo parece contradecirse, cómo su mujer le abandonó hace muchos años por algo que aún no acierta a definir, que le dejó con una hija a la que criar y a la que se aferró con fuerza. Y ahora su hija ha de tomar nuevos rumbos, dejándole con un cierto nivel de estrés, de colesterol y exceso de kilos, con una vida vacía que se apresta a rellenar cada mañana con una maniática dedicación al hotel.
Y, por último, tenemos a Freya, la hija de Moose que ha concluido el bachillerato y se plantea tomarse un tiempo sabático, trabajar en un hotel de España, ir a la Universidad o enganchar el trabajo veraniego en la recepción del Grand Hotel, con sus comodidades, sus compañeros de trabajo a los que conoce desde hace muchos años gracias a su padre, de ennoviarse y dejarlo todo para no hacer nada, en suma, que se encuentra en la misma encrucijada que su padre hace tantos años, por lo que ahora le resulta tan difícil juzgarle, aunque lo hace a todas horas sin mucha conmiseración.
Y aquí comienza la pequeña maravilla que es la novela. El modo en que Lee trata a sus personajes, su construcción, tan plausible, tan real y nítida, basada en sus pensamientos, tan anodinos y simples, tan mediocres o excelsos como los de cualquiera, pero tratados con un esmero, casi podríamos decir que con un amor desbordante que los hace tan próximos al lector desde apenas sus primeras apariciones. Nada de especial tienen, salvo una contumaz voluntad de vivir, un intenso deseo por salir adelante de sus difíciles situaciones, o de sus insustanciales cavilaciones.
Aunque el atentado es un peso que sobrevuela la novela y del que no podemos escapar, un clímax que sabemos que nos alcanzará antes o después. lo cierto es que poca presencia tiene en estas páginas, tan alejadas de los detalles escabrosos, de los episodios de intriga, de la descripción de los riesgos tomados. Todo lo contrario, los tres personajes forman un triángulo al que van ascendiendo poco a poco, como se sube al trampolín antes de realizar un salto y zambullirse en una piscina, antes de dar ese gran salto que todo lo cambia, ese vórtice desde el que solo cabe seguir adelante o girar con el rabo entre las piernas y las orejas gachas.

La humanidad desbordante de estos tres protagonistas, y la de aquellos con quienes viven, no menos reales, no peor tratados por el autor, ofrecen un relato que se aferra a la memoria más allá de la última página, un cierto anhelo de haber continuado por mucho tiempo con ellos, haber les acompañado en sus idas y venidas, en sus banales actos, ignorantes de las consecuencias de sus actos.
Pero, por otro lado, la magia de esta novela se encuentra también en las innumerables reflexiones del autor, en boca del narrador o de los personajes, en sus metáforas y figuras, en sus paralelismos y descripciones, en todo aquello que invita a una lectura demorada, reflexiva, entroncada casi en otro tiempo, distinto al nuestro, en el que el deseo de pasar las páginas parece dominarlo todo.
La finura del texto debe gran parte de su profundo sentimiento a una traducción que se intuye brillante, capaz de conservar el sentido profundo del original pero conservando una belleza de difícil volcado en nuestro idioma. Todo el mérito es de Zulema Couso.
Es de desear que Jonathan Lee publique más novelas y que las ya presentadas en su lengua original encuentren eco y traducción para seguir disfrutando de su pericia y maestría en este arte de narrar y atrapar, de crear y emocionar como lo ha hecho El gran salto.
Subscribe