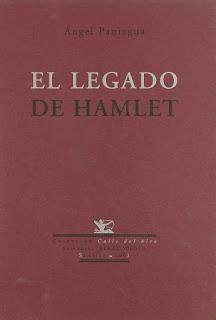
En el año 2003, la editorial sevillana Renacimiento publicó El legado de Hamlet, que firmaba Ángel Paniagua y que constituía un libro de imágenes crepusculares, de noches que se apagan y que resulta inútil prolongar hasta las luces balbucientes del amanecer. Es un tomo donde se nos habla de madrugadas febriles, que se niegan a la conformidad de la clausura y que buscan prolongarse espuriamente, insensatamente. Pasó la alegría del alcohol y nos quedan sus cenizas calcinadas ("Cuanto ardió y fue ventura hoy parece / no estar aquí", p.17). La vida, que tantas promesas susurró en nuestros oídos, se ha encogido en una indolencia derrotada, abúlica, muelle ("Suena el timbre dos veces, y la vida, / tumbada en el sofá, se niega a abrir", p.19). Eso es todo. Nos ha abandonado el entusiasmo; hemos descubierto que, aunque queríamos agotar las mieles del presente, éstas se nos han vuelto arena entre los dedos. Lo decía Julio Cortázar: "Es la conclusión inevitable, haber querido tanto de la vida, buscarle todo su sentido, y descubrir que vamos derecho a un montón de fósforos quemados".
Hamlet, príncipe de la duda, es de igual modo el príncipe de la decepción. Por eso, el poeta constata con amargura que estamos "aquí, a sólo un paso / de nada diferente" (p.23); y que los demás son, en buena medida, unos personajes extraños que nos rodean y no pueden darnos las respuestas que necesitamos ("No es difícil saberse humano. [...] Lo difícil es hablar con los otros, preguntarles por qué no hablan", p.79).

