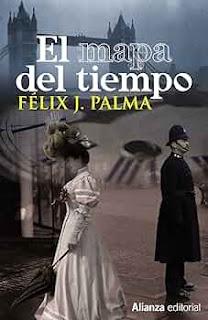
Llevo más de cuarenta y cinco años como lector, devorando todo tipo de obras: desde los iniciales tebeos y novelas de Enid Blyton y Agatha Christie hasta las más hondas reflexiones de Camus, Hrabal o Kundera. Y en esa dilatada experiencia (que espero prolongar hasta el último de mis días, si el infortunio no me acecha en forma de Alzheimer o ceguera) recuerdo pocas obras que hayan capturado tanto mi atención como El mapa del tiempo, de Félix J. Palma, de quien ya les he hablado anteriormente en su faceta de espléndido cuentista en este Librario íntimo (https://rubencastillo.blogspot.com/2010/10/el-menor-espectaculo-del-mundo.html). ¿Y a qué se debe esa fascinación que me ha provocado? Pues a un buen número de factores: primero, el prodigioso despliegue de su imaginación, que ha aplicado a una historia donde personajes reales y ficticios se unen para conformar un relato magnético, en el que resulta punto menos que imposible deslindar qué pertenece al ámbito de lo real y qué no; segundo, los ingeniosos mecanismos narrativos que utiliza (les ruego que, cuando se adentren en su lectura, presten especial atención a la ironía, la solidez y la multiplicación de sus voces, empezando por las del narrador omnisciente); tercero, la musculosa variedad de su léxico, delicado, firme y espléndido, que me produce el deleite de hallarme ante un festín verbal de primera magnitud; y cuarto, la excelencia de sus recursos literarios, que me han llevado a anotar docenas de comparaciones y de metáforas de primer orden. Y todo ello, conviene decirlo con rotundidad, sin incurrir en pedanterías o intelectualismos vanos: al contario, Félix J. Palma deja que la intriga y la fluidez novelísticas ocupen siempre el centro de atención, pues es consciente de que quien se acerca hasta las páginas de una historia no es sino una persona que quiere ser seducida (o, aun mejor, un niño que quiere ser encandilado). Por eso, inclina ante sus ojos una cornucopia de trucos ingeniosos, de paradojas temporales, de reflexiones, de equívocos, de sorpresas, de retratos impagables, de situaciones taquicárdicas, de nieblas londinenses, de misterios que impregnan los ojos y el corazón. Y la persona que está leyendo va pasando las páginas con los ojos desorbitados y el aliento suspendido.
¿Resumen de la obra? Imposible. Como aquel mapa que comentó el argentino Jorge Luis Borges, la sinopsis tendría que extenderse, para ser justa, hasta las dimensiones exactas del libro. De lo contrario, nos abocaríamos a un texto ridículo, pálido, sin interés. Digamos tan sólo que quien decida sumergirse en este tomo (que nadie se deje intimidar por sus dimensiones: el océano también es vasto, sin dejar de ser fascinante) se encontrará con H. G. Wells, con Henry James, con Bram Stoker, con Jack el Destripador, con varios viajeros temporales, con agentes de Scotland Yard, con crímenes y suicidios, con el Hombre Elefante, con el Londres de finales del siglo XIX, con universos paralelos… Y todo ello (y mil cosas más, que me abstengo de anotar porque no quiero que la embriaguez me conduzca a la descortesía), condensado en un volumen de seiscientas páginas que constituye un prodigio novelístico.
Voy a ser tan claro como políticamente incorrecto: El mapa del tiempo es una puta maravilla, un escándalo de obra. Y ustedes harían gala de una anonadante insensatez si no se apresuraran a comprobarlo inmediatamente.

