 Avanzaba con cuidado, midiendo cada paso para no tropezarse, y temiendo que detrás de cualquier árbol asomase un policía para detenerle. Era improbable que le hubieran seguido, pero aun así, se sentía observado.
Avanzaba con cuidado, midiendo cada paso para no tropezarse, y temiendo que detrás de cualquier árbol asomase un policía para detenerle. Era improbable que le hubieran seguido, pero aun así, se sentía observado.Se imaginaba a los miles de compatriotas que, años atrás, habrían utilizado aquella misma senda, huyendo de la muerte. Una legión de judíos y comunistas que, como sus padres, habían tenido que marcharse de Alemania, a la vista de lo que se avecinaba.
Hacía tiempo que había perdido a sus padres. Ante la amenaza de ser arrestados, en 1933 abandonaron su patria, donde Erich trabajaba de abogado mientras que Herta terminaba sus estudios de Derecho para ejercer de juez de menores. Él nacería en Montauban, durante la ocupación nazi.
 Tras la guerra, regentaron la Colonie Juliette, un orfelinato para niños judíos refugiados. Al volver a París, su madre encontró trabajo de contable en el instituto Maïmonide de Boulogne, pero a su padre no le convalidaron su título, por lo que decidió regresar a Fráncfort, donde mantenía contactos con otros letrados.
Tras la guerra, regentaron la Colonie Juliette, un orfelinato para niños judíos refugiados. Al volver a París, su madre encontró trabajo de contable en el instituto Maïmonide de Boulogne, pero a su padre no le convalidaron su título, por lo que decidió regresar a Fráncfort, donde mantenía contactos con otros letrados.Él se quedó con Herta, hasta que a Erich le detectaron un cáncer de pulmón. Falleció al cabo de unos meses, y seis años más tarde moría su madre, que había retornado nuevamente a París. Así que su infancia la vivió a caballo entre Francia y Alemania, cuya frontera cruzó en varias ocasiones, aunque nunca a través de un bosque, como ahora.
Próximo a romper el alba, llegó a una explanada por la que pasaba una carretera comarcal. Sus camaradas deberían estar allí, según lo acordado, pero la pradera estaba vacía. Quizás había corrido demasiado, de modo que se ocultó entre la maleza a esperarles.
 De repente, un MG descapotable trazó la curva a gran velocidad, y frenó en seco en mitad de la vía. Al volante, una hermosa joven comenzó a mirar en todas direcciones. En cuanto le vio, le hizo señas para que se acercase.
De repente, un MG descapotable trazó la curva a gran velocidad, y frenó en seco en mitad de la vía. Al volante, una hermosa joven comenzó a mirar en todas direcciones. En cuanto le vio, le hizo señas para que se acercase.La chica le regaló una sonrisa, y le invitó a subir. Su rostro le resultaba familiar, no sabía muy bien por qué. Rebuscó en su mente, entre las imágenes de las distintas caras que había conocido en la vorágine de los últimos meses, sin éxito.
Se llamaba Marie-France Pisier, y se presentó como actriz, aunque compaginaba su profesión con los estudios de Ciencias Políticas en la Facultad de Nanterre, al igual que él. Había asistido a algunas de las manifestaciones con su hermana Évelyne, más comprometida que ella, al menos hasta hoy.
 La joven le expresó su gratitud por impulsar las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Marie-France había nacido allí, ya que su padre era el gobernador colonial en Annam.
La joven le expresó su gratitud por impulsar las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Marie-France había nacido allí, ya que su padre era el gobernador colonial en Annam. No había cumplido siquiera un año cuando fue internada, con su madre y hermana, en un campo de concentración japonés. Daniel comprendió que, al referirle aquella historia, trataba de impresionarle, sin percatarse de que no necesitaba atraer más su atención sobre ella.
Repasaron su incipiente carrera cinematográfica, y fue ahí donde Daniel reconoció haberla visto en un par de películas de autor: Mort d’un tueur, de Robert Hossein, y Trans-Europ-Express, de Alain Robbe-Grillet.
 Ahora participaba en un proyecto de François Truffaut, con el que ya había rodado un cortometraje. Truffaut era uno de los cineastas que, junto con Jean-Luc Godard, Roman Polanski y otros, habían provocado la suspensión del Festival de Cannes hacía una semana, al retirar de competición su film del certamen, en solidaridad con la huelga general.
Ahora participaba en un proyecto de François Truffaut, con el que ya había rodado un cortometraje. Truffaut era uno de los cineastas que, junto con Jean-Luc Godard, Roman Polanski y otros, habían provocado la suspensión del Festival de Cannes hacía una semana, al retirar de competición su film del certamen, en solidaridad con la huelga general.A Daniel le hacía gracia que si todo había empezado un mes atrás con la proyección de unas películas sobre Vietnam, fuese precisamente una vietnamita quien viniese a rescatarle.
Nunca había viajado en un automóvil como aquel, ni en mejor compañía, pensó. Se relajó en el asiento, y buscó en el aparato de radio algo de música. No le apetecía escuchar noticias, así que dejó una estación en la que sonaba Jim Morrison, el vocalista de The Doors, proclamando un oportuno ‘Queremos el mundo, y lo queremos ya’, que corearon al unísono.
 Marie-France conducía bastante rápido, hasta que se toparon con un vehículo de la gendarmería. Esperaba que no les parasen, incluso teniendo en cuenta que les sería difícil identificarle.
Marie-France conducía bastante rápido, hasta que se toparon con un vehículo de la gendarmería. Esperaba que no les parasen, incluso teniendo en cuenta que les sería difícil identificarle. Ocultaba sus ojos tras unas amplias gafas de sol, y se había teñido de negro su característica melena pelirroja que, añadida a su filiación política, le confería el merecido sobrenombre de 'Dany el Rojo'.
Circularon unos kilómetros detrás de él, hasta que el coche patrulla se apartó. Atravesaron campos y pequeñas poblaciones, acercándose lentamente a París. En el trayecto, Daniel podía comprobar cómo las fábricas de los polígonos se encontraban cerradas.
 Por los informativos, conocía que en las principales áreas industriales, las grandes empresas se habían adherido al paro general: Renault, Peugeot, Berliet, Sud-Aviation, Rhodiacéta, Snecma, Citroën, Saviem, Sonormel, Rhône-Poulenc, Thomson-Houston, Nord-Aviation...
Por los informativos, conocía que en las principales áreas industriales, las grandes empresas se habían adherido al paro general: Renault, Peugeot, Berliet, Sud-Aviation, Rhodiacéta, Snecma, Citroën, Saviem, Sonormel, Rhône-Poulenc, Thomson-Houston, Nord-Aviation... El seguimiento del paro era completo en el ‘cinturón rojo’ de París, los ferrocarriles, los astilleros, los transportes aéreos, los servicios postales, la radiotelevisión pública… y también los suministros de carburante.
El testigo del depósito estaba bajo mínimos. Pararon en varias gasolineras, pero las que no estaban en huelga, no tenían combustible. Y en las que todavía no se había agotado, las colas eran desesperantes. Deberían de haber repostado más lejos de París.
Como preveían, el coche terminó por pararse. Lo apartaron en un camino, y se dispusieron a hacer autostop. La carretera secundaria por la que transitaban estaba desierta, de modo que hubieron de esperar un buen rato hasta que vieron aproximarse una furgoneta de reparto.
 El conductor no tuvo inconveniente en que montasen. Se trataba de uno de los vehículos autorizados por el comité de huelga para asegurar el abastecimiento de productos básicos, con precios supervisados por los sindicatos, por lo que confiaban en que los piquetes no detuviesen su marcha.
El conductor no tuvo inconveniente en que montasen. Se trataba de uno de los vehículos autorizados por el comité de huelga para asegurar el abastecimiento de productos básicos, con precios supervisados por los sindicatos, por lo que confiaban en que los piquetes no detuviesen su marcha.Afortunadamente, el repartidor no le reconoció, pese a que en el último mes se había convertido en el hombre más famoso de toda Francia.
En un principio, la televisión pública, controlada por el gobierno, apenas si se había hecho eco de las protestas.
Pero tras las dos primeras semanas, llegó el plante de los periodistas, molestos con la persecución de aquellos que defendían su objetividad e imparcialidad. También los redactores de los periódicos y los quiosqueros secundaron el paro, por lo que su imagen no se había difundido demasiado fuera de la capital.
 Sintonizaron una emisora local. Las nacionales habían perdido su credibilidad, y solo las más pequeñas ofrecían una información fidedigna de la realidad, incluso a pesar de que el régimen había prohibido que emitiesen en directo las manifestaciones, o que empleasen radio-teléfonos.
Sintonizaron una emisora local. Las nacionales habían perdido su credibilidad, y solo las más pequeñas ofrecían una información fidedigna de la realidad, incluso a pesar de que el régimen había prohibido que emitiesen en directo las manifestaciones, o que empleasen radio-teléfonos.No obstante, los reporteros se las ingeniaban para persuadir a los particulares de que les permitiesen llamar desde sus casas y retransmitir en directo los acontecimientos. De esta forma, este medio se había erigido en el preferido por los franceses para estar al tanto de la situación, y las ventas de transistores se habían multiplicado en el último mes.
Para los estudiantes, constituía igualmente un excelente canal de comunicación, como en la noche del 10 de mayo, cuando él lo usó para animar a los manifestantes a que se dispersaran.
 Durante la transmisión, el locutor hacía referencia al dirigente socialista François Miterrand, que presentaba su candidatura a la presidencia de la República, dado el clima de abatimiento en que se hallaba el Ejecutivo.
Durante la transmisión, el locutor hacía referencia al dirigente socialista François Miterrand, que presentaba su candidatura a la presidencia de la República, dado el clima de abatimiento en que se hallaba el Ejecutivo. El discurso de Charles De Gaulle del día 24 anunciando un referéndum no caló en la ciudadanía, que había visto en él a un líder cansado, desconcertado, sin recursos y poco convincente. La consecuente respuesta a su parlamento fue una manifestación más en las calles.
En un intento de huida hacia adelante del general, había destituido al ministro de Educación aquella misma mañana, con el objeto de aplacar las iras de aquellos a los que había denominado imprudentemente como 'niños malcriados'. y ante los que la brutal represión impuesta no lograba los frutos esperados.
 Mientras tanto, el pragmático primer ministro George Pompidou, junto con el secretario de Estado de Asuntos Sociales Jacques Chirac, trataban a la desesperada de pactar con los representantes sindicales y las asociaciones de empresarios, realizando enormes concesiones.
Mientras tanto, el pragmático primer ministro George Pompidou, junto con el secretario de Estado de Asuntos Sociales Jacques Chirac, trataban a la desesperada de pactar con los representantes sindicales y las asociaciones de empresarios, realizando enormes concesiones.Daniel sabía que, a pesar del rechazo inicial al plan, los sindicatos CGT, CFDT y FEN les dejarían solos a los estudiantes en su lucha. Tanto las formaciones de izquierdas como las plataformas de trabajadores, aunque se habían aprovechado de su impulso revolucionario, les habían denostado sin tregua.
 De esta manera, y según el noticiario, los acuerdos de Grenelle, firmados el día anterior, recogían un aumento general de sueldos de un 10% y del salario mínimo en un 25%, la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación, y mejoras en la Seguridad Social.
De esta manera, y según el noticiario, los acuerdos de Grenelle, firmados el día anterior, recogían un aumento general de sueldos de un 10% y del salario mínimo en un 25%, la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación, y mejoras en la Seguridad Social.Y es que la sociedad surgida de la guerra reclamaba a gritos un profundo cambio en términos de libertad política, cultural y sexual. La gente estaba desencantada de los partidos tradicionales, y ni los regímenes capitalistas ni los socialistas alcanzaban a satisfacer las nuevas demandas.
Todo parecía confluir aquella primavera: Martin Luther King había sido asesinado en Memphis; la economía occidental comenzaba a presentar signos de recesión; en Praga estallaban ante el régimen comunista; China vivía su revolución cultural de la mano de Mao; las manifestaciones contra la guerra de Vietnam se propagaban por doquier; los países del Tercer Mundo, tras conseguir la independencia, eran un auténtico polvorín; los obreros hervían descontentos porque no habían participado de la bonanza del boom económico; y la cultura hippie dinamitaba la hipocresía de una aburrida sociedad puritana y autoritaria.
 Él nunca confió en que aquel movimiento fuese a poner patas arriba la República. Ni siquiera pensó que la inicial agitación en Nanterre derivase en aquella situación. En contra de lo que la mayoría creía, Daniel alcanzaba a entender que la revolución no se consolidaría en un solo día, ni que con sus reivindicaciones derribarían el sistema.
Él nunca confió en que aquel movimiento fuese a poner patas arriba la República. Ni siquiera pensó que la inicial agitación en Nanterre derivase en aquella situación. En contra de lo que la mayoría creía, Daniel alcanzaba a entender que la revolución no se consolidaría en un solo día, ni que con sus reivindicaciones derribarían el sistema.La furgoneta se dirigía al noroeste de París, por lo que convinieron en que les dejase en Nanterre. Daniel y Marie-France le agradecieron el favor, y descendieron del vehículo. Tenían un buen trecho hasta su destino, la Sorbona.
A pesar de la cercanía de su facultad, Daniel prefirió dar un rodeo. Aunque casi ninguno de sus compañeros estarían en el centro, podría haber alguien que le conociese, incluso con el tinte de sus cabellos.
 En los dos años que llevaba estudiando Sociología en aquella moderna Facultad de Humanidades, había participado en todo tipo de actos reivindicativos, como en la revuelta por poder acceder a las habitaciones de las estudiantes femeninas, o el ocurrido este enero, cuando el ministro de Juventud y Deportes francés, François Missoffe, acudió a la Universidad para inaugurar la piscina.
En los dos años que llevaba estudiando Sociología en aquella moderna Facultad de Humanidades, había participado en todo tipo de actos reivindicativos, como en la revuelta por poder acceder a las habitaciones de las estudiantes femeninas, o el ocurrido este enero, cuando el ministro de Juventud y Deportes francés, François Missoffe, acudió a la Universidad para inaugurar la piscina.No tuvo reparo alguno en reprocharle insolentemente que en el extenso informe elaborado por el Ministerio que presidía, no hubiese ni una línea dedicada a los preocupaciones reales de la juventud, y en especial sobre sus libertades sexuales.
 Era consciente que estaba en la lista negra del decano Pierre Grappin, por sus continuas manifestaciones en contra de las reformas universitarias contenidas en el plan Fouchet, que pretendían adecuar las materias impartidas en la enseñanza superior a las necesidades del mundo empresarial.
Era consciente que estaba en la lista negra del decano Pierre Grappin, por sus continuas manifestaciones en contra de las reformas universitarias contenidas en el plan Fouchet, que pretendían adecuar las materias impartidas en la enseñanza superior a las necesidades del mundo empresarial. Grappin aprovechó el incidente para solicitar su deportación, pues Daniel no contaba con los papeles en regla por su condición de refugiado, y porque así evitaba su reclutamiento.
Sus compañeros, enterados del intento de expulsión, provocaron diversos altercados, que hicieron recapacitar al decano, si bien la calma tensa solo duró hasta el 22 de marzo, día en el que los autodenominados ‘rabiosos’ decidieron ocupar las dependencias administrativas, en protesta por la detención de varios miembros del Comité de Solidaridad con Vietnam.
 La progresiva politización del ambiente tuvo su punto culminante el 2 de mayo, cuando organizaron una jornada anti-imperialista, con proyecciones sobre la guerra del Vietnam y el Black Power.
La progresiva politización del ambiente tuvo su punto culminante el 2 de mayo, cuando organizaron una jornada anti-imperialista, con proyecciones sobre la guerra del Vietnam y el Black Power.Frente a las amenazas del grupo de universitarios de extrema derecha Occidente de sabotear y asaltar el centro, los estudiantes se encerraron en el salón de actos Che Guevara. Y entonces el decano requirió la presencia de la policía, que se aprestó a desalojar la facultad, clausurar la misma y practicar detenciones.
Dejaron atrás la zona, y atravesaron el Arco del Triunfo y la avenida de los Campos Elíseos, que dos semanas atrás había recorrido a la cabeza de una manifestación de más de un millón de personas y de 25 kilómetros de recorrido.
 Fue entonces cuando el ejecutivo comenzó a entrar en pánico, a pesar de que no se había producido ningún altercado violento, en parte por la inacción de las fuerzas de seguridad, y a diferencia de otras ocasiones en las que el gobierno sí les ordenó intervenir, como bien había observado Sartre.
Fue entonces cuando el ejecutivo comenzó a entrar en pánico, a pesar de que no se había producido ningún altercado violento, en parte por la inacción de las fuerzas de seguridad, y a diferencia de otras ocasiones en las que el gobierno sí les ordenó intervenir, como bien había observado Sartre.Parecía mentira la transformación que había experimentado la ciudad en tan solo un mes. Marie-France se divertía leyendo las pintadas que poblaban las paredes, en una competencia sin parangón de ingenio y subversión, y redactadas con unos códigos y lenguajes jamás antes empleados.
A lo largo del paseo encontraron algunas consignas que él ya conocía, y otras de reciente creación: ‘El sueño es realidad’, ‘Decreto el estado de felicidad permanente’, ‘Prohibido prohibir’, ‘La imaginación toma el poder’, ‘La poesía está en la calle’, ‘Sean realistas: pidan lo imposible’… o aquella que le aludía directamente: ‘Todos somos judíos alemanes’.
 No habían hallado una mejor manera de difundir sus eslóganes. Como quiera que los principales medios de masas estaban al servicio del poder, utilizaban los espacios urbanos como plataforma para propagar de forma efectiva sus ideas.
No habían hallado una mejor manera de difundir sus eslóganes. Como quiera que los principales medios de masas estaban al servicio del poder, utilizaban los espacios urbanos como plataforma para propagar de forma efectiva sus ideas.Como instrumentos de comunicación directa, contaban también con carteles y folletos, editados en diversas Escuelas de Artes y talleres populares que colaboraban con ellos, y que distribuían de mano en mano, con imaginativos lemas y estampas.
Pero además del innegable cambio estético de la ciudad, Daniel se fijaba en la gente. Familias de obreros, profesionales e intelectuales, paseaban entusiasmados, redescubriendo su ciudad, aprovechando aquellos breves días de desalienación.
 Gente de toda condición descubría plazas, bancos y jardines en los que nunca habían tenido tiempo de reparar, imbuidos dentro de su monótona vida gris, y se establecían encendidos coloquios entre personas que de otra forma no se hubiesen dirigido jamás la palabra.
Gente de toda condición descubría plazas, bancos y jardines en los que nunca habían tenido tiempo de reparar, imbuidos dentro de su monótona vida gris, y se establecían encendidos coloquios entre personas que de otra forma no se hubiesen dirigido jamás la palabra.Se sorprendía de las pocas patrullas que encontraban a su paso, si bien de vez en cuando algún helicóptero del ejército sobrevolaba los tejados. Tal vez, con las negociaciones que estaban teniendo lugar, París se hubiera concedido una pequeña tregua, o quizás se debía a que el prefecto Grimaud había concentrado los contingentes en torno al Barrio Latino.
 Admitía que le caía bien aquel personaje. Pese a las presiones a las que De Gaulle y Pompidou le sometían, y que le obligaron a abordar con porras y gases lacrimógenos a los estudiantes, era un tipo calmado y afable, con el que se podía dialogar, y que intentó oponerse a la infame clausura de la Sorbona, que en sus 700 años de historia solamente había cerrado sus puertas durante la invasión nazi.
Admitía que le caía bien aquel personaje. Pese a las presiones a las que De Gaulle y Pompidou le sometían, y que le obligaron a abordar con porras y gases lacrimógenos a los estudiantes, era un tipo calmado y afable, con el que se podía dialogar, y que intentó oponerse a la infame clausura de la Sorbona, que en sus 700 años de historia solamente había cerrado sus puertas durante la invasión nazi.Recordaba la noche del 10 de mayo, en la que los universitarios ocuparon el Barrio Latino y levantaron barricadas, con un cierto carácter festivo, y cómo los gendarmes empezaron a emplear la fuerza contra los manifestantes. Junto con otros dos delegados estudiantiles, y tres profesores, Touraine, Lacombe y Mochtane, consiguieron convencer al prefecto y evitaron entre todos un terrible baño de sangre.
 Aquella era una rebelión sin cabezas, autónoma, de pequeños grupúsculos. Y sin embargo, todos le atribuían a Daniel una notable influencia sobre los insurgentes. Incluso las autoridades, que le calificaban de anarquista desaliñado y provocador, le reconocían como interlocutor válido, una especie de portavoz oficioso del movimiento.
Aquella era una rebelión sin cabezas, autónoma, de pequeños grupúsculos. Y sin embargo, todos le atribuían a Daniel una notable influencia sobre los insurgentes. Incluso las autoridades, que le calificaban de anarquista desaliñado y provocador, le reconocían como interlocutor válido, una especie de portavoz oficioso del movimiento.Por eso había vuelto. Durante su viaje a los Países Bajos y Alemania, en el que buscaba apoyos para la causa, y extender su mensaje a través de entrevistas y declaraciones, la Asamblea Nacional había resuelto expulsarle de Francia. La decisión de deportar a un judío alemán constituía un tremendo error de cálculo, cuando los rescoldos de la gran guerra aún no se habían apagado.
 De este modo, se convocó una movilización en su favor, la más violenta, con cientos de detenidos y heridos, que culminó con el incendio del edificio de la Bolsa. De Gaulle temía que fuesen a ocupar la Alcaldía, o el Elíseo, pero los manifestantes no ambicionaban la toma del poder, sino solo de la palabra. Sin duda, no acababan de entenderles.
De este modo, se convocó una movilización en su favor, la más violenta, con cientos de detenidos y heridos, que culminó con el incendio del edificio de la Bolsa. De Gaulle temía que fuesen a ocupar la Alcaldía, o el Elíseo, pero los manifestantes no ambicionaban la toma del poder, sino solo de la palabra. Sin duda, no acababan de entenderles. Ahora que todo daba a su fin, no debía quedarse cruzado de brazos en Alemania. Tomar cierta distancia de los acontecimientos le había permitido averiguar dónde estaba su lugar.
No poseía una especial vocación de héroe, pero quería compartir el destino de los suyos ahora que se había llegado a una situación límite: el Gobierno de la República predispuesto a dimitir; los sindicatos sin conseguir que sus afiliados refrendasen sus pactos, una vez que los obreros habían comprobado su fuerza; los estudiantes a escasas semanas de concluir el curso e ignorando si habría exámenes; y la oposición de izquierdas sin terminar de decantarse por apoyar al Ejecutivo o a los ciudadanos.
 Y todos absolutamente desorientados, ignorando qué decisiones tomar ni qué acontecería en los próximos minutos. Él tampoco lo sabía, pero tenía la convicción de que debía acompañar a sus amigos hasta el último momento, y para eso había de llegar a la universidad.
Y todos absolutamente desorientados, ignorando qué decisiones tomar ni qué acontecería en los próximos minutos. Él tampoco lo sabía, pero tenía la convicción de que debía acompañar a sus amigos hasta el último momento, y para eso había de llegar a la universidad.Valoró pasar por su casa y cambiarse de ropa. Era un bonito apartamento, que se podía permitir con la generosa pensión de orfandad que el Gobierno germano otorgaba a los alemanes que tuvieron que huir del nazismo, pero desistió de la idea. Probablemente estaría vigilado y, desde que le detuvieron en él en abril, ya no lo consideraba un sitio seguro.
Tan solo les restaba atravesar el Barrio Latino. De pronto, se encontraron el camino cortado. Una tosca barrera formada con adoquines les impedía el paso. Delante de ella, unos gendarmes se les quedaron mirando fijamente. Desde el 3 de mayo, había aprendido a no fiarse de la policía.
 Aquella tarde, tras el cierre de Nanterre el día anterior, los estudiantes se reunieron en el patio de la Sorbona. Pero por el bulevar Saint Michel aparecieron los partidarios de la agrupación de inspiración fascista Occidente.
Aquella tarde, tras el cierre de Nanterre el día anterior, los estudiantes se reunieron en el patio de la Sorbona. Pero por el bulevar Saint Michel aparecieron los partidarios de la agrupación de inspiración fascista Occidente. El rector Jean Roche solicitó la intervención de la policía para evitar incidentes. Les aseguraron que podrían salir libremente, pero solo fue una estratagema en la que más de quinientos fueron detenidos.
Esa fue la chispa que prendió la pólvora. Los sindicatos de profesores y las asociaciones de estudiantes convocaron una huelga indefinida, y el Barrio Latino se llenó de barricadas.
Mientras los antidisturbios repartían golpes de forma indiscriminada y desproporcionada, los vecinos tomaron partido por los universitarios, refugiando en sus casas a los perseguidos y a muchos transeúntes, atrapados involuntariamente en el fragor de aquella guerrilla urbana improvisada, en tanto que volaban macetas y otros objetos sobre las fuerzas del orden.
 Ante la inquisidora mirada de los antidisturbios, a Marie-France y a él no se les ocurrió nada mejor para apartar su atención que abrazarse y darse un beso. Dieron media vuelta, y buscaron otra calle por la que pasar. Una mala idea, ya que Daniel se topó de frente con el profesor Alain Touraine.
Ante la inquisidora mirada de los antidisturbios, a Marie-France y a él no se les ocurrió nada mejor para apartar su atención que abrazarse y darse un beso. Dieron media vuelta, y buscaron otra calle por la que pasar. Una mala idea, ya que Daniel se topó de frente con el profesor Alain Touraine. Él sí le reconocería. Adepto a su revolución, fue uno de sus valedores, junto a Henri Lefebvre y Guy Michaud, en el juicio del 6 de mayo a los ‘Ocho de Nanterre’ ante la Comisión Disciplinaria de la Universidad por su participación en los disturbios de la Sorbona.
 Bajó la cabeza, apretó el paso y respiró aliviado al constatar que no le había saludado. Unos segundos más tarde pudo escuchar un discreto adiós. Se giró, y comprobó cómo el profesor asentía comprensivamente. Le devolvió cautamente el saludo y continuaron su ruta.
Bajó la cabeza, apretó el paso y respiró aliviado al constatar que no le había saludado. Unos segundos más tarde pudo escuchar un discreto adiós. Se giró, y comprobó cómo el profesor asentía comprensivamente. Le devolvió cautamente el saludo y continuaron su ruta.Zigzagueaban por la calzada, esquivando los esqueletos calcinados de algunos automóviles. Allí había tenido lugar la mayor de las batallas. Diseminados por todas partes, miles de adoquines se convertían en los testigos mudos de la batalla por la libertad. Sin embargo, aparentemente, nadie había encontrado debajo del pavés la prometida playa, como rezaba el lema.
 Finalmente divisaron el edificio de la Universidad. Un cordón policial mantenía la seguridad. Daniel le rogó a Marie-France que se separase. No quería que tuviera problemas, pero ella se negó a dejarle solo.
Finalmente divisaron el edificio de la Universidad. Un cordón policial mantenía la seguridad. Daniel le rogó a Marie-France que se separase. No quería que tuviera problemas, pero ella se negó a dejarle solo. Un nuevo beso, promisorio adelanto de nuevas aventuras, provocó que las gafas de sol salieran disparadas y se estrellaran contra el suelo. Varios agentes se voltearon ante el sonido de los cristales. Estaba perdido.
En aquel instante, se formó un revuelo en la entrada. Jean-Paul Sartre había concluido su conferencia, y salía por la puerta principal, flanqueado por de un nutrido grupo de seguidores y reporteros.
 El insigne filósofo, que cuatro años antes había rechazado el Premio Nobel de Literatura, era un firme defensor de sus reivindicaciones, y había desempeñado un papel destacado en las protestas, a pesar de que discrepaba en algunos aspectos.
El insigne filósofo, que cuatro años antes había rechazado el Premio Nobel de Literatura, era un firme defensor de sus reivindicaciones, y había desempeñado un papel destacado en las protestas, a pesar de que discrepaba en algunos aspectos.Hacía dos semanas que Sartre le había efectuado una entrevista para su publicación Le Nouvel Observateur, y el escritor existencialista había tenido el valor de publicarla en aquellas circunstancias. Tras las horas que compartieron juntos, le reconocería enseguida, así como los estudiantes que le rodeaban.
 Providencialmente, cambiaron de dirección, así que Daniel aprovechó el desconcierto. Protegido por su extraño color de pelo, y conocedor de que en ese momento no constituía el principal foco de atención de los gendarmes, se acercó a la valla, la saltó y arrancó a correr los escasos metros que le separaban del pórtico de la Universidad.
Providencialmente, cambiaron de dirección, así que Daniel aprovechó el desconcierto. Protegido por su extraño color de pelo, y conocedor de que en ese momento no constituía el principal foco de atención de los gendarmes, se acercó a la valla, la saltó y arrancó a correr los escasos metros que le separaban del pórtico de la Universidad.Sin levantar la vista, estaba a punto de traspasar el umbral, cuando una mano se posó sobre su hombro y le detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda hasta que oyó una voz familiar, que le expresaba cuánto se alegraba de verle de nuevo. Era Jacques Rémy, miembro del servicio de orden del comité de huelga, quien le daba la bienvenida.
Jacques entró rápidamente en el anfiteatro, para anunciar que Daniel había regresado. La concurrencia, puesta en pie, prorrumpió en una sonora ovación. Subió al estrado, cogió el micrófono y comenzó a pensar unos instantes qué les diría, en tanto que se hacía el silencio en la sala.
 Durante aquel frenético mes de mayo, había aprendido que lo de menos era el contenido de su disertación. Daba igual que los discursos fueran soporíferos, incoherentes, audaces, irracionales, o muy elaborados. Lo verdaderamente importante era el hecho en sí de poder tomar la palabra. Contempló el auditorio, y se preguntó si aquel grupo de personas serían capaces de construir un mundo mejor.
Durante aquel frenético mes de mayo, había aprendido que lo de menos era el contenido de su disertación. Daba igual que los discursos fueran soporíferos, incoherentes, audaces, irracionales, o muy elaborados. Lo verdaderamente importante era el hecho en sí de poder tomar la palabra. Contempló el auditorio, y se preguntó si aquel grupo de personas serían capaces de construir un mundo mejor. 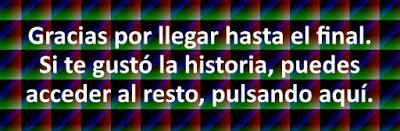
y...
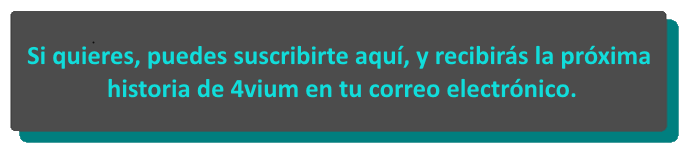
Gran parte de las personas a las que tengo un mayor aprecio nacieron en 1968, año arriba, año abajo. Y si bien no participamos de aquella revolución, sí nos beneficiamos de sus consecuencias.
Hemos tenido la gran suerte de vivir la época de mayor libertad de toda la historia de la humanidad, lo que nos permitió disfrutar de una juventud plenamente dichosa, en la que casi todo era posible y lícito.
Con esta pequeña historia quiero expresar un pequeño homenaje a todos aquellos héroes anónimos, que lucharon por muchos de los derechos que hoy en día disfrutamos, y que espero que no se pierdan nunca.
