Me gustan los hombres franceses que me cuentan cosas. Bueno, concedo que las mujeres francesas también (ahí están mi de Vigan y mi de Kerangal), pero mis hombres franceses tienen una manera de poetizar los hechos reales, una manera tal de envolverme con el atrezo que crean que me llevan al germen más oscuro de la realidad.
Pensé que había sido Ivan Jablonka quien había utilizado la expresión construir un ataúd de palabras para contarnos el fin de su Laëtitia, pero, ahora que vuelvo sobre mis pasos para asegurarme, compruebo que en realidad fui yo quien tomó prestada esa expresión de Delphine de Vigan para mi reseña de Laëtitia o el fin de los hombres (así que, sí, me gustan también las mujeres francesas que me cuentan cosas). Sea como fuere, en ese libro Jablonka construye un ataúd de palabras para la joven y malograda Laëtitia, al igual que Olivier Rolin, otro de mis franceses que me cuentan cosas, construye el propio para su meteorólogo y para las más de trescientas personas cuyas fosas comparten bosque con la de ese estudioso de nubes y las más de siete mil que fueron ejecutadas en ese bosque entre 1934 y 1941.
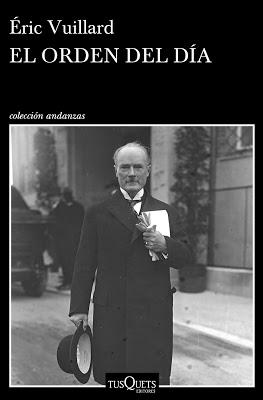
Éric Vuillard se me ha revelado como otro maravilloso constructor de ataúdes de palabras. Comienza El orden del día, libro del que hoy vengo a hablaros, así: "El sol es un astro frío. Su corazón, agujas de hielo. Su luz, implacable. En febrero los árboles están muertos, el río, petrificado, como si la fuente hubiese dejado de vomitar agua y el mar no pudiese tragar más. El tiempo se paraliza. Por las mañanas, ni un ruido, ni un canto de pájaro, nada. Luego, un automóvil, otro, y de pronto pasos, siluetas que no pueden verse. El regidor ha dado los tres golpes pero no se ha alzado el telón".
Yo estoy ya paralizada, como ese tiempo al que él acaba de hacer referencia. "La literatura, según dicen, lo permite todo. Por lo tanto, yo podría hacerles dar vueltas hasta el infinito en la escalera de Penrose, ellos jamás podrían volver a bajar ni a subir, harían siempre ambas cosas a la vez. Y, en realidad, ese es en cierto modo el efecto que nos producen los libros. El tiempo de las palabras, compacto o líquido, impenetrable o espeso, denso, dilatado, granuloso, petrifica los movimientos, hechiza y aturde", como hechizada y aturdida me deja a mí Éric Vuillard con sus palabras.
Pero el telón se alza, llegan los automóviles, se escucha el repiqueteo de los pasos en la calzada primero y en el Reichstag después, las siluetas de aquellos que ojalá se hubieran quedado dando vueltas hasta el infinito en la escalera de Penrose se materializan. Porque si a mí me gustan los hombres franceses que me cuentan cosas no es tan solo por su primor y su labor de artesanos dignificando a los prematura e injustamente muertos (asesinados, más bien, dejémonos de eufemismos). Si a mi me gustan los hombres franceses que me cuentan cosas es porque retratan también a esos otros artífices más toscos ya no de ataúdes sino de cunetas y fosas comunes, a los que no construyen cajas fúnebres porque no gastarían ni un segundo de su tiempo en honrar a ninguno de los muertos que dejan a su paso. Son las personas, instituciones, situaciones que actúan por obra u omisión. Son aquellos cuyos actos o aquiescencia ponen a andar las agujas del reloj.
Tic-tac tic-tac: la prosa de Vuillard es como a cámara lenta, como escenografía fílmica. Tic-tac tic-tac: se ponen en marcha las agujas de hielo del astro sol. Tic-tac tic-tac: "Las mayores catástrofes se anuncian a menudo paso a paso".
En aquel frío febrero de 1937, día 20, para ser más precisos, se da cuerda al reloj de la Historia. Oh, claro, que nadie tenía una bola de cristal en 1937, como tampoco la tenemos en 2021, pero, aun así, "nadie podía ignorar los planes de los nazis, sus brutales intenciones. El incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933; la apertura de Dachau, el mismo año; la esterilización de los enfermos mentales, el mismo año; la Noche de los Cuchillos Largos, al año siguiente; las leyes para la salvaguarda de la sangre y del honor alemán, el censo de las características raciales, en 1935; son muchas cosas, la verdad".
Son muchas cosas, la verdad, aunque parece que no fueron las suficientes. Al menos no lo fueron para aquellos cuyos intereses distaban de esas muchas cosas.
Durante gran parte de este libro (es un libro corto, así que el gran no es muy grande) iba pensando que hubiera sido mejor título para él Anschluss, no en vano, nuevamente durante gran parte del mismo lo que se nos narra en él es la anexión de Austria por parte de Alemania. Una anexión para la que no hizo "falta utilizar la violencia ni golpes sorpresa, no, aquí todo es amor, conquistamos sin esfuerzo, con suavidad, con una sonrisa. Los carros de combate, los camiones, la artillería pesada, toda la pesca, en suma, avanza lentamente hacia Viena, para la gran parada nupcial. La novia ha dado el sí, no es una violación, como se ha pretendido, es una boda". Un hecho histórico, el de la anexión, en el que "hay que rebobinar el hilo para entenderlo bien, hay que olvidar lo que uno cree saber, hay que olvidar la guerra, hay que quitarse de la cabeza los noticiarios de la época, los montajes de Goebbels, toda su propaganda. Hay que recordar que en aquel instante la Blitzkrieg no es nada. Apenas un embotellamiento de carros blindados. Apenas cientos de motores averiados en las carreteras austriacas, apenas el furor de los hombres, una palabra que surgirá más adelante como un farol en una partida de póquer. Y lo que sorprende de aquella guerra es el inaudito triunfo de la desfachatez, por lo que debemos tener presente una cosa: el mundo se rinde ante el bluff. Incluso el mundo más serio, más rígido, incluso el viejo orden, aunque nunca cede cuando se exige justicia, aunque nunca se doblega ante el pueblo que se subleva, sí se doblega ante el bluff ".
Oh, sí, Goebbels es una gran montajista, todo un artista, hubiera hecho carrera en Hollywood, el mismo Hollywood que guardaba uniformes de los nazis en sus estantes esperando a ser desempolvados para vivir su momento de gloria en la gran pantalla.
Bueno, y qué, si, total, "parece ser que las imágenes, el cine, las fotografías, no son el mundo -no estoy tan seguro de eso-". Ni yo. Y, precisamente, porque Éric Vuillard no está seguro de eso es por lo que monta sus propias imágenes para desmontar el bluff (farol) al que se rinde un mundo hipócrita que oculta lo irrisoria que fue la Blitzkrieg (guerra relámpago) con la que se materializó la Anschluss (anexión).
Claro está que, supongo imaginaréis, la anexión no se produjo de la noche a la mañana. Así como supongo que también dudaréis de que un único hombre, aunque se trate de Hitler, por muy ... (que cada uno intercambie los puntos suspensivos por lo que quiera) que fuera, pudiera por sí solo liar la que lio.
Oh, sí, era febrero allá cuando comienza este libro y en algún punto de mi reseña. Día 20. 1937. El sol iluminando como gélido vaticinio. Los automóviles llegan. Los pasos sobre el piso de lo que fuera el Reichstag (parlamento). Esa reunión secreta con ese orden del día no escrito. "Nos hallamos en el nirvana de la industria y las finanzas". "Urge acabar con la inestabilidad del régimen; la actividad económica requiere calma y firmeza". Las elecciones del 5 de marzo están próximas y el partido que las ganará necesita dinero para ganarlas. "En el mundo de los negocios, las luchas partidistas son poca cosa. Políticos e industriales están habituados a codearse". "La corrupción es una carga ineludible del presupuesto de las grandes empresas".
Son "veinticuatro gabanes de color negro, marrón o coñac, veinticuatro pares de hombros rellenos de lana, veinticuatro trajes de tres piezas y el mismo número de pantalones de pinzas con un amplio dobladillo" los que acuden a esa reunión y financian lo infinanciable. Son veinticuatro grandes cabezas representantes de veinticuatro grandes industrias. Y "no pensemos que todo esto pertenece a un lejano pasado. No son monstruos antediluvianos, criaturas lastimosamente desaparecidas en los años cincuenta, [...]. Esos nombres siguen existiendo. Poseen inmensas fortunas. Sus sociedades se han fusionado en alguna ocasión y forman todopoderosos conglomerados". "Están ahí, entre nosotros. Son nuestros coches, nuestras lavadoras, nuestros artículos de limpieza, nuestras radios despertadores, el seguro de nuestra casa, la pila de nuestro reloj. Están ahí, en todas partes, bajo la forma de cosas. Nuestra vida cotidiana es la suya. Cuidan de nosotros, nos visten, nos iluminan, nos transportan por las carreteras del mundo, nos arrullan". Además, "las empresas no mueren como los hombres. Son cuerpos místicos que no perecen jamás". Así, cuando sucumben los cuerpos sobre los que se yerguen las veinticuatro cabezas, el trono en el que estos se acomodaban no queda vacío. "Sus hijos y los hijos de sus hijos se sentarán en el trono. [...] el trono, por su parte, permanece cuando el montoncito de carne y de huesos se corrompe bajo tierra". Y ese montoncito de carne y de huesos no penséis que procede de los soberanos muertos de la industria; ah, no. Ese montoncito de carne y huesos proviene de la mano de obra barata que consiguieron de los campos de concentración, privándose, así, de cualquier intento de justificación. Porque si en un primer momento podríamos excusarlos con un dudoso perdónalos porque no saben lo que hacen, finalmente supieron muy bien lo que estaban haciendo y no les importó. Así que sí, concedo que El orden del día es el título oportuno para este libro.
Ah, pero tampoco. Tampoco uno más veinticuatro hombres bastan por sí solos para liar la que se lio. "Así, una vez convertidos el alto clero de la industria y de la banca, reducidos después al silencio los opositores, los únicos adversarios serios del régimen eran las potencias extranjeras". Los dignatarios de esas potencias extranjeras, por su parte, ejercieron un sublime papel de torpeza, inhibición y patetismo. Y, ahora sí que sí, Alemania ya tiene vía libre para anexionarse Austria y, después, se lio la que se lio; pero eso ya no nos lo cuenta Éric Vuillard.
Y, como eso no nos lo cuenta, aunque por todos es conocido, no será para los millones de muertos que dejó esa liada para los que dejo a continuación un ataúd de palabras que, por supuesto, no me pertenecen. Son en cambio para los muertos de la cara B, para los no contemplados en las frías estadísticas pero que no por ello fueron menos víctimas.
"Justo antes del Anschluss, se produjeron más de mil setecientos suicidios en una sola semana. Muy pronto, anunciar un suicidio en la prensa se convertirá en un acto de resistencia. Algún periodista osará aún escribir "súbito fallecimiento"; las represalias no tardarán en hacerlos enmudecer. Se buscarán otras fórmulas usuales, sin consecuencia. Y así, el número de personas que pusieron fin a sus días sigue siendo desconocido y sus nombres ignorados. Al día siguiente de la anexión, aún pudieron leerse en la Neue Freie Presse cuatro necrológicas: "La mañana del 12 de marzo, Alma Biro, funcionaria, de 40 años, se cortó las venas con una navaja de afeitar, antes de abrir el gas. En el mismo momento, el escritor Karl Schlesinger, de 49 años, se disparó un tiro en la sien. Un ama de casa, Helene Kuhner, de 69 años, se suicidó también. Por la tarde, Leopold Bien, funcionario, de 36 años, se arrojó por la ventana. Se desconocen las causas de su acto". Esa pequeña apostilla trivial nos llena de vergüenza. Porque, el 13 de marzo, nadie puede desconocer los móviles de todos ellos. Nadie. Además, no debe hablarse de móviles, sino de una sola y misma causa.
Puede que Alma, Karl, Leopold o Helene divisaran, desde su ventana, a aquellos judíos a los que llevaban a rastras por las calles. Para comprender lo que ocurría les bastó con entrever a aquellos a quienes rasuraron la cabeza. Les bastó con entrever a aquel hombre sobre cuyo occipucio pintaron los transeúntes una cruz de tau, la de los cruzados, la que ostentaba aún, una hora antes, el canciller Schuschnigg en la solapa de la chaqueta. Incluso bastó con que otros se lo contaran, o con que lo adivinaran, lo dedujeran, imaginándoselo antes incluso de que sucediese.
Y tanto da que aquella mañana Helene viera o no viera, entre la multitud vociferante, a los judíos en cuclillas, a cuatro patas, obligados a limpiar las aceras ante la mirada divertida de los viandantes. Tanto da que hubiera presenciado o no aquellas abyectas escenas en las que les obligaban a comerse la hierba. Su muerte refleja únicamente lo que sintió, la enorme tribulación, la repulsiva realidad, su asco hacia un mundo que vio desplegarse en su desnudez asesina. Porque, en el fondo, el crimen estaba ya allí, en las banderitas, en las sonrisas de las muchachas, en toda aquella primavera pervertida. Incluso en las risas, en ese fervor desencadenado, debió de advertir Helene Kuhner el odio y el regocijo. Debió de entrever -en un rapto aterrador-, tras aquellos miles de siluetas y de rostros, a millones de condenados a trabajos forzados. Y adivinó, tras el pavoroso júbilo, la cantera de granito de Mauthausen. Entonces se vio morir. En la sonrisa de las muchachas de Viena, el 12 de marzo de 1938, en medio de los gritos de la multitud, en el olor fresco de las nomeolvides, en el corazón de aquella extraña alegría, de todo aquel fervor, debió de asaltarla una negra aflicción".
El orden del día es un libro negro y no por la aflicción que debió de embargar a aquellos cuyo "suicidio es el crimen de otro". La aflicción puede ser de otro color; en la entrada anterior a esta, sin ir más lejos, al hablaros de , os comentaba que para mí era un libro blanco por la pureza de su tristeza. Para la vergüenza, en cambio, más cuando los actos que deberían motivarla tienen tan terribles consecuencias, no me imagino otro color que el negro.
Aun en su negrura, este librito de Vuillard tiene pasajes hermosos. Otros cargados de cinismo. No sé muy bien cómo calificarlo. No es estrictamente una novela. Tampoco un ensayo. Para ser un libro histórico, tiene demasiada recreación (aunque es patente el riguroso trabajo de documentación que ha realizado el autor). Supongo que es algo así como una novela de no ficción pero que narra un acontecimiento histórico. Para ello Vuillard elige una escenificación un poco en plan teatro del absurdo. Se permite en ocasiones interpelar directamente a los lectores. Su estilo, pese a lo detallado de su narración, es altamente corrosivo.
Me gusta este francés que me cuenta cosas y al que por este libro le concedieron merecidamente el premio Goncourt de 2017. Me gusta por cómo me envuelve en palabras, pero me gusta también por su tono tristemente cómico ( "¡Ah, si parece una película cómica!"). Un tono que en última instancia no permite asomar la risa y que convierte el estupor en mueca congelada. Un tono con el que Éric Vuillard nos advierte que "nunca se cae dos veces en el mismo abismo. Pero siempre se cae de la misma manera, con una mezcla de ridículo y de pavor".
"En una carta a Margarete Steffin, con una ironía febril -a la que el tiempo y las revelaciones de la posguerra le infunden algo insoportable-, Walter Benjamin cuenta que a los judíos de Viena les cortaron el gas; su consumo ocasionaba pérdidas a la compañía. Resulta que los que más consumían eran precisamente los que no pagaban las facturas, añade. En ese instante, la carta que Benjamin dirige a Margarete cobra un extraño viso. No acaba de entenderse. Uno duda. Su significado flota entre las ramas, en el cielo pálido, y cuando la carta se torna más clara, formando de pronto un pequeño charco de sentido en mitad de ninguna parte, se convierte en una de las cartas más locas y tristes de todos los tiempos. Porque si la compañía austriaca negaba ahora el suministro a los judíos era porque se suicidaban preferentemente con gas y dejaban las facturas sin pagar. Me pregunté si aquello era cierto -se inventaron tantos horrores en aquella época, por un descabellado pragmatismo- o se trataba solo de una broma, una broma terrible, inventada a la luz de funestas velas. Sin embargo, poco importa que sea una broma de las más amargas o que sea real; cuando el humor tiende a tanta negrura, dice la verdad".
Tic-tac, tic-tac. Un, dos, tres, acción.
Traductor: Javier Albiñana
Si te ha gustado...

