 Su vida dependía de su capacidad de concentración. La precisión en el gesto, la simbiótica comunión de delicadeza y firmeza, el tenaz adiestramiento de cuerpo y mente, la experiencia, y la oportuna elección del momento exacto resultaban esenciales en aquellos instantes en que se le venía encima su enemigo.
Su vida dependía de su capacidad de concentración. La precisión en el gesto, la simbiótica comunión de delicadeza y firmeza, el tenaz adiestramiento de cuerpo y mente, la experiencia, y la oportuna elección del momento exacto resultaban esenciales en aquellos instantes en que se le venía encima su enemigo.Ella era una excelente luchadora. Hija de un prestigioso samurái, había sido instruida en las técnicas de combate, como todos los familiares de los guerreros. Tradicionalmente, las mujeres de la casa aprendían a manejar con soltura la naginata, con el fin de defenderse cuando el samurái estaba ausente.
Y es que aquella especie de lanza terminada en una hoja curva y afilada, de largo alcance y muy versátil, permitía compensar la menor fuerza y tamaño de las féminas respecto a los intrusos masculinos, golpeándolos y acuchillándolos antes de que se pudiesen acercar con sus katanas, cuyo uso requería una potencia muscular tremenda.
En los periodos en que su padre permanecía en el hogar, ella escuchaba embelesada los relatos de sus batallas, y soñaba con convertirse en una onna bugeisha, o mujer samurái. Finalmente le persuadió para que le enseñase a montar a caballo y le entrenase en el manejo del arco, la naginata, y el kaiken. Este era un puñal corto que demostraba su utilidad en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y a la hora de perpetrar el jigai, o suicidio ritual, aunque confiaba no tener que utilizarlo nunca para tal propósito.
Desde un principio evidenció ser una alumna aventajada, casi perfecta, haciendo honor a su nombre, Tomoe Gozen, que significaba 'círculo perfecto'. Dada su maestría y pericia como amazona, y por el empleo diestro de su arco o yumi, pronto comenzó a acompañarle en los combates, en los que enseguida despuntó por su valentía, como en aquella ocasión en la que batió a más de veinte rivales. Sin duda, podía presumir de su brillante y meteórica carrera militar.
Cuando ingresó en la Sangha, lo que más le costó fue desprenderse de su lanza y de su daga corta. Las únicas pertenencias que podían poseer eran tres túnicas, una cuchilla para raparse la cabeza, aguja e hilo, un cinturón y un cuenco para los alimentos. Por ello, y por si algún día se arrepentía del paso que había dado, las había escondido dentro de un tronco del bosque sagrado de Okunoin, a corta distancia del monasterio.
A menudo le gustaba comprobar que seguían allí, y pasaba un rato acariciándolas, recordando los buenos momentos de su anterior etapa, en las que constituían una extensión de su cuerpo.
 De alguna forma, echaba de menos los tiempos de lucha junto a su amado Minamoto no Yoshinaka. Él se había fijado en ella por su soberbia forma de combatir, lo que le había llevado a nombrarla comandante de su ejército. Pero también quedó fascinado por su esbelta silueta, sus hermosas facciones, su pelo largo y por su piel blanca, de tal manera que lentamente la atracción que sentía por ella como combatiente derivó en un apasionado amor.
De alguna forma, echaba de menos los tiempos de lucha junto a su amado Minamoto no Yoshinaka. Él se había fijado en ella por su soberbia forma de combatir, lo que le había llevado a nombrarla comandante de su ejército. Pero también quedó fascinado por su esbelta silueta, sus hermosas facciones, su pelo largo y por su piel blanca, de tal manera que lentamente la atracción que sentía por ella como combatiente derivó en un apasionado amor.Habían luchado juntos en las guerras Genpei. Desde hacía décadas, los clanes Taira y Minamoto competían por el dominio del archipiélago. Al cabo del tiempo, el señor del Trono del Crisantemo había ido perdiendo su autoridad, quedando reducido a una figura simbólica, en tanto que los militares eran los que detentaban el verdadero poder imperial.
Tras un ciclo de crisis, los gobernadores de las provincias, encargados de sofocar las revueltas populares habían acaparado un enorme poder. De este modo, surgieron diversas familias que se disputaban el cargo de Daijō Daijin o Gran Ministro de la corte del emperador, y a la sazón el control de Japón, entre las que destacaban los Taira y los Minamoto, clan al que pertenecía su esposo.
Veinte años atrás, estas dos mismas familias habían protagonizado una guerra civil, en la que los Taira habían aplastado a los Minamoto, ejecutando a sus cabecillas. Cuando su marido Yoshinaka y su primo Yoritomo, hijos de aquellos líderes vencidos, alcanzaron la mayoría de edad y se vieron con fuerzas suficientes, resolvieron vengar a sus padres y resto de parientes fallecidos, y desafiar nuevamente al clan Taira.
Fueron derrotados en las primeras batallas, pero después de dos años de tregua por la hambruna, en los que consiguieron recabar el apoyo de otros linajes, como los Miura, los Takeda, los Kai o los Oba, la balanza comenzaba a decantarse a su favor.
Aunque el golpe decisivo lo asestó ella, al frente del ejército de su esposo, cuando infligió una notable derrota a los Taira en el paso de Kurikara, y con la conquista de Kyoto y posterior secuestro del emperador. Tras esos triunfos, se creyeron invencibles, y determinaron que había llegado la hora de reavivar la rivalidad entre los primos por el liderazgo del clan Minamoto. A su lado acudió Imai Kanehira, hermano de Yoshinaka y magnífico guerrero, mientras que, enfrente, Yoshitune y Noriyori, también respondieron a la llamada de su hermano Yoritomo.
 Las tropas de las dos facciones se encontraron en el río Uji, donde se desarrolló una cruenta guerra en la que, esta ocasión, resultaron derrotados, merced a las especiales habilidades de combate y estrategia de Yoshitune. Con las fuerzas muy mermadas, lograron huir al frente de un exiguo grupo de fieles sirvientes.
Las tropas de las dos facciones se encontraron en el río Uji, donde se desarrolló una cruenta guerra en la que, esta ocasión, resultaron derrotados, merced a las especiales habilidades de combate y estrategia de Yoshitune. Con las fuerzas muy mermadas, lograron huir al frente de un exiguo grupo de fieles sirvientes.Dos días más tarde, las tropas contrarias les atraparon en Awazu, a las orillas del lago Biwa. A pesar de la inferioridad numérica, lucharon valerosamente y resistieron los embates de las huestes de sus primos, que en esta oportunidad capitaneaba Noriyori. No obstante, la victoria estaba decantada a favor del bando rival, esta vez de modo definitivo. Sólo era cuestión de tiempo.
Sin pensárselo dos veces, arreó su montura, y se dirigió hacia un claro en donde se hallaba uno de los generales enemigos. Desmontó y le propuso un combate individual. Era un luchador muy corpulento, pero ella estaba acostumbrada a pelear con samuráis de extraordinaria envergadura.
Tras los primeros lances, varios samuráis rivales se congregaron a su alrededor para presenciar la desigual pugna. Advirtió cómo uno de los más jóvenes, y que seguía la pelea con gran atención, les daba órdenes a unos soldados, que se alejaron de forma inmediata. Pensó que quizás fuese el chigo o wakashu del guerrero con quien se enfrentaba.
Tomoe había podido constatar, en sus años de onna bugeisha, que entre los samuráis, era frecuente que un soldado veterano, el nenja, adoptase a un joven aprendiz para enseñarle todo lo concerniente al arte del combate, e igualmente para adiestrarle en el ámbito amoroso.
Esta relación de wakashudo que se establecía entre ellos, de lealtad, compañía, fraternidad, camaradería, atracción y sexo, llevaba en ocasiones a que el adolescente diera su vida por su mentor en el campo de batalla. Incluso había oído decir que este vínculo también se daba entre los religiosos de los monasterios, que tenían prohibido mantener contactos con mujeres por su celibato.
 Cada vez le resultaba más difícil parar las estocadas de la katana del adversario. Cerró los ojos, y la imagen de Yoshinaka al partir con su cabalgadura hacia las líneas enemigas, le dio energía para propinar un terrible golpe con su naginata, arrancando la cabeza de su oponente.
Cada vez le resultaba más difícil parar las estocadas de la katana del adversario. Cerró los ojos, y la imagen de Yoshinaka al partir con su cabalgadura hacia las líneas enemigas, le dio energía para propinar un terrible golpe con su naginata, arrancando la cabeza de su oponente. Cortar la testa de un contrincante digno constituía un gran motivo de orgullo y reconocimiento, pero Tomoe no pensaba entonces en su gloria personal. Sin apenas descanso, el joven samurái que le había estado observando fijamente le retó a batirse con él. Aceptó, pues su misión era la de ganar tiempo y resistir todo lo que pudiese.
El mozo era bastante diestro, aunque la afectación que le había producido la muerte de su compañero hacía que sus movimientos fuesen torpes. Tomoe le propinó un buen toque con su alabarda en la pierna. En ese instante, volvió la mirada hacia el emplazamiento donde había dejado a Yoshinaka. No pudo hacer otra cosa que abandonar el combate, aprovechando el desconcierto del corte que había asestado al rival, y montar de un salto en su caballo para llegar al lado de su amor.
Conforme a la costumbre, a la vista de la inminente derrota, y con el objeto de lavar su honor, Yoshinaka había tratado de consumar el seppuku, consistente en escribir una poesía para luego darse muerte con la daga. Ella lo sabía, y por eso intentó prolongar la batalla, para que él pudiera completar el ritual. Pero antes de que se clavase el puñal, se habían presentado los soldados enviados por aquel joven, y le habían matado de un flechazo.
Ya no podía hacer nada por él. Recogió el poema, y huyó entre los combatientes, sin que alcanzaran a detenerla. Permaneció la noche entera oculta en el bosque de cedros, cipreses y pinos, sin dormir, atenta a los sonidos y olores, hasta que se alejó el peligro.
Vagó sin rumbo durante muchos días, pensando qué haría a partir de entonces. Al final decidió recluirse como monja en un monasterio budista. Daba por finalizada su etapa de samurái, y en adelante se consagraría a la contemplación. Así que puso rumbo al Monte de la Meditación Eterna.
En el monte santo de Koyasan encontró asilo en una de sus congregaciones femeninas. Hacía unos cuatrocientos años que el gran maestro shingon Kobo Daishi había fundado la primera comunidad budista de Kondo, y desde entonces se habían levantado decenas de templos y pagodas en aquel lugar sagrado de Danjo Garan.
 Habían transcurrido unos años desde que llegó a aquel recinto del monte Koya, rodeado de ocho picos a semejanza de los ocho pétalos de la flor de loto que circundan a Buda, y sentía que había experimentado un cambio profundo. Por fin había encontrado la paz, la concentración y la armonía con la naturaleza y con su propia alma.
Habían transcurrido unos años desde que llegó a aquel recinto del monte Koya, rodeado de ocho picos a semejanza de los ocho pétalos de la flor de loto que circundan a Buda, y sentía que había experimentado un cambio profundo. Por fin había encontrado la paz, la concentración y la armonía con la naturaleza y con su propia alma. Sin embargo, recientemente habían sucedido una serie de acontecimientos que habían conmocionado a su congregación o sangha. En las últimas jornadas, y siempre de noche, mientras dormían, alguien se había dedicado a realizar hurtos y destrozos en los objetos del templo. Varias estatuillas, imágenes, vidyarājas, myōōs, pilares o cuadros habían resultado rotos o habían sido robados, tal vez como una manera de atemorizarlas y expulsarlas de aquel enclave.
Buda había admitido que las mujeres también fundasen congregaciones de bhikkhunis, y creía que podían alcanzar el nirvana igual que los hombres. Pero no era menos cierto que había establecido unas normas mucho más estrictas en su monacato, en un principio con el objetivo de protegerlas, habida cuenta de su aparente debilidad.
Muchos de los monjes que habitaban en los distintos monasterios del recinto eran de la misma opinión, y las consideraban como seres inferiores. No había habido problemas graves de convivencia hasta entonces, pero poco a poco la situación iba empeorando.
Aquella mañana, después de la ceremonia del fuego, había acompañado a la superiora de su comunidad a la reunión que había mantenido con el abad del santuario de Kondo, el guardián de la gran estupa Daito, el responsable del salón Mie-do del Honorable Retrato, y otros relevantes monjes. Les expusieron su padecimiento, y les solicitaron ayuda para que cesasen las intimidaciones. La respuesta que obtuvieron fue de comprensión, mas no contrajeron ningún compromiso formal.
Tomoe no se contrarió tanto como la abadesa, quizás porque durante muchos años había sobrevivido como mujer samurái en un mundo esencialmente masculino, y era consciente que poca ayuda podrían esperar de ellos. Lo que sí le inquietó fue la incómoda y penetrante mirada del acólito del abad de Kondo, que no pudo quitarse de encima el resto del día.
 Por la noche no podía conciliar el sueño, había cientos de ideas que le rondaban por la mente, y de las que no conseguía desembarazarse, pese a su adiestramiento. Así que se dispuso a dar un paseo por el bosque santo de Okunoin, a la luz de la luna.
Por la noche no podía conciliar el sueño, había cientos de ideas que le rondaban por la mente, y de las que no conseguía desembarazarse, pese a su adiestramiento. Así que se dispuso a dar un paseo por el bosque santo de Okunoin, a la luz de la luna. Pasó el primer puente de Ichino-Hashi, y siguió la senda de Sando, que zigzagueaba entre cerezos, pinos, y cedros centenarios. Bajo los árboles, bordeando la vereda, se erigían lápidas, estupas y estatuas jizo, que se presentaban como imágenes espectrales. No obstante, no sentía miedo alguno, ya que sabía que Kobo Dashi le escoltaba desde el momento en que cruzó la pasarela, y que caminaba junto a ella, protegíéndola.
Más adelante le aguardaba el puente medio o Nakano-Hashi, para franquear el Río Dorado, y después de purificar su espíritu con sus aguas, se dirigió hacia el recinto sagrado. Atravesó el último puente de Gobyo-no-Hashi, juntó las manos y agachó la cabeza.
Pasó al lado de Torodo, el edificio donde miles de linternas se mantenían siempre encendidas, y se encaminó hacia Gobyo, el mausoleo en el que reposaban en perpetuo satori o meditación los restos del gran Kūkai, conocido tras su muerte como Kobo Daishi, hasta la llegada del nuevo Buda.
Estuvo meditando unos minutos, intentando abstraerse de los sonidos de la noche: los cucos, las ardillas voladoras, el crujido de las ramas de las azaleas o de los bambús enanos mecidos por el viento, el rumor de los ríos que corrían montaña abajo, o las gotas de rocío que comenzaban a posarse sobre el musgo y las piedras.
Notó que la serenidad recuperaba el control de su mente, y volvió sobre sus pasos para regresar a aquel árbol cercano al templo, en el que escondía sus bienes más preciados: su naginata, su puñal, y los postreros versos de Yoshinaka. Percibió que el espíritu de Kobo Daishi se despedía de ella, y sintió un escalofrío.
 En aquel momento, vio cómo una persona se aproximaba al monasterio. Caminaba decidido, y portaba un objeto brillante, que con la claridad que proporcionaba la luna llena, Tomoe reconoció como una katana. Podría ser la misma persona que había estado provocando los daños en las últimas semanas.
En aquel momento, vio cómo una persona se aproximaba al monasterio. Caminaba decidido, y portaba un objeto brillante, que con la claridad que proporcionaba la luna llena, Tomoe reconoció como una katana. Podría ser la misma persona que había estado provocando los daños en las últimas semanas.Tomoe no vaciló, agarró la naginata, y se dirigió velozmente hacia la figura. Aun en la penumbra, pudo identificar aquel rostro que se había vuelto hacia ella cuando oyó su carrera. Se trataba del acólito que escoltaba al abad en su reunión de la mañana.
En un segundo, el hombre también arrancó a correr a su encuentro, blandiendo la katana en la mano. Miles de ideas fluyeron por su mente en un instante, hasta que relacionó la cojera del sujeto con la herida que le infligió a aquel bisoño samurái en Awazu.
No le había conocido por la mañana, acaso por su cabeza rapada. Mientras se aproximaba, ella siguió haciendo conjeturas acerca de del joven discípulo del samurái al que abatió, y que fue quien dio la orden de que ejecutasen a su marido antes de que pudiese completar el seppuku.
Ella se había sobrepuesto de aquella pérdida, y su espíritu había encontrado la calma durante estos años de internamiento. Pero él estaba claro que no lo había conseguido, ya que no había superado el odio hacia las mujeres, que quizás ella había originado cuando ajustició a su preceptor. Seguro que el inicio de todos aquellos destrozos coincidía con su reciente llegada al enclave de Danjo Garan.
Ya no podía permitirse divagar más con sus pensamientos. Debía concentrarse en evitar el ataque del guerrero, que se había acercado demasiado. A diferencia de sus antiguas contiendas, en las que iba pertrechada con la pesada armadura, de hierro macizo solamente aligerada en algunas zonas con piezas de cuero, para dotarle de cierta movilidad, ahora vestía la yukata, una túnica ligera que no la protegería de la estocada del afilado sable.
 El samurái ya se había aproximado demasiado como para poder batirlo con su alabarda. Solo le quedaba confiar en un tajo certero de su estilete. Cuando se arrojó sobre ella, sorteó el golpe con un desplazamiento sutil de su torso, en tanto que con un leve movimiento de su brazo, alcanzó el vientre del samurái.
El samurái ya se había aproximado demasiado como para poder batirlo con su alabarda. Solo le quedaba confiar en un tajo certero de su estilete. Cuando se arrojó sobre ella, sorteó el golpe con un desplazamiento sutil de su torso, en tanto que con un leve movimiento de su brazo, alcanzó el vientre del samurái.Hacía tiempo que no libraba una batalla, y a pesar de su precisión en el lance, estaba segura de que se había abalanzado sobre ella sin intención de matarla, sino muy al contrario, esperando recibir un corte mortal.
Él sabía que esta era la única manera en que ambos podrían descansar al fin en paz. Tomoe lo confirmó cuando aquellos ojos le brindaron una mirada de agradecimiento antes de cerrarse para siempre. Tomoe limpió su daga, y la guardó en el tronco, convencida plenamente de que, ahora sí, nunca más la necesitaría.
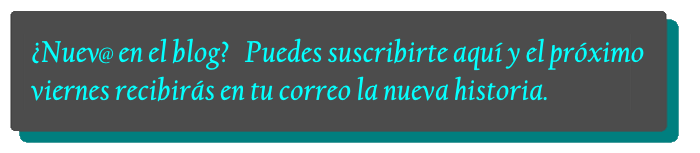
Y no os olvidéis de dar una vuelta por la tienda 4vium! Abierta las 24 horas, con productos de todos nuestros magníficos personajes
!

Camiseta de Tomoe Gozen - 巴 御前

Camiseta de Tomoe Gozen - 巴 御前
