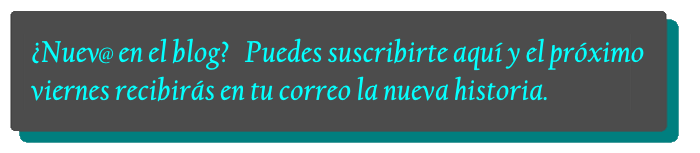La estación estival llegaba a su fin y, como era tradición, sus amigos acudían para despedirse hasta la siguiente temporada. Hoy, habían sido los jóvenes Posidonio y Sila quienes le habían comunicado su partida, y se sentía algo desanimada.
La estación estival llegaba a su fin y, como era tradición, sus amigos acudían para despedirse hasta la siguiente temporada. Hoy, habían sido los jóvenes Posidonio y Sila quienes le habían comunicado su partida, y se sentía algo desanimada.Tan solo le reconfortaba pensar que, en breve, recuperaría su rutina, sus paseos por la costa y por los alrededores del lago del Averno, sus caminatas al mirador del cabo, o sus visitas a la tumba de su padre. Además, pronto acaecería el tiempo de la vendimia, una actividad que le resultaba tremendamente gratificante.
Y es que, aunque había vivido más de cuarenta años en Roma, en ningún instante dejó de añorar aquella tierra de la Campania, de clima benigno y aguas cristalinas, en la que transcurrió su niñez.
Cuando se estableció en Miseno, jamás imaginó que en pocos años aquel enclave se pondría de moda entre los patricios para pasar los meses de junius, quintilis y sextilis alejados de las incomodidades de Roma, y en especial de los efluvios fétidos de sus cloacas y letrinas.
Había visto cómo día a día las poblaciones de Miseno, Cumas, Bayas, Herculano, Bauli, Pompeya y Neápolis experimentaban un notable crecimiento urbanístico, mientras que los campos circundantes se atestaban de villas revestidas de mármol, algunas de ellas construidas en la propia franja costera, arruinando los idílicos paisajes que tanto le gustaba contemplar.
 En un afán de distinguirse de la plebe, entre los romanos más pudientes había triunfado la costumbre de rendir culto al ocio, y de vanagloriarse ante los demás de poder disfrutar de tiempo libre, mientras sus esclavos trabajaban para ellos.
En un afán de distinguirse de la plebe, entre los romanos más pudientes había triunfado la costumbre de rendir culto al ocio, y de vanagloriarse ante los demás de poder disfrutar de tiempo libre, mientras sus esclavos trabajaban para ellos. La Pax Romana, extendida por las legiones, permitió que la aristocracia patricia y los nuevos ricos se animasen a visitar las maravillas de Egipto y Oriente Medio, o a presenciar los Juegos Olímpicos en Grecia, usando las calzadas recién trazadas, y surcando las ahora seguras aguas del Medi Terraneum, que ya solo tenían a Roma por única dueña.
Los que no podían, o no querían, desplazarse tan lejos, mantenían segundas residencias fuera de la capital, equipadas con todo tipo de comodidades, preferiblemente en el litoral suroccidental.
Aquel territorio concentraba abundantes alicientes para los adinerados: suaves temperaturas, una espléndida bahía, su corta distancia a Roma, a dos jornadas de viaje, las emanaciones de aguas calientes procedentes del Mons Vesubius, y una creciente oferta de infraestructuras destinadas a asegurar el bienestar de los más privilegiados durante su estancia, como teatros, piscinas, termas y jardines.
Le molestaban bastante las aglomeraciones en calles y mercados de aquellos meses; sin embargo, en contrapartida, podía disfrutar de una animada vida social, en compañía de los artistas y gentes de letras que se congregaban en aquella época.
 Todavía mantenía su política de puertas abiertas, heredada de cuando su marido y sus hijos fueron tribunos de la plebe, ya que le encantaba recibir visitas en su casa, a las que agasajaba generosamente, y con las que departía amenas conversaciones.
Todavía mantenía su política de puertas abiertas, heredada de cuando su marido y sus hijos fueron tribunos de la plebe, ya que le encantaba recibir visitas en su casa, a las que agasajaba generosamente, y con las que departía amenas conversaciones.A diferencia de las edificaciones que ahora se levantaban, con un estilo arquitectónico sofisticado y una marcada función residencial, su hogar obedecía al patrón de las villas rurales clásicas.
Adolecía del ornato y de los magníficos materiales con los que rivalizaban los propietarios de las nuevas domus, pero no por ello carecía de comodidades. Estaba situada en el centro de una propiedad agraria con viñas, huerto, olivos, un pequeño trigal, árboles frutales y encinas, cuya producción le gustaba inspeccionar.
También tenía una extensa parte rústica, destinada al alojamiento de los trabajadores de la hacienda, y una parte productiva, con cuadras, corrales, cocina, letrinas, bodega, despensa, granero, horno, pozo y un modesto molino. Y en su pars dominica, disponía de un vestíbulo, varios cubículos o dormitorios, dos comedores, un baño, una biblioteca, un gimnasio y un amplio espacio habilitado para los huéspedes.
Allí, en el triclinium, abierto al jardín a través de una galería columnada, y tumbada en su diván, al igual que sus invitados varones, intercambiaba información con sus convidados, mientras degustaban la cena que les ofrecían los sirvientes.
 En la sobremesa, paladeando los caldos de su propia cosecha, sus comensales, en su mayoría hombres cultos y refinados, le ponían al día de cuanto acontecía en Roma. A pesar de todo, no podía desentenderse de lo que ocurría en aquella ingrata sociedad, y le interesaba saber qué fortuna les deparaba a los escasos amigos y parientes que todavía no habían fallecido.
En la sobremesa, paladeando los caldos de su propia cosecha, sus comensales, en su mayoría hombres cultos y refinados, le ponían al día de cuanto acontecía en Roma. A pesar de todo, no podía desentenderse de lo que ocurría en aquella ingrata sociedad, y le interesaba saber qué fortuna les deparaba a los escasos amigos y parientes que todavía no habían fallecido.En contrapartida, Cornelia les relataba historias de su ilustre familia, pues era consciente de que sus contertulios disfrutaban siempre de tales epopeyas.
Ella había cargado toda la vida con la inmensa satisfacción, y no menor responsabilidad, de pertenecer a una venerable estirpe. Los Escipiones, miembros de la gens Cornelia, era una relevante saga de eminentes estrategas militares, que tenían a gala el haber logrado sus mayores triunfos merced a su diplomacia, perspicacia, ingenio y astucia.
Y si su abuelo se había enfrentado a Aníbal y a Amílcar Barca en diversas ocasiones, manteniendo a raya su expansión por la Galia e Hispania, su padre, el gran Publio Cornelio Escipión, no se quedó a la zaga en méritos ni honores. Como general, consiguió vencer a Aníbal en la batalla de Zama, por la que recibió el agnomen de ‘el Africano’, un reconocimiento que Roma reservaba para las victorias más sobresalientes de sus caudillos.
A Cornelia, más que sus hazañas en el campo de combate, le gustaba referirles a sus amigos las muestras de magnanimidad de su padre, como cuando, una vez tomada Cartago Nova, prohibió el saqueo de la ciudad y el exterminio de sus habitantes, o las alianzas establecidas durante su estancia en Tarraco con los caudillos de las tribus hispanas, con las que consiguió pacificar la Hispania Citerior.
 Recordaba a su padre como un hombre benévolo y afable, y todas las personas con las que hablaba sobre él corroboraban sus impresiones. Por su arrojo, simpatía, fácil oratoria y juventud, Escipión el Africano contaba con el favor del pueblo, de tal manera que obtuvo el cargo de cónsul por aclamación, sin que aún hubiese cumplido la edad preceptiva, y sin que hubiera ejercido previamente de pretor.
Recordaba a su padre como un hombre benévolo y afable, y todas las personas con las que hablaba sobre él corroboraban sus impresiones. Por su arrojo, simpatía, fácil oratoria y juventud, Escipión el Africano contaba con el favor del pueblo, de tal manera que obtuvo el cargo de cónsul por aclamación, sin que aún hubiese cumplido la edad preceptiva, y sin que hubiera ejercido previamente de pretor.Esto generaba celos entre sus oponentes, entre los que se incluían algunos miembros antiguos del Senado, como Quinto Fabio Máximo o Lucio Valerio Flaco, que intentaron vetar infructuosamente su gloriosa expedición contra Cartago.
La siguiente amenaza para Roma fue el levantamiento de Antíoco de Siria, coaligado con Filipo de Macedonia. Su padre Publio y su tío Lucio partieron a luchar contra el enemigo, al que derrotaron también, recibiendo éste, por el éxito de la campaña, el sobrenombre de "el Asiático".
Pero en su ausencia, sus contrincantes se prepararon para hacerles frente. Poco después de su regreso, los dos hermanos fueron culpados de aceptar sobornos de Antíoco, y de dilapidar una parte del dinero que había pagado dicho rey al Estado romano. Les acusaban de haberlo derrochado en cuantiosos gastos suntuarios, de repartir otra parte entre las tropas, y de haberse apropiado del resto.
La denuncia fue presentada por Marco Porcio Catón el Censor, que procedía de una antigua familia plebeya, la gens Porcia, y que profesaba a su padre una manifiesta animadversión. Catón había ido escalando lentamente por las diferentes magistraturas del estado: tribuno, cuestor, pretor, cónsul y censor.
 Educado de forma austera y recia, ambicioso, terriblemente misógino, curtido en mil batallas, y con un gran talento militar, era un firme abanderado de las más rancias y retrógradas costumbres romanas, en contraposición a la pujante corriente helenística y orientalizante que propugnaban los Escipiones, más inclinados al lujo, la ostentación, la elegancia, el refinamiento y las modernas expresiones artísticas y literarias que, según Catón, pretendían destruir el modo de vida tradicional romano.
Educado de forma austera y recia, ambicioso, terriblemente misógino, curtido en mil batallas, y con un gran talento militar, era un firme abanderado de las más rancias y retrógradas costumbres romanas, en contraposición a la pujante corriente helenística y orientalizante que propugnaban los Escipiones, más inclinados al lujo, la ostentación, la elegancia, el refinamiento y las modernas expresiones artísticas y literarias que, según Catón, pretendían destruir el modo de vida tradicional romano. Tiberio Graco, quien más tarde iba a convertirse en su esposo, se ofreció a ayudar a su padre, pero éste rehusó defenderse en el juicio, hastiado por el inmerecido hostigamiento político que sufría, y por verse tratado como un criminal, pese a que había conseguido para Roma el completo dominio de las riberas del Mare Nostrum.
Fue entonces cuando tomó la determinación marcharse de Roma para siempre, expatriarse con su esposa e hijos a su finca de Liternum, y dedicarse a escribir sus memorias y a la gestión de la hacienda. Moriría dos años después de emprender su autoexilio, cuando Cornelia solo tenía seis años.
 Su madre Emilia Tercia se esforzó en proporcionar a sus hijos una notable educación, participando activamente en la misma. Afortunadamente, tanto a su hermana Cornelia la Mayor, como a ella, les facilitó una formación superior a la que normalmente se otorgaba a las mujeres de su época, abocadas habitualmente a la administración del hogar. Así, se acostumbró a codearse con grandes literatos y filósofos, griegos en su mayor parte.
Su madre Emilia Tercia se esforzó en proporcionar a sus hijos una notable educación, participando activamente en la misma. Afortunadamente, tanto a su hermana Cornelia la Mayor, como a ella, les facilitó una formación superior a la que normalmente se otorgaba a las mujeres de su época, abocadas habitualmente a la administración del hogar. Así, se acostumbró a codearse con grandes literatos y filósofos, griegos en su mayor parte. Ese era uno de los motivos por los que a todo el mundo le agradaba congregarse en su entorno, para escuchar sus relatos sobre sus antepasados, con aquella retórica que embelesaba a los oyentes. Era un auténtico libro de historia vivo, con una excelente memoria para sus 77 años. Aunque por su forma de narrarlos, al estilo de las epopeyas clásicas griegas, le constaba que la gente creía que había perdido el juicio.
A menudo se preguntaba si no tendrían razón, ya que no le faltaban motivos para ello. A los diecisiete años se casó con Tiberio, por entonces cónsul de Roma, y veinte años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, y de que la boda había sido pactada entre los dos clanes por conveniencia, su relación fue estupenda desde el mismo momento en que celebraron la ceremonia de los sponsalia.
Tuvieron doce hijos, muy por encima de la media de las parejas romanas, pero solo sobrevieron a la infancia tres de ellos. Cuando Tiberio falleció, tuvo que luchar para que no le asignasen una tutela masculina, como sucedía con las viudas de la alta aristocracia, puesto que las leyes establecían que la patria potestas únicamente podía ejercerla un varón.
Por suerte, contaba con una posición económica desahogada, y con una voluntad de hierro. Además, después de las guerras con Aníbal, el cupo de viudas se había incrementado, por lo que las costumbres en tal sentido hubieron de relajarse.
No obstante, como joven y virtuosa millonaria, nunca le faltaron pretendientes para desposarla. Jamás sabría cómo le habría ido si hubiese aceptado la proposición matrimonial del faraón de Egipto Ptolomeo el Fiscón, llamado así por su enorme barriga.
 A semejanza de su madre, prefirió consagrarse en cuerpo y alma a la instrucción de sus hijos. Les ofreció una esmerada educación, enseñándoles ella misma, como solían realizar las madres más cultas, las tareas de leer, escribir y hacer cuentas, y asumió el papel que desempeñaban los padres, introduciéndoles en el mundo del Derecho y las tradiciones latinas.
A semejanza de su madre, prefirió consagrarse en cuerpo y alma a la instrucción de sus hijos. Les ofreció una esmerada educación, enseñándoles ella misma, como solían realizar las madres más cultas, las tareas de leer, escribir y hacer cuentas, y asumió el papel que desempeñaban los padres, introduciéndoles en el mundo del Derecho y las tradiciones latinas.Para completar su formación en temas más elevados, contó con la colaboración de dos sabios bastante radicales, el retórico Diófanes de Mitilene y el filósofo estoico Blosio de Cumas.
La gente de Roma tenía en una alta estima a su familia, de forma que en cuanto los dos pequeños Gracos pisaron la arena política, fueron acogidos con una cálida bienvenida, especialmente por los plebeyos y los équites, ya que el carácter de ambos, salvando las distancias, les recordaba al de su abuelo Escipión el Africano, y al de su padre Tiberio.
Hoy precisamente habían estado charlando de su marido, Tiberio Sempronio Graco, que había desempeñado los cargos de tribuno de la plebe, pretor, y cónsul, éste último en dos periodos distintos. Cornelia se sentía muy orgullosa, pues fue él quien logró consolidar y romanizar definitivamente la provincia de Hispania Citerior, cuando ésta estuvo a su mando.
Si bien con las armas sometió a más de cien ciudades, lo realmente importante fueron los tratados que rubricó con los líderes hispanos, que reconocían en su persona a un rival audaz e intrépido, a la par que honesto, justo y cumplidor de su palabra, a diferencia de los demás conquistadores que habían asolado aquel país.
 Sus hijos heredaron tanto su competencia castrense como su vehemencia a la hora de proteger los derechos de los más humildes, y ello les generó numerosas enemistades entre la aristocracia.
Sus hijos heredaron tanto su competencia castrense como su vehemencia a la hora de proteger los derechos de los más humildes, y ello les generó numerosas enemistades entre la aristocracia. Así, su hijo Tiberio defendió con denuedo una serie de leyes para favorecer a la plebe urbana, a los caballeros y a los itálicos que nos poseían la ciudadanía romana, e impulsó una reforma agraria consistente en el reparto de las tierras del ager publicus entre los campesinos más pobres, que padecían una delicada situación. Le apoyaban en dicho empeño una facción del Senado, entre los que se incluían sus amigos Apio Claudio Pulcro, Publio Mucio Escévola y Publio Licinio Craso Muciano. cuya hija estaba casada con su hermano Cayo.
Sus contrincantes del partido de los optimates, comandados por su cuñado Publio Cornelio Escipión Emiliano, reaccionaron violentamente a aquellas propuestas que socavaban su posición privilegiada.
Cornelia guardaba en su alma el inmenso dolor que sintió al enterarse de que su hijo y unos 300 seguidores suyos habían sido asesinados con mazas y estacas en el Capitolio, por un grupo de exaltados senadores encabezados por su pariente Escipión Nasica.
Y su aflicción se agudizó cuando descubrió que su yerno Escipión Emiliano, el esposo de su hija Sempronia, aunque no había intervenido en la matanza, sí había justificado y aplaudido su muerte.
 En un principio, Escipión Emiliano le había parecido un buen partido para su hija, pues era había sido instruido en la tradición helenística de su familia, y compartía con ella un ilustre círculo de amistades, como el filósofo Panecio de Rodas, el historiador Polibio, o los escritores Lucilio y Terencio, que solían citarse en casa de Cornelia para celebrar interesantes tertulias.
En un principio, Escipión Emiliano le había parecido un buen partido para su hija, pues era había sido instruido en la tradición helenística de su familia, y compartía con ella un ilustre círculo de amistades, como el filósofo Panecio de Rodas, el historiador Polibio, o los escritores Lucilio y Terencio, que solían citarse en casa de Cornelia para celebrar interesantes tertulias.Además, era un personaje muy querido en Roma, debido a su magnífica victoria militar sobre Aníbal en Cartago, y por la rendición de la inexpugnable Numancia en Hispania, con las que se había ganado los agnómenes de ‘Africano Menor’ y ‘Numantino’.
Pero aquella manifestación pública suya en contra de su hijo constituyó un desengaño tanto para el pueblo, como para ella. Y más aún cuando unos años más tarde se dio cuenta de lo infeliz que era su hija a su lado, a la que despreciaba por estéril.
En aquel momento, Cornelia supo claramente que nadie se molestaría en investigar las causas de su repentino fallecimiento. Por ello, no tuvo ni siquiera la precaución de esconder aquel frasco de arsénico, que se había traído a Miseno, por si le podía ser nuevamente de utilidad.
Muerto su hijo mayor, volcó todas sus esperanzas en Cayo. Sabía que era de talante mucho más impulsivo que su hermano, y que ello le acarrearía desagradables consecuencias, especialmente cuando a sus 22 años fue elegido tribuno de la plebe, y decidió convertirse en heredero político de Tiberio, retomando el programa de reformas que éste no había podido culminar.
 También él apostó por la concesión de la ciudadanía romana al conjunto de hombres libres de la península itálica, consciente de que aquella Roma, dueña de todo el Mediterráneo, no podía vivir encerrada en sí misma, y de que las instituciones concebidas para administrar una pequeña urbe no servían para gobernar un vasto imperio. Pero los aristócratas patricios estaban dispuestos a luchar hasta la última gota de su sangre por preservar su estatus.
También él apostó por la concesión de la ciudadanía romana al conjunto de hombres libres de la península itálica, consciente de que aquella Roma, dueña de todo el Mediterráneo, no podía vivir encerrada en sí misma, y de que las instituciones concebidas para administrar una pequeña urbe no servían para gobernar un vasto imperio. Pero los aristócratas patricios estaban dispuestos a luchar hasta la última gota de su sangre por preservar su estatus.La oligarquía senatorial no dudó un instante en deshacerse de un magistrado tan peligroso para sus intereses, y no tardó en declararle enemigo de la República, y en perseguirle a él y a sus partidarios.
Cayo consiguió huir, pero al conocer el infausto destino que habían corrido el resto de correligionarios, resolvió quitarse la vida. El Senado, confiscó los bienes de todos ellos y, para evitar mayores altercados, prohibió las muestras de luto por los traidores.
Cornelia se enfundó su toga pulla, teñida de riguroso negro, sin adornos, franjas ni bordados, y se encaminó hacia el Senado, seguida de gran parte del pueblo romano, a pedir que le entregasen el cuerpo de su hijo.
Los senadores le indicaron que, al igual que Tiberio, sus restos habían sido arrojado al río Tiber. A la vista de la muchedumbre que le acompañaba, y por temor a una revuelta, determinaron erigir sendos mausoleos populares en los lugares en los que habían muerto.
Ella había querido profundamente a Roma, pero ésta no le había correspondido, devolviéndole un cadáver tras otro. Su familia, con las conquistas y posteriores anexiones de los territorios de Cartago, Hispania, Macedonia, Grecia y Siria, había creado un monstruo gigantesco e ingobernable que había acabado por engullirles.
 Decidió abandonar aquella desagradecida ciudad, de la que solo se llevaba consigo el infinito afecto de su población, equivalente en intensidad al odio que les profesaban sus dirigentes, y puso rumbo a Miseno, en la costa del Mar Tirreno, cercana a su amada Liternum que le vio crecer y en la que reposaban los huesos de su padre.
Decidió abandonar aquella desagradecida ciudad, de la que solo se llevaba consigo el infinito afecto de su población, equivalente en intensidad al odio que les profesaban sus dirigentes, y puso rumbo a Miseno, en la costa del Mar Tirreno, cercana a su amada Liternum que le vio crecer y en la que reposaban los huesos de su padre. No se le ocurría mejor sitio en que pasar los años que le quedasen por vivir, un alejado paraíso en la tierra, donde encontrar la serenidad que demandaba su espíritu. Pero esa paz había sido turbada cuando los romanos eligieron aquel paraje para construir sus villas estivales.
Por eso, su corazón se alegraba de la llegada del otoño, cuando el viento empezaba a arrancar las hojas de los árboles, y arrastraba toda aquella escoria de vuelta a Roma.
Era entonces cuando podía, sin miedo a toparse a cada momento con los incómodos invasores, pasear plácidamente por la orilla del mar, o extasiarse ante aquellos fenómenos de la naturaleza que se daban en la región de los Campos Ardientes: fumarolas, solfataras, emanaciones de gases sulfurosos, estanques de barro hirviente y fuentes de aguas termales procedentes del mismísimo infierno.
Le agradaba deambular tranquilamente, por los mercados de Puteoli y Pompeya, despejados de gente, y curiosear las mercancías llegadas a sus puertos de los confines del Mediterráneo, así como las tiendas de los artesanos locales. Aunque lo que más le complacía era sentarse en la cima del promontorio de Miseno, y contemplar desde allí la cumbre del Vesubio, que de vez a menudo rugía con gran estrépito.
Muy de tarde en tarde acudía a alguno de los balnearios de la zona, ahora desiertos, para disfrutar de sus masajes con aceites esenciales y sus aguas con propiedades curativas, mientras se recreaba con sus maravillosos frescos, mosaicos y estatuas que los adornaban.
 Pero lo que ciertamente le apetecía, y quizás un día de estos reuniría el suficiente coraje para llevarlo a cabo, era desprenderse de su oscura toga, tumbarse en la fina arena, y darse un buen chapuzón en aquellas templadas aguas, emulando a algunas adolescentes libertinas a las que había observado en sus calas privadas, con accesos directos desde sus palacetes por escaleras labradas en la roca. Al fin y a la postre, muchos de sus convecinos ya la tomaban por loca.
Pero lo que ciertamente le apetecía, y quizás un día de estos reuniría el suficiente coraje para llevarlo a cabo, era desprenderse de su oscura toga, tumbarse en la fina arena, y darse un buen chapuzón en aquellas templadas aguas, emulando a algunas adolescentes libertinas a las que había observado en sus calas privadas, con accesos directos desde sus palacetes por escaleras labradas en la roca. Al fin y a la postre, muchos de sus convecinos ya la tomaban por loca.Miró el horizonte, y se aprestó a despedir el sol, que ya se ocultaba en el mar. Sin advertir muy bien por qué, se le fue de la cabeza aquella idea y le asaltó una imagen que comenzaba a ser recurrente. Se imaginaba en el Foro de Roma, rodeada de una multitud que le aclamaba, pero completamente estática, como si fuese una escultura. Algo aún más descabellado que lo de su baño, pues sabía que Roma nunca había erigido una estatua pública a una mujer…