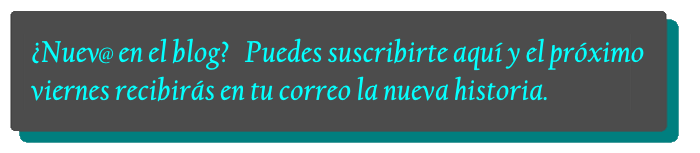Sonrió pensando que sus padres nunca imaginaron, cuando dejaron atrás el profundo sur para asentarse en Cleveland, Ohio, que uno de sus hijos llegaría tan alto. Y ahí estaba él, con aquella inmensa ciudad a sus pies.
Sonrió pensando que sus padres nunca imaginaron, cuando dejaron atrás el profundo sur para asentarse en Cleveland, Ohio, que uno de sus hijos llegaría tan alto. Y ahí estaba él, con aquella inmensa ciudad a sus pies.Mientras el helicóptero sobrevolaba el cielo berlinés, él observaba con todo detalle las cicatrices que la gran guerra había causado en la capital, y cómo ésta se recobraba lentamente de su devastación, con cientos de grúas floreciendo por todas partes.
El estadio olímpico apareció de repente al oeste. Después de 15 años, que habían pasado en un suspiro, se conservaba tal y como lo recordaba. El piloto le indicó que apenas si había sufrido bombardeos en el transcurso de la contienda, al contrario del resto del entramado urbano.
Se acercaban, y podía oír la megafonía. Le vino a la memoria aquel 1 de agosto del 1936, y el sobrecogedor desfile de la ceremonia de apertura de los Juegos, bajo los acordes de la Gran Marcha de Tahnnhauser.
Conforme iba descendiendo, comenzó a distinguir algunos rasgos de los espectadores que poblaban las gradas del sobrio y majestuoso coliseo. Empezó a buscar entre ellos a Kai, a sabiendas de que se trataba de una empresa casi imposible.
El principal motivo por el que había accedido a integrar la expedición era el de viajar a Alemania para conocer a la familia de Lutz. Con tal propósito, hizo escala en Hamburgo, donde residían desde que su amigo se estableció allí para ejercer como abogado, una vez que terminó los estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig.
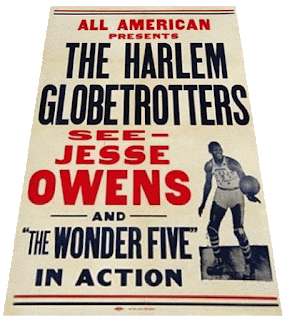 Se habían instalado en la ciudad portuaria a finales de 1938, pero a los tres años Lutz fue llamado a filas, a diferencia de la mayor parte de los deportistas de élite del país. Su cometido era la preparación física de reclutas en el centro de instrucción de Wismar, hasta que en mayo de 1943 se incorporó al 10º regimiento de paracaidistas Hermann Goering, en el frente de Sicilia.
Se habían instalado en la ciudad portuaria a finales de 1938, pero a los tres años Lutz fue llamado a filas, a diferencia de la mayor parte de los deportistas de élite del país. Su cometido era la preparación física de reclutas en el centro de instrucción de Wismar, hasta que en mayo de 1943 se incorporó al 10º regimiento de paracaidistas Hermann Goering, en el frente de Sicilia. La noche del 9 de julio dio comienzo la ofensiva aliada, y por la mañana siguiente fue abatido por el fuego de las tropas norteamericanas, en la batalla por el control del aeropuerto de San Pietro. Herido gravemente, le trasladaron a un hospital de campaña británico, en el que falleció tres días después.
Jesse estaba al tanto de todos sus movimientos, gracias a la correspondencia periódica que habían mantenido entre ambos a través del servicio de correo de la Cruz Roja, burlando de esta forma la intervención de las comunicaciones durante el conflicto. Tras su muerte, tardó en dar con sus familiares, aunque finalmente logró retomar el contacto.
Desde la distancia, él no había dejado jamás de ayudarles, para que pudiesen afrontar de una mejor manera la difícil posguerra. Ahora le habían brindado la ocasión de conocerles en persona, y no la había desaprovechado. Le abrumó la cálida acogida que le dispensaron a su llegada al aeródromo de Hamburgo, y en especial la sorpresa que experimentó Kai al verle enfundado en aquel elegante traje beige y el contraste del mismo con su oscura piel.
Su actual vestimenta no dejaba entrever que su vida tampoco había sido fácil. Sus padres, Henry Cleveland Owens y Mary Emma Fitzgerald, habían integrado hacía treinta años la Gran Migración Negra, huyendo de la pobreza, las oportunidades limitadas y la creciente violencia racista que se ejercía sobre la población negra en los estados sureños.
La primera en emigrar había sido su hermana Lillie. Las cartas que mandaba, en las que les hablaba de un norte con salarios más elevados, trabajos menos duros y mayor libertad, alentó a sus progenitores a enviar a otros dos hijos a Cleveland, hasta que en 1922, decidieron abandonar Alabama y afincarse con el resto de la familia a las orillas del lago Erie.
El comienzo fue muy prometedor, y pronto su padre y sus hermanos mayores se emplearon en una fábrica de acero. Esto les permitió apuntar a los hijos menores al colegio.
Él acudió el primer día un poco asustado. Desde los ocho años trabajaba con su padre en el campo, recolectando algodón. Al llegar a la escuela, le ubicaron en un aula con alumnos mucho más pequeños que él. Por si fuera poco, cuando su maestra le preguntó cómo se llamaba, él le refirió las iniciales de su nombre, James Cleveland, en un marcado acento sureño, que ella interpretó como ‘Jesse’.
Así rebautizado, y sin amigos en la clase, puso todo su empeño en avanzar grados rápidamente, demostrando holgadamente su aprendizaje de la lectura y la escritura, aunque gran parte de los recreos los pasaba corriendo en solitario.
 Esta retraída distracción la mantuvo en la escuela secundaria, tras cumplir los catorce. Su profesor de gimnasia, Charles Riley, se fijó en él cuando daba vueltas alrededor de la cancha de béisbol, y, consciente de las magníficas cualidades que mostraba, le animó a dedicarse al atletismo.
Esta retraída distracción la mantuvo en la escuela secundaria, tras cumplir los catorce. Su profesor de gimnasia, Charles Riley, se fijó en él cuando daba vueltas alrededor de la cancha de béisbol, y, consciente de las magníficas cualidades que mostraba, le animó a dedicarse al atletismo.Siempre le estaría agradecido por la ayuda que le prestó, adaptando la agenda de entrenamientos a sus necesidades particulares, y dejándole practicar antes de las clases, ya que a la salida del instituto trabajaba como repartidor, estibador o reparador de calzado en un taller, para contribuir a la economía familiar.
Era impagable la metódica preparación que le planificó su mentor, pero aún más el apoyo que le brindó fuera de la pista. Consiguió transmitirle una seguridad y una confianza en sí mismo que le servirían para afrontar todas las circunstancias adversas que estaban por venir.
Enseguida pudo ver los frutos de su esfuerzo. Ganaba casi todas las carreras en las que participaba, primero a nivel local, y luego las estatales y nacionales. No tardó mucho en adjudicarse varios récords juveniles de velocidad en diversas distancias, así como en salto de altura y longitud.
Llegada la edad, varias universidades pugnaron por incluirle entre su alumnado. Él se inclinó por la de su ciudad, pues ninguna ofrecía becas a gente de color. El accidente de tráfico que sufrió su padre, en plena Gran Depresión, le obligó a compatibilizar de la mejor forma posible estudios, entrenamientos y trabajo.
El mundo se le vino encima la tarde en que su novia Minnie Ruth Solomon le comentó que se había quedado embarazada. Pero una vez más contó con el sostén de su entrenador, que le procuró un empleo en la biblioteca con unos horarios más flexibles que los de la gasolinera en la que trabajaba para mantener a su familia extendida y pagarse la carrera.
Su gran momento llegó en 1935, cuando contaba con 22 años, en su concurso en el campeonato Big Ten de Ann Arbor, Michigan. Arrastraba unas fuertes molestias en su espalda, pero finalmente se aferró a su espíritu de superación, y resolvió presentarse a las pruebas. Aquel 27 de septiembre consiguió, en tan solo 45 minutos, y sin descansar entre las distintas especialidades, batir nada menos que 3 plusmarcas mundiales, las de salto de longitud, las 220 yardas y las 220 yardas con vallas, e igualar una cuarta, la de 100 yardas.
Tal hazaña le catapultó hacia su participación en los Juegos Olímpicos de Berlín, a los que los Estados Unidos estuvieron a punto de no acudir, dada la coyuntura política. Adolf Hitler concebía aquel acontecimiento como un escaparate perfecto para evidenciar la superioridad de la Alemania nazi, y tenía la firme convicción de que sus deportistas dominarían el medallero, confirmando la supremacía de la raza aria.
Sin embargo, aquel viaje le abrió los ojos a un mundo nuevo, desde que aterrizó en el aeropuerto. De camino al hotel, constató que el autobús no disponía de asientos específicos para la gente de color, así que decidió sentarse en primera fila. Disfrutó como un chiquillo contemplando la ciudad desde esa desconocida perspectiva.
 Su siguiente sorpresa fue la de alojarse en el mismo hotel que sus compañeros blancos, algo impensable en su país, donde tenía que concentrarse en hoteles para negros cuando acudía a las competiciones. En realidad, una de las razones por las que eligió la universidad de su ciudad fue la de poder asistir como alumno externo, ya que la residencia en los diferentes campus también solía estar reservada en exclusividad para los blancos.
Su siguiente sorpresa fue la de alojarse en el mismo hotel que sus compañeros blancos, algo impensable en su país, donde tenía que concentrarse en hoteles para negros cuando acudía a las competiciones. En realidad, una de las razones por las que eligió la universidad de su ciudad fue la de poder asistir como alumno externo, ya que la residencia en los diferentes campus también solía estar reservada en exclusividad para los blancos.A la hora del almuerzo, tampoco tuvo que pedir comida rápida para llevar, ni sentarse en comedores apartados, sino que pudo compartir mesa con el resto de los atletas. Y es que, a pesar de la abolición de la esclavitud, en Estados Unidos se seguían manteniendo y promulgando leyes que garantizaban los privilegios del hombre blanco por encima de las demás etnias. Algo similar a lo que ocurría con los judíos en Alemania, según había podido comprobar.
No obstante, lo que más le impactó fue la bienvenida a su llegada. A diferencia de la fría despedida en los Estados Unidos, aquí le esperaban miles de seguidores de 'la Bala de Ohio’, pues la fama de sus marcas había traspasado el Atlántico.
Numerosos aficionados e incontables jovencitas le aguardaban, deseosos de obtener su autógrafo, o incluso de cortarle un trozo de pantalón como recuerdo. Tuvieron que asignarle una escolta de soldados para protegerle, pero él nunca dejó de estampar su rúbrica a quien se lo solicitaba, al menos hasta que comenzó a padecer pequeños calambres en los brazos.
Afortunadamente, su compañero Herb Fleming se parecía mucho a él, así que en más de una ocasión le pidió que se hiciese pasar por él, y pudo evadirse mínimamente de su tremenda popularidad.
Guardaba en lo más profundo de su corazón el magnífico trato que le prodigó a lo largo de toda la competición el pueblo alemán. Resultaba realmente conmovedor ver cómo los más de 110.000 espectadores que abarrotaban las gradas del Olympiastadion coreaban su nombre durante las pruebas.
 Por ello se entristecía del recibimiento que le dispensaron en su país a su regreso. Es cierto que intervino en un desfile por la Quinta Avenida de Nueva York, en el que la gente le aclamaba como un héroe. Pero cuando concluyó la parada, las fanfarrias se acallaron y se barrieron los confetis del asfalto, pudo confirmar que nada había cambiado para él.
Por ello se entristecía del recibimiento que le dispensaron en su país a su regreso. Es cierto que intervino en un desfile por la Quinta Avenida de Nueva York, en el que la gente le aclamaba como un héroe. Pero cuando concluyó la parada, las fanfarrias se acallaron y se barrieron los confetis del asfalto, pudo confirmar que nada había cambiado para él.Seguía teniendo que comer aparte, utilizar las plazas traseras de los transportes públicos, y abstenerse de transitar por aquellas calles prohibidas para perros y negros. Incluso para comparecer en el homenaje que le rindieron en el Waldorf Astoria, tuvo que entrar por la puerta de servicio y subir por el montacargas.
Tampoco se le abrieron las puertas a nivel profesional. Habiéndose negado tras los Juegos a participar en una gira por Europa organizada por la Asociación Atlética, en la que ésta se llevaba todas las ganancias a costa del sacrificio de los atletas, los dirigentes deportivos le retiraron su estatus de amateur y la posibilidad de volver a competir.
Pasados quince años desde su vuelta, era incapaz de recordar todos los proyectos en los que había invertido su tiempo y capital para hacerse un hueco en el mundo laboral. Trabajó dos años en el departamento de personal de la Ford Motor Company, colaboró en la fundación de una liga de béisbol afroamericana, fundó una lavandería, fue promotor deportivo, dirigió un conjunto musical, hizo de disc-jockey en un club de jazz, se empleó como botones…
 Cualquier ocupación era buena para sacar a su familia adelante. No le importaba participar de feria en feria en denigrantes espectáculos en los que corría contra caballos, automóviles, motocicletas o jóvenes atletas a los que les daba unas yardas de ventaja. Él era consciente de que sus cuatro medallas de oro no servían por sí solas para alimentar a sus tres hijas y su mujer.
Cualquier ocupación era buena para sacar a su familia adelante. No le importaba participar de feria en feria en denigrantes espectáculos en los que corría contra caballos, automóviles, motocicletas o jóvenes atletas a los que les daba unas yardas de ventaja. Él era consciente de que sus cuatro medallas de oro no servían por sí solas para alimentar a sus tres hijas y su mujer.Ninguno de estos planes acabó por cuajar completamente. Y tampoco se le ofrecía la posibilidad de patrocinar artículos con su imagen, porque las empresas temían el boicot de sus productos en ciertos estados. Su última apuesta había sido la de abrir una oficina de relaciones públicas en Chicago, y estaba esforzándose en desarrollar sus habilidades como orador.
Fue entonces cuando le llegó el ofrecimiento del Alto Comisionado del Ejército para darse un baño de masas en la ciudad que le vio triunfar, y lo aceptó sin dudar. Desde su liberación, Berlín se hallaba divida en varios sectores controlados por las distintas fuerzas de ocupación: franceses, ingleses, estadounidenses y rusos.
La tensión política entre los dos bloques, el occidental liderado por EEUU, y el comunista encabezado por la URSS, había crecido exponencialmente desde el término de la guerra. Cada una de las partes intentaba atraer hacia su bando a la renacida Alemania, en lo que constituía la jugada más importante de la confrontación silenciosa que se libraba en el tablero europeo.
En tales circunstancias, cualquier acto de propaganda era bienvenido por parte de las autoridades aliadas. La llegada de los Harlem Globetrotters a la ciudad constituía una excelente oportunidad para infundir ánimos en el contingente de tropas estadounidenses, y a su vez para promocionar los valores americanos. Y nada mejor para reforzar ese estímulo que la visita del gran vencedor de los Juegos del 36, un personaje muy querido en Alemania, Jesse Owens
 Al bajar del helicóptero se emocionó al revivir el entusiasmo del público. Se puso la vestimenta deportiva, y dio una vuelta de honor en la que el graderío estuvo más de 15 minutos ovacionándole. Posteriormente tuvo lugar la ceremonia con Walter Schreiber, el alcalde de Berlín Occidental. Éste señaló en su alocución que estaba encantado de estrecharle las manos, como desagravio de lo ocurrido con Hitler, que no se había dignado a felicitarle.
Al bajar del helicóptero se emocionó al revivir el entusiasmo del público. Se puso la vestimenta deportiva, y dio una vuelta de honor en la que el graderío estuvo más de 15 minutos ovacionándole. Posteriormente tuvo lugar la ceremonia con Walter Schreiber, el alcalde de Berlín Occidental. Éste señaló en su alocución que estaba encantado de estrecharle las manos, como desagravio de lo ocurrido con Hitler, que no se había dignado a felicitarle.Prudentemente, él asintió, aunque sabía que no era cierto. De hecho, al poco tiempo de volver a Estados Unidos, le llegó una felicitación formal del gobierno alemán, a la vez que una fotografía dedicada por el mismísimo Führer, del momento en el que el dictador le extendía la mano para saludarle tras su victoria, y que él guardaba secretamente en su cartera.
A él no le gustaba discutir acerca de este asunto, ya que lo que verdaderamente le apenaba es que su propio presidente, Franklin Delano Roosevelt, no le hubiese recibido en la Casa Blanca, después de su triunfo, como había hecho con el resto de atletas blancos. Estaba inmerso en la campaña para su reelección, y no quería ver una instantánea suya con el atleta negro en la primera plana de los periódicos, que a buen seguro le restaría votos en los estados sureños. Es más, ni siquiera le había remitido un simple telegrama protocolario.
La soltura que había adquirido en los mítines en favor del oponente a Roosevelt en las primarias del partido republicano le ayudó a pronunciar aquel breve discurso, muy vitoreado por la audiencia. Habló de su lucha en las pistas y de su batalla fuera de ellas frente a la pobreza y la intolerancia racial, y en defensa de la libertad y de la dignidad humana, a base de fomentar los valores del respeto, el esfuerzo y la disciplina, con los que él había triunfado.
Se retiró a presenciar el encuentro al lado de Kai Heinrich y de su madre. Era emocionante ver a aquellos talentosos baloncestistas de su mismo color de piel que se paseaban por medio mundo con su espectáculo, a falta de un rival de entidad con el que enfrentarse en competición real.
Los Harlem Globetrotters habían derrotado a todas las escuadras con las que se medían, incluso ahora que la NBA permitía la contratación de jugadores negros, y que algunos de sus integrantes habían optado por marcharse a los equipos de la liga profesional, como Nat Clifton o Chuck Cooper.
 Notaba cuánto se divertía Kai con las acrobacias y la pericia de aquel equipo liderado por el Ganso Tatum y Marques Haynes, que estaba derrotando sin misericordia a los Boston Whirlwinds, y se complacía de haber convencido a su madre para que le acompañasen hasta Berlín.
Notaba cuánto se divertía Kai con las acrobacias y la pericia de aquel equipo liderado por el Ganso Tatum y Marques Haynes, que estaba derrotando sin misericordia a los Boston Whirlwinds, y se complacía de haber convencido a su madre para que le acompañasen hasta Berlín.En el intermedio del partido, tomó de la mano al muchacho y le pidió que le siguiera. Primero cruzaron la pista de atletismo, la que le había proporcionado tantas alegrías a lo largo de su vida.
Luego caminaron hasta la zona del salto de longitud. El chico entendía bastante bien el inglés, por lo que empezó a relatarle que fue allí donde conoció a Lutz, y donde dio comienzo aquella efímera pero intensa amistad entre ambos.
Carl Ludwig Long, ‘Luz’ para sus amigos, era el plusmarquista europeo de la especialidad. Le contó que era hijo del farmacéutico Carl Hermann y de Johanna Hesse, y nieto del famoso químico Justus von Liebig, y que, a pesar de sus ascendientes científicos, él había preferido decantarse por el estudio del Derecho, compaginándolo con su actividad deportiva.
Había vencido en los tres últimos campeonatos de Alemania, y había obtenido el bronce en el último europeo. Desde hacía un año se había convertido en un saltador invencible en el viejo continente, y había superado sin problemas la marca de corte para acceder a la final olímpica.
Jesse sabía que aquel atleta blanco, alto y rubio, señalado para imponerse a atletas de etnias catalogadas como inferiores, no debía ser rival para él. Además, él ya tenía una medalla de oro en el bolsillo. La acababa de obtener minutos antes en la disciplina de los 100 metros lisos, alentado por el entusiasmo del público germano.
 Y, sin embargo, estaba nervioso. Los jueces habían marcado su primer nulo cuando efectuaba un reconocimiento de la pista. Y en el segundo salto había pisado la tabla. Solamente le quedaba un último intento para pasar a la final. Si fallaba, sería descalificado.
Y, sin embargo, estaba nervioso. Los jueces habían marcado su primer nulo cuando efectuaba un reconocimiento de la pista. Y en el segundo salto había pisado la tabla. Solamente le quedaba un último intento para pasar a la final. Si fallaba, sería descalificado.En ese instante Lutz se le acercó, y le aconsejó que realizase el talonamiento un poco más atrás. Con su capacidad de salto, podía permitirse perder unos cuantos centímetros en su partida, le dijo, puesto que estaba seguro de que podría alcanzar la marca mínima de 7.15 metros y superar la ronda preliminar con los ojos cerrados.
Jesse le hizo caso, no arriesgó, y firmó un salto limpio que le permitió igualar la distancia del alemán y acceder a la final del día siguiente, el 4 de agosto. En ella, se impuso fácilmente sobre el teutón, que quedó segundo.
Lutz le invitó a que dieran la vuelta de honor juntos, cogidos de la mano. El recinto se venía abajo con sus dos ídolos, el antílope de ébano y su altruista compatriota, en quien estaban depositadas unas esperanzas que él se negaba a cargar sobre sus espaldas.
Las jornadas posteriores compartieron muchos buenos ratos, charlando un poco de todo. La imagen de aquella vuelta triunfal sería interpretada de muchas maneras, pero solo ellos dos sabían que Lutz le había ayudado por mero compañerismo y deportividad. No le importaban credos, ni razas, ni patrias. Al cabo de los años Jesse se había dado cuenta que Lutz le había regalado algo más que una medalla.
Consiguió otras dos preseas de oro, la de los 200 metros lisos, y la de los relevos cortos de 4x100, mejorando el récord mundial en sendas pruebas, en tanto que Lutz competía en el triple salto, logrando una meritoria décima plaza.
El día que se separaron, Jesse tuvo el extraño presentimiento de que jamás volvería a ver a su amigo. Se intercambiaron las direcciones de correo, y se fundieron en un abrazo. Mantuvieron una intensa correspondencia hasta que él murió. En su última carta, escrita desde el hospital de campaña en el que agonizaba, le pedía que, concluido el conflicto, buscase a su hijo y le contase quién era su padre. Había de hablarle de los tiempos en que incluso la guerra no les separó, y de que los hombres debían luchar por un mundo distinto. Se había despedido de él con un emotivo ‘Tu hermano, Luz’.
 Vio cómo los ojos del chico brillaban en la oscuridad. Tan sólo él y su amigo conocían la verdad de lo sucedido en el estadio, y Kai nunca había tenido la oportunidad de escuchar la versión de su padre, pues falleció cuando aún no había cumplido los 2 años.
Vio cómo los ojos del chico brillaban en la oscuridad. Tan sólo él y su amigo conocían la verdad de lo sucedido en el estadio, y Kai nunca había tenido la oportunidad de escuchar la versión de su padre, pues falleció cuando aún no había cumplido los 2 años.Sonó la bocina que indicaba la reanudación del partido, y se encaminaron nuevamente a sus asientos. Jesse encendió un cigarrillo, y pensó que, cuando volviese a casa, tal vez debería charlar de ello con sus hijas.