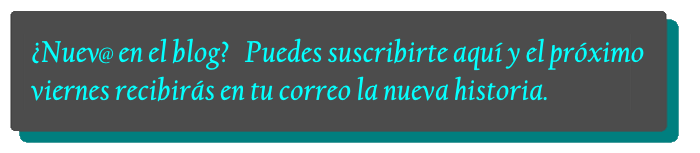Era noche cerrada, y ella no dejaba de fijar su mirada en los márgenes de la calzada, vagamente iluminados por los faros de su Mercedes Benz, temerosa de que alguna figura surgiera de la oscuridad y les cerrase el paso. La aparente calma hacía presagiar lo que de inmediato iba a acontecer.
Era noche cerrada, y ella no dejaba de fijar su mirada en los márgenes de la calzada, vagamente iluminados por los faros de su Mercedes Benz, temerosa de que alguna figura surgiera de la oscuridad y les cerrase el paso. La aparente calma hacía presagiar lo que de inmediato iba a acontecer.Justo al girar para incorporarse a la carretera de Potsdam se topó de frente con el control. No albergaba la menor duda de que les esperaban. Mientras un oficial con el uniforme gris de las Schutzstaffel levantaba la mano para que se detuviese, valoraba la opción de frenar o acelerar. Se decidió por la opción que le permitiría preservar su vida durante más tiempo.
Paró el coche en el arcén, y se le acercaron dos agentes de las SS para pedirles la documentación. Estaba convencida de que no era para identificarles, pues sabrían de sobra quiénes ocupaban el vehículo. Existía una ínfima posibilidad de que fuese un control rutinario, y de que no les reconociesen.
 Empezó a temblar, no sabía si por los nervios o por el cansancio acumulado de aquella jornada tan ajetreada.
Empezó a temblar, no sabía si por los nervios o por el cansancio acumulado de aquella jornada tan ajetreada.Desde primera hora de la mañana tenía la radio encendida, como sucedía en millones de hogares alemanes y en los centros de trabajo.
No comulgaba con las ideas del Führer, pero siempre que este se dirigía al pueblo procuraba fingir que prestaba atención a sus discursos incendiarios, con el fin de que el servicio no la delatase.
Se había vuelto bastante precavida, desde que comenzaron los registros de la Gestapo a su domicilio. En uno de ellos le descubrieron sintonizando la BBC, lo cual se consideraba delito, por tratarse de una emisora de un país enemigo. La escucha clandestina podía conllevar penas de encarcelamiento, trabajos forzados o, en algunos casos, sentencia de muerte.
En aquella ocasión se salvó por la intervención del embajador chileno, que acudió de inmediato a su casa. Una vez que se habían roto las relaciones del Eje con Chile por su posicionamiento en favor de los Estados Unidos, era consciente que ya nadie vendría a rescatarla.
 Resolvió deshacerse de su magnífico aparato de radio y se compró un Volksempfänger DKE38, uno de aquellos receptores de bajo coste diseñados para captar únicamente estaciones locales, y que se habían popularizado por la imposición establecida a los fabricantes para que produjeran modelos baratos, con el objeto de que toda la población dispusiera de ellos.
Resolvió deshacerse de su magnífico aparato de radio y se compró un Volksempfänger DKE38, uno de aquellos receptores de bajo coste diseñados para captar únicamente estaciones locales, y que se habían popularizado por la imposición establecida a los fabricantes para que produjeran modelos baratos, con el objeto de que toda la población dispusiera de ellos.La sociedad y la tecnología habían avanzado un montón desde su infancia. Ella nació en 1912, en la bella ciudad de Valparaíso, de cuya hermosa playa poco pudo disfrutar, debido a la profesión de su madre Sofía.
Sofía del Campo de la Fuente era una excelente cantante de ópera, que supo vencer los prejuicios imperantes, habida cuenta de que no estaba bien visto que una mujer de la aristocracia se convirtiese en artista, incluso aunque su abuela fuese una virtuosa pianista, y su bisabuelo se dedicase a fabricar órganos de tubos.
Durante años, su madre dio conciertos por distintas ciudades sudamericanas como Santiago, Lima, Montevideo o Buenos Aires, y su éxito le llevó hasta Europa y Norteamérica. Como se había separado de su padre, el diplomático Héctor Aldunate Cordovés, ella y su hermano Luis pasaron largas temporadas al cuidado de familiares y amigos, y en especial en Quilpué con los Serrano Palma.
 Si bien se encontraban muy a gusto con ellos, Esther aguardaba con anhelo la vuelta de su madre de sus giras. Entonces le formulaba cientos de preguntas sobre los lugares que había visitado, y que suspiraba por conocer por sí misma.
Si bien se encontraban muy a gusto con ellos, Esther aguardaba con anhelo la vuelta de su madre de sus giras. Entonces le formulaba cientos de preguntas sobre los lugares que había visitado, y que suspiraba por conocer por sí misma.En la adolescencia, y dadas sus aptitudes para el canto, Sofía determinó que podía seguirla en sus tournées por Iberoamérica, ahora que había retornado de una amarga experiencia en Estados Unidos.
Allí había realizado grabaciones en diferentes emisoras, y participado en algunos recitales en el Carnegie Hall y en varios teatros de Philadelphia, pero cayó enferma y perdió la voz. Entró en una profunda depresión y estuvo al borde del suicidio, restableciéndose gracias al auxilio económico que le proporcionó Al Capone, gran admirador suyo.
Esther se instaló en Brasil, donde se casó con Carlos Villegas Mathews, hijo también de un embajador. Después de un año de agobiante matrimonio, en el que su marido le impedía actuar en público, decidió marcharse a Europa, siguiendo los pasos de su madre y su hermano, que se fueron a vivir con Salvaj, un empresario alemán afín al régimen nazi.
 Desde tierras cariocas, Esther dio el salto a Portugal, y más tarde a París, trabajando con diversas compañías sin excesiva fortuna. Finalmente se trasladó a Berlín, que todavía podía considerarse la capital mundial del arte, a pesar del declive de su actividad musical, cinematográfica y diseñadora, debido a la Gran Depresión y la depuración de los intelectuales judíos y comunistas. Confiaba en que los contactos del amante de su madre le abrirían las puertas de la fama.
Desde tierras cariocas, Esther dio el salto a Portugal, y más tarde a París, trabajando con diversas compañías sin excesiva fortuna. Finalmente se trasladó a Berlín, que todavía podía considerarse la capital mundial del arte, a pesar del declive de su actividad musical, cinematográfica y diseñadora, debido a la Gran Depresión y la depuración de los intelectuales judíos y comunistas. Confiaba en que los contactos del amante de su madre le abrirían las puertas de la fama.Sofía, que por entonces compaginaba las intervenciones en la radio con la enseñanza del canto lírico, no entendía por qué Esther insistía en apostar por la música popular, desaprovechando su afinada voz de soprano y su delicado vibrato, así que no la apoyó en su incipiente carrera.
En realidad, corrían malos tiempos para lo que el régimen denominaba ‘música degenerada’. El poder estaba inmerso en la consolidación de una cultura puramente germánica, y abominaba de todo lo que se alejase del folclore alemán o de la escuela clásica que representaban autores como Mozart, Bach, Beethoven, Wagner, Schubert…
Los jerarcas nazis no estaban dispuestos a que ciertas corrientes musicales afroamericanas o sionistas se impusieran, y en las emisiones radiofónicas, además de los discursos de Hitler y del resto de líderes, y de los debates sobre política, apenas si se escuchaba algo distinto de la música culta o de la renacida música folclórica. Goebbels, ministro de Propaganda, sabía que la música era un poderoso instrumento para inculcar los ‘valores alemanes’, el nacionalsocialismo y el sentido de comunidad germánica, porque apuntaba directo al corazón, más que a la razón.
 La Corporación de Radiodifusión del Reich había instalado altavoces en las zonas públicas, fábricas y colegios, para que las consignas del partido gozasen de la mayor difusión posible.
La Corporación de Radiodifusión del Reich había instalado altavoces en las zonas públicas, fábricas y colegios, para que las consignas del partido gozasen de la mayor difusión posible.Pronto detectaron que la gente demandaba otros contenidos, y que se aburría de la monotonía de las programaciones. Los mandatarios comprendían la importancia estratégica de conservar la audiencia, de tal manera que no dejasen de recibir las proclamas, por lo que hubieron de dar su brazo a torcer e introducir en las parrillas esa música ligera y degenerada. Y ahí era donde ella y otras artistas tuvieron su oportunidad de triunfar, a la vez que transmitían su glamour al régimen.
Esther no cumplía los cánones preestablecidos para la mujer alemana ideal. Aunque su metro ochenta de estatura, al que sumaba la altura de sus tacones, y sus ojos color verde esmeralda se ajustaban al estándar de la fémina aria, su estilo de vida se distaba mucho del estereotipo reinante.
Ella fumaba, conducía, se maquillaba, era independiente, y a sus veinticinco años no sentía ningún deseo de consumar las tres 'k' de 'kinder, kirche und kuche', esto es, 'niños, iglesia y cocina'. Tampoco le gustaba vestir el Dirdnl, el típico traje tradicional bávaro, y lucía una espléndida cabellera castaña en vez de un par de trenzas rubias.
 Pese a todo, su proverbial persistencia le llevó a triunfar. Un buen día acudió con su madre al Wintergarten, el mayor y más importante auditorio de Alemania, y lo tuvo claro. No cejó en su empeño hasta que le permitieron actuar en aquel templo de la música, en el que tenían cabida solo los mejores espectáculos de variedades.
Pese a todo, su proverbial persistencia le llevó a triunfar. Un buen día acudió con su madre al Wintergarten, el mayor y más importante auditorio de Alemania, y lo tuvo claro. No cejó en su empeño hasta que le permitieron actuar en aquel templo de la música, en el que tenían cabida solo los mejores espectáculos de variedades.Aún no dominaba el idioma, así que tiró de su repertorio latino, con cantares como ‘Cielito lindo’, ‘La paloma’, ‘Manisero’, ‘Mariquita linda’ o ‘Carmencita la gitana’. Inesperadamente, el público se rindió a su maravillosa, a la par que estrambótica, forma de interpretar, aferrada a su guitarra, que gustaba de golpear más que rasguear,
Desde aquella fría noche de invierno del 36, y merced a los particulares silbidos con los que adornaba sus canciones, se ganó el apodo de 'El ruiseñor chileno', o Der chilenische Nachtigall, como decían ellos.
Esther insuflaba un aire fresco en la rígida producción musical del régimen, y a la vez era el contrapunto germano, con la alemana Lale Andersen, la sueca Zarah Leander y la húngara Marika Rökk, a la popularidad de la traidora Marlene Dietrich, apegada a la resistencia antinazi. Además, su imagen de diva latinoamericana servía al gobierno para refutar las acusaciones de xenofobia.
Su esbelta elegancia, su imponente presencia, su sofisticada sensualidad y su personalidad exótica y arrasadora la convirtieron de la noche a la mañana en un icono tanto para las masas como para los líderes nazis, que sucumbieron deslumbrados ante su talento y figura.
 Dos semanas después de su sonado debut, el director de orquesta y pianista Peter Kreuder le procuró un contrato con el sello discográfico de la Telefunken, que puso a su servicio a sus mejores instrumentistas y compositores.
Dos semanas después de su sonado debut, el director de orquesta y pianista Peter Kreuder le procuró un contrato con el sello discográfico de la Telefunken, que puso a su servicio a sus mejores instrumentistas y compositores.El propio Führer, tras su intervención en una velada benéfica, le felicitó, le besó en la mano, y le comentó que la próxima vez quería verla cantar en alemán y no en español o francés.
Aceptando su consejo, avanzó en su imperfecto conocimiento del idioma, y en la discográfica empezaron a escribirle temas distintos de sus rumbas, tangos o mambos, pese a que los ritmos de origen latino estaban de moda.
Su ascenso fue fulgurante desde el instante en que comenzó a colaborar con el letrista Michael Jary. Nunca podría agradecerle lo suficiente aquellos obsequios en forma de canción, como Schön die Musik, Küß mich, bitte, bitte, küß mich, Der Onkel Jonathan, Der kleine Liebesvogel, Und die Musik spielt dazu, y en particular su Roter Mohn o 'Amapola roja', que se convirtieron en unos auténticos éxitos de ventas, y que se repetían incesantemente en los diales germanos.
 Aparte de las actuaciones semanales en el Wintergarten o en el Metropol, por las que cobraba miles de marcos, ofrecía recitales en fiestas privadas, como las que organizaba Hitler para sus amigos o cuando le visitaba Mussolini, y en las que ella se movía como pez en el agua.
Aparte de las actuaciones semanales en el Wintergarten o en el Metropol, por las que cobraba miles de marcos, ofrecía recitales en fiestas privadas, como las que organizaba Hitler para sus amigos o cuando le visitaba Mussolini, y en las que ella se movía como pez en el agua.También fue en alguna ocasión a Karinhall, la lujosa villa en los alrededores de la capital que poseía Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwafe, mariscal del Reich y segundo en el escalafón del Estado tras Adolf Hitler. Era un personaje peculiar, aficionado a la moda y a la morfina, y ávido coleccionista de arte.
Aquel individuo le producía una extraña sensación por su altivez y fanfarronería. Hacía unos meses le sorprendió sobremanera, cuando le regaló un brazalete de diamantes, y le aseguró que siempre le protegería. Tal exceso de amabilidad solamente podía atribuirse a que había bebido más de la cuenta.
Más accesible le parecía el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda, Joseph Goebbels. Este le inscribió en el programa Kraft durch Freude, un proyecto que supervisaba los medios y controlaba el entretenimiento de las Fuerzas Armadas y del resto de población.
 Todos los artistas debían darse de alta en la Reichskulturkammer o Cámara de Cultura del Reich para poder ejercer su oficio. De esta manera se supervisaban los contenidos intelectuales, se excluían a los músicos o actores no gratos por su filiación política o racial, y así se extendían apropiadamente los valores de la sociedad nazi.
Todos los artistas debían darse de alta en la Reichskulturkammer o Cámara de Cultura del Reich para poder ejercer su oficio. De esta manera se supervisaban los contenidos intelectuales, se excluían a los músicos o actores no gratos por su filiación política o racial, y así se extendían apropiadamente los valores de la sociedad nazi.Su provechosa relación con Goebbels comprendía no solo las funciones en su palacete privado de Bogensee, por los que obtuvo estupendos presentes, sino la participación, en un circuito de representaciones en grandes escenarios, como el Estadio Olímpico, que estaba a reventar la tarde que actuó. Y ello a pesar de que rehusó suscribir el Abstammungsnachweis, una especie de certificado de no ascendencia judía.
Se vio envuelta en una vorágine de grabaciones de su nuevo repertorio en alemán, apareció en programas de televisión, colaboró en obras teatrales, rodó varias películas con un marcado adoctrinamiento subliminal, e incluso la Telefunken realizó un documental acerca de su vida.
 De este modo pudo adquirir una enorme mansión en Zehlendorf, el barrio más selecto a las afueras de Berlín, y hasta encargó a la Mercedes que le fabricasen una réplica de la berlina que usaba Hitler, con la tapicería del color de sus pupilas.
De este modo pudo adquirir una enorme mansión en Zehlendorf, el barrio más selecto a las afueras de Berlín, y hasta encargó a la Mercedes que le fabricasen una réplica de la berlina que usaba Hitler, con la tapicería del color de sus pupilas.En contraprestación, estaba obligada a cantar a los militares en el frente, para elevar el ánimo de las tropas, visitar hospitales para heridos de guerra, y participar en ceremonias propagandísticas, tanto en suelo alemán como en los territorios ocupados de Francia, Holanda, o los Balcanes.
De hecho, era muy popular entre los soldados, muchos de los cuales portaban en su cartera una fotografía suya al lado de la preceptiva de Hitler. Por eso, suponía que la patrulla le reconocería, y que no les despistaría el nombre real que figuraba en su pasaporte, María Esther Aldunate del Campo. Para su carrera, ella había escogido como nombre artístico el de su compañera de habitación en aquella familia de Quilpué que la acogió en la infancia: Rosita Serrano.
 Igualmente confiaba en que su nombre hubiese pasado desapercibido para los empleados del aeropuerto de Tempelhof, el monumental edificio que Hitler había levantado como majestuosa puerta de entrada al país, cuando había encomendado a su hermano que reservase los pasajes para toda la familia en un vuelo nocturno a Estocolmo.
Igualmente confiaba en que su nombre hubiese pasado desapercibido para los empleados del aeropuerto de Tempelhof, el monumental edificio que Hitler había levantado como majestuosa puerta de entrada al país, cuando había encomendado a su hermano que reservase los pasajes para toda la familia en un vuelo nocturno a Estocolmo.Esa fue la primera decisión que tomó por la mañana al colgar el aparato. En los últimos meses eran habituales las llamadas que la increpaban, y a veces le enviaban fotos de campos de concentración, advirtiéndole que pronto daría sus huesos en uno de ellos.Tras bajar el sonido de la radio, ella misma contestó al teléfono. En esta ocasión no parecía tratarse de una broma de mal gusto. La notificación de que en breve saldría una disposición inculpándola de espionaje, y de que se iba a emitir una orden de arresto hacia ella le sonó bastante creíble. Y ante la duda, lo mejor sería poner tierra por medio.
 Esther no se había inmiscuido jamás en política, y si intervenía en los programas oficiales no se debía a un su firme compromiso con la causa nazi, sino porque negarse a ello podría considerarse una actitud subversiva, con las consiguientes desagradables consecuencias. Y era cierto que por un tiempo, mientras se codeaba con la élite, no fue especialmente consciente de lo que ocurría.
Esther no se había inmiscuido jamás en política, y si intervenía en los programas oficiales no se debía a un su firme compromiso con la causa nazi, sino porque negarse a ello podría considerarse una actitud subversiva, con las consiguientes desagradables consecuencias. Y era cierto que por un tiempo, mientras se codeaba con la élite, no fue especialmente consciente de lo que ocurría.Al menos hasta el año anterior, en el que realizó una gira de tres meses por Suecia junto a su madre. Allí conoció a Gustavo Adolfo, el heredero al trono, que fue quien le expuso la verdadera situación de los ciudadanos alemanes de segunda clase, que a menudo intuía, pero sobre la que nunca se atrevió a indagar más a fondo.
Gustavo le presentó a numerosos muchos judíos daneses, alemanes y polacos, niños en su mayor parte, huidos de Alemania, que le relataron sus historias de persecución. Rosita quedó afectada por sus testimonios, y colaboró en algún concierto en beneficio de los perseguidos. Imaginaba que probablemente este había sido el detonante de su infortunio actual.
 Suecia había mantenido una relativamente estable neutralidad en el conflicto, principalmente debido a que sus reservas de metales resultaban útiles a los dos bandos. Sin embargo, el curso de la conflagración estaba cambiando, y las autoridades suecas comenzaban a sopesar si mantener su posición.
Suecia había mantenido una relativamente estable neutralidad en el conflicto, principalmente debido a que sus reservas de metales resultaban útiles a los dos bandos. Sin embargo, el curso de la conflagración estaba cambiando, y las autoridades suecas comenzaban a sopesar si mantener su posición.La debacle alemana en Stalingrado, el inminente desembarco aliado en Italia, los bombarderos de la RAF sobre territorio germano, la derrota de El Alamein, eran signos reveladores del futuro desenlace de la contienda. Esther, al igual que los demás conciudadanos, vivían ajenos a estas adversidades por el sesgo informativo.
Desde su vuelta de Estocolmo, y siempre que pudo, ayudó a varios judíos a escapar de Alemania. No obstante, debía andarse con cuidado. Desde hacía un tiempo se había percatado de que era vigilada por las SS. Además, había constatado que las canciones de Rosita Serrano ya no sonaban con tanta frecuencia en los diales, y ya no se requería su presencia con tanta asiduidad a los actos oficiales.
Estuvo tentada de telefonear a Göring para preguntarle sobre la veracidad de aquella información, y solicitarle la protección que graciosamente le había ofrecido en su día. Pero desde que se enteró que estaba vinculado al programa de ‘reinstalación judía', había perdido la confianza en él. Y si alguien estaba detrás de su descenso de popularidad en los medios, ese debía de ser Goebbels.
 Durante todo el día había procurado aparentar normalidad, mientras a escondidas recogía en una maleta algo de ropa, el dinero, las joyas y algunos recuerdos. Allí dejaría sus muebles, sus objetos de arte, el resto de vestidos, sus simpáticos perros, y ante todo, su estatus de diva. Confiaba poder recuperarlos en breve.
Durante todo el día había procurado aparentar normalidad, mientras a escondidas recogía en una maleta algo de ropa, el dinero, las joyas y algunos recuerdos. Allí dejaría sus muebles, sus objetos de arte, el resto de vestidos, sus simpáticos perros, y ante todo, su estatus de diva. Confiaba poder recuperarlos en breve.Avanzada la noche, intentó hacer el menor ruido posible. No quiso despertar al chófer para que les trasladase hasta la terminal, ya que no quería levantar sospechas. Sofía y Salvaj montaron en los asientos traseros, y su hermano Luis quiso ponerse al volante. Pero a ella le apetecía conducir, quizás por última vez, aquel lujoso vehículo.
Cuando los agentes de la SS les indicaron que bajasen del auto, les preguntó el motivo, mas no obtuvo respuesta alguna. Tuvieron que abrir las maletas, y les confiscaron todo el efectivo y las alhajas. Daría por buena su pérdida, si hoy no acababan en prisión o en un campo de concentración.
 Observó cómo uno de los mandos hablaba por radio con sus superiores. Al cortar la comunicación, se encaminó contrariado hacia ellos, y les notificó que podían proseguir la marcha, devolviéndole de mala gana una de las joyas.
Observó cómo uno de los mandos hablaba por radio con sus superiores. Al cortar la comunicación, se encaminó contrariado hacia ellos, y les notificó que podían proseguir la marcha, devolviéndole de mala gana una de las joyas.Presa de los nervios, estuvo a punto de arrancar sin saludar con el protocolario Heil Hitler. Aceleró para alejarse lo antes posible de allí, y sonrió al descubrir quién había decidido no privar de su libertad a 'El ruiseñor chileno', mientras se colocaba su magnífico brazalete de diamantes en el brazo.