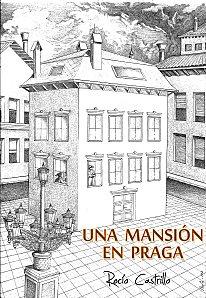Una Mansión en Praga. Fin del primer capítulo
En medio de la noche, Dusan se despertó sobresaltado al comprobar que estaba solo en la cama.
―¡Maaaríííaaaa! ¿Dónde estás, María? ¡Saaaaaaaaaaaaaara!
Nadie contestó a sus gritos. No se percató del balcón abierto. Como un loco, bajó las escaleras a saltos y salió a la calle. Ya no nevaba. Miró a su alrededor y no las vio. Vacías estaban las calles heladas de la ciudad fantasma. Tampoco se escuchaban bombas. Calma total.
“¿Dónde se habrán metido?”, parecía preguntarle al cielo, mirando desesperado hacia arriba. Pasaron unos segundos. Bajó la vista y encontró la respuesta.
―¡Dios! ¿Por qué lo has permitido?
María cayó boca arriba. Dusan besó sus labios de piedra. No veía la carita de Sara, oculta entre las mantas y los brazos de su madre. Quiso separarla para despedirse de ella, pero resultó inútil. Los cuerpos estaban agarrotados por el frío y las horas transcurridas. Volvió a mirar a María. Un único borbotón de sangre, seco ya en las comisuras de sus labios, indicaba que estaba muerta. Una sonrisa se dibujaba en su cara, como si el sufrimiento hubiera abandonado su cuerpo para siempre. Pensó en la muchacha rubia de largas trenzas que lo había enamorado en la escuela, muchos años antes. Parecía que nada había cambiado, y el rostro de la mujer que yacía en el suelo era idéntico al de la chica de las trenzas. La tapó completamente con la manta que llevaba puesta. No quería que alguien se despertara y mirara su bello semblante inerte. En pijama y zapatillas echó a correr a casa de sus padres. Hacía mucho frío, aunque él no sentía nada. Tampoco lloraba. “¿Es que soy tan malo que no puedo ni llorar?”, se torturaba. Su única pretensión era avisar a los suyos y enterrar a sus muertos antes de que amaneciera.
Alexander supo lo que había ocurrido cuando escuchó los gritos de su hermano en el silencio de la noche. Abrió la puerta y empezó a golpearlo, sin poder contener la rabia.
―¡Estaba seguro, te lo dije y tú no quisiste hacer nada! ¡Cobarde de mierda! Has matado a tu mujer y a tu hija. Eres un criminal. ¡Eso es lo que has conseguido con tu guerra, estúpido fanático! Dime dónde están. Quiero verlas ahora mismo.
Los padres, que estaban escuchando todo desde la habitación, salieron a calmarlos.
―¡Dusan, Alexander, no os peleéis, no quiero más sangre en esta casa! ¡Es una orden de padre! ―intervino el anciano colocándose en medio de los dos hermanos.
Alexander, fuera de sí y ajeno a las órdenes, cogió a su madre por los hombros y la sacudió con fuerza.
―Y tú, ¿no dices nada? Eres la gran culpable de estas muertes, con tanta arenga serbia de mierda. Sabes que Dusan se habría marchado con María si tú se lo hubieses pedido. No lo hiciste porque eres tan miserable como todos los que están ahí afuera, matando inocentes por la mierda de la patria, la puuuta patria.
―Tu hermano nunca debió casarse con una croata. Ahora paga las consecuencias.
―Y tú nunca debiste haber nacido, ni haberme parido. ¡No!
Se tiró al suelo llorando y pataleando, como un niño pequeño. El padre lo levantó y le frotó la espalda; sabía que eso lo tranquilizaba. Dusan le cogió las manos y le habló serenamente.
―No te tortures, hermano, ni me tortures a mí. Ya soy bastante desgraciado. Vete a mi casa. Ellas están en la calle, envueltas en una manta, tal como cayeron del balcón. Cuídalas hasta que yo llegue. Tengo que avisar a la familia de María. Supongo que querrán enterrarlas en el cementerio católico.
―Yo te acompañaré ―dijo el padre a su primogénito―. Vete, Sasha, date prisa ―pidió al otro de sus hijos.
Miró de reojo a su esposa, que estaba inmóvil, acurrucada en un rincón con cara de gata escaldada, y salió con Dusan. Alexander, por su parte, recordó la petición que le hiciera María poco antes de morir. Fue a su habitación, cogió su cuaderno de láminas de dibujo y un lápiz de carboncillo. Se vistió y se marchó rápidamente a casa de su hermano.
Dusan se equivocó al pensar que la familia de su esposa le proporcionaría un entierro católico.
―Se ha suicidado y no merece el perdón de Dios ―le dijo la madre.
María era la única hija de cuatro hermanos, varones jóvenes que luchaban en el bando croata. Los padres recibieron la noticia como si la fallecida fuera una extraña cuya vida no les importara.
―Era tu esposa, ¿no? Pues hazte cargo de ella. Es tu responsabilidad. Mis hijos vienen dentro de dos días. Hay tregua y no pienso amargarles la Navidad. Total, María murió para nosotros hace mucho tiempo. Tú eres el culpable y lo sabes. Márchate. No quiero verte más ―escuchó Dusan de labios de su suegra.
Estaba amaneciendo cuando Alexander llegó a la calle donde permanecían los cadáveres de su cuñada y su sobrina. Se alegró al no ver a nadie. Levantó la manta y miró la cara de María. “¡Se ríe, qué guapa! No parece que esté muerta”, exclamó para sus adentros. Acarició los cabellos rubios de Sara y su orejita pequeña y azul. Retiró con cuidado las mantas que las cubrían y paseó las yemas de sus dedos por los brazos de la madre, que rodeaban el cuerpo de su pequeña. Empezó a dibujarlas tal como cayeron del balcón, la cara de la niña contra el pecho de su madre. “¿Podrían pensar en algo mientras se iban?”, se preguntaba. Sintió escalofríos, pero siguió con su tarea.
María y Sara fueron enterradas en el cementerio ortodoxo, junto a las tumbas de los abuelos Korac. Una sencilla inscripción para el recuerdo: “Amadas esposa e hija de Dusan Korac”, y un funeral solitario. Dusan padre, Dusan hijo y Alexander Korac les dieron el último adiós.